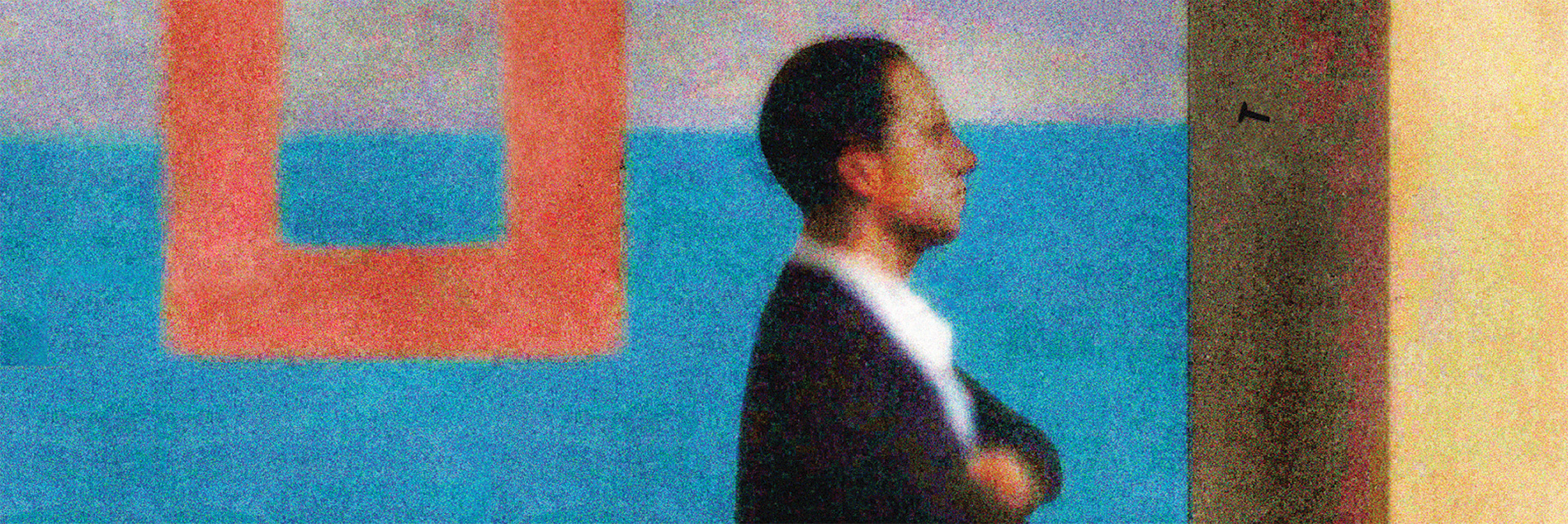Era domingo y Mónica quería colgar un cuadro en la pared, una pequeña reproducción de Walter Lazzaro, y yo no quería. La pared no era en realidad una pared, sino una de las cuatro columnas cuadradas que delimitan el perímetro de nuestra sala. Era una columna bastante estrecha, pero no tanto como para no colgar en ella un pequeño cuadro. En un principio yo había estado de acuerdo, fui por el martillo y hundí un clavo en el punto donde los dos consideramos que debía colgarse. El cuadro de Lazzaro nos gustaba mucho: una lancha de pescadores abandonada en la arena de la playa, donde no se veía otra cosa que la lancha y la extensión turquesa del mar. En eso, tocaron a la puerta. Mónica fue a abrir. Era una vecina del edificio y ella y Mónica empezaron a hablar acerca de un problema que había con las cuotas de mantenimiento. Yo me acordé de un programa de televisión que no quería perderme, encendí la tele y me senté a verlo. Mónica tuvo que bajar con la vecina para hablar con el encargado de cobrar las cuotas y el cuadro de Lazzaro quedó momentáneamente olvidado sobre una de las sillas del comedor. Desde mi lugar, tenía la columna enfrente de mí, justo atrás de la tele, y me fijé en el clavo. Me llamó la atención porque estaba justo donde tenía que estar, en medio de la columna. Sin recurrir a la cinta de medir, a puro golpe de ojo, habíamos dado con su centro, no solamente en relación con lo ancho, sino también con la altura. Bueno, esto no es del todo exacto. El clavo se encontraba en la parte superior de la columna, en esa franja próxima al techo en donde se suelen colgar los cuadros. Sin embargo, en relación con toda la columna, era como si ese fuera su verdadero centro, mejor dicho su corazón, y eso tenía algo de mágico. Era, por decirlo así, el punto ideal para un cuadro, tan ideal que ya no hacía falta colgar nada. El clavo sustituía con creces cualquier cuadro.
Cuando Mónica regresó, al ver el cuadro de Lazzaro sobre la silla me preguntó por qué no lo había colgado y yo le pedí que se sentara junto a mí. Tomé su mano. Mónica siempre tiene las manos frías, parece que es algo hereditario, y cuando estuvo sentada le dije que mirara el clavo.
–¿Qué tiene? –preguntó.
–¿No lo ves? Es perfecto –le dije.
–¿Qué cosa?
–El clavo.
Se rio.
–Qué estúpido eres –dijo levantándose.
–No es broma –le dije–. Nunca habíamos puesto un clavo tan bien y el cuadro lo va a echar a perder.
Comprendió que hablaba en serio.
–¿Qué tonterías estás diciendo?
–Es que no lo miraste bien –dije–. Dimos con el mejor punto de la columna.
–¿Y?
–Pues que no hace falta poner nada más. Se ve hermoso.
–Te estás volviendo loco –y agarró el cuadro de Lazzaro para colgarlo.
–¡No! –grité, arrancándoselo de las manos.
Mónica me miró como si le hubiera dado una cachetada.
–¿Qué te pasa? ¿Estás loco?
Pensé que si lo colgaba, todo se iría al carajo. Una vez que lo tapara un cuadro, el clavo perdería su poder, por así decirlo. Eso traté de explicarle, pero ella me miró de esa manera que me revuelve las vísceras.
–¡Si no quieres colgar el cuadro, entonces me vas a quitar este pinche clavo de la pared! –y se fue a encerrar en la cocina. Yo, que me había levantado, volví a sentarme, dejando el cuadro donde estaba.
Era domingo, como dije. El peor día para pelearse. Más tarde hice un intento de reconciliación cuando le pregunté si quería un tequila. Los sábados y domingos Mónica y yo nos tomamos un tequila antes de la comida. Me contestó que no. Me serví el mío y volví a plantarme frente a la tele, dejando el cuadrito de Lazzaro sobre la silla.
Miraba a cada rato el clavo, y cada vez que lo miraba, sentía con toda claridad que no debíamos colgar nada de él; que el clavo era el cuadro. No molestaba a nadie, era solo un puntito negro sobre el muro blanco y producía una sensación de equidad, de trascendencia y de orden. Algo parecido a un altar. Un altar laico, sin crucifijos ni estampas devotas. Una conexión con el cosmos. Toda casa debe tener eso, una conexión con el cosmos, alguna salida de los muros que te protegen pero también te asfixian.
Fue un domingo difícil. Cuando fui a acostarme estaba agotado por el esfuerzo de cruzarme lo menos posible con Mónica en el reducido espacio de nuestro departamento.
Al otro día, cuando ella salió rumbo a la oficina, nos despedimos con un saludo tibio, una señal menos de reconciliación que de mutuo cansancio por habernos eludido sistemáticamente durante el día anterior.
Paulina llegó a la hora de costumbre. Cuando es- taba sacando el polvo con el trapo le dije que quería enseñarle algo, le mostré el clavo y le pregunté si según ella estaba perfectamente centrado en la columna. Lo observó unos segundos y me contestó que lo veía ligeramente corrido hacia la izquierda.
–¿Estás segura?
Dijo que sí. Le pedí que se moviera un poco a su derecha.
–¿Y ahora? –le pregunté.
–Ahora no tanto. ¿Va a colgar un cuadro, señor?
–No, voy a dejar el puro clavo, por eso te pedí que lo vieras, para que no se te ocurra quitarlo.
Paulina es una mujer brusca y a veces le da por tirar cosas que considera inservibles.
–Claro que no, señor –dijo–. ¿Quiere que le pase el trapo? –y levantó la mano para limpiarlo.
–No, no, es solo un clavo, déjalo como está.
Me arrepentí de habérselo mostrado. Ahora el clavo se había convertido para ella en algo importante, algo que debía tratar con suma cautela, como mis libros, cuando lo que menos quería era rodear ese rincón de la casa de un halo especial.
Esa noche y las siguientes, cuando me sentaba con Mónica a ver la tele, no podía dejar de mirarlo de reojo, procurando que ella no se diera cuenta, porque sabía que se enfadaría. En efecto, se dio cuenta.
–¿Tienes que mirarlo todo el tiempo? –me dijo.
–¿Qué cosa?
–Ya sabes qué.
–¿Te molesta?
–Sí. Al menos cuando estás conmigo, podrías dejar de verlo.
–Si tuviera colgado el cuadro de Lazzaro, no te molestaría que lo mirara.
–Porque un cuadro es un cuadro y está hecho para que lo miren, pero ¿a quién se le ocurre mirar un clavo?
–A mí me gusta.
–¡Pues a mí me disgusta! –exclamó–. ¿Crees que es divertido estar sentada frente a la tele mientras tú miras un clavo en la pared?
–Si lo mirara todo el tiempo estoy de acuerdo, pero solo lo miro de vez en cuando. ¿Ahora vas a controlar mis miradas?
Tiró al suelo el tejido que tenía en las manos y me miró con furia.
–Está bien, ya que te gustan los clavos, te voy a dar gusto. –Se paró, caminó hasta la pared del fondo y empezó a quitar los cuadros uno por uno.
–¿Qué haces?
–Lo estás viendo, quito los cuadros para que te des un festín de clavos.
–Mónica –dije, tratando de no levantar la voz–, no hagas estupideces.
No me contestó. Fue descolgando todos los cuadros de la pared, hizo lo mismo con la pared de junto y terminó de descolgar todos los cuadros de la sala.
–Ahí está –dijo–, ahora puedes agasajarte a gusto.
Mónica y yo dormimos en cuartos separados, porque no soporta mis ronquidos. Apagué la tele, me levanté del sillón y fui a mi cuarto. Me puse a leer, pe- ro estaba pendiente de sus movimientos. Un rato después escuché que prendía de nuevo la tele. Continué leyendo hasta que me venció el sueño.
Al otro día, después de despertar, fui a la cocina a prepararme un café. Los cuadros estaban en el suelo de la sala, recostados contra una de las paredes, y en los muros se veía la marca de cada uno.
Con el malabarismo propio de las parejas que llevan años peleándose, logramos evitar el menor contacto hasta que ella salió rumbo a su trabajo. Mis horarios son más flexibles que los suyos, así que me toca siempre a mí aguardar la llegada de Paulina. Mónica había dejado en la cocina un recado para ella, en donde le pedía que dedicara toda la mañana a quitar de las paredes de la sala las marcas dejadas por los cuadros.
Paulina se aplicó a la tarea en seguida. Estaba preparándome para salir cuando me llamó para preguntarme si también tenía que limpiar donde estaba el clavo de la columna.
–No, Paulina, ahí no hemos colgado nada –le dije.
–Es lo que veo, está bien limpio.
–Sí, déjalo como está.
Era la segunda vez que le decía que lo dejara como estaba. Me pregunté qué idea se había hecho Paulina de aquel clavo inútil. Tal vez, con la fatalidad propia de los de su clase, había concluido sin mayores dramas que a pesar de todos mis libros, o mejor dicho a causa de ellos, yo estaba un poco mal de la cabeza, lo cual de- bía de causarle cierta alegría, porque reducía la distancia que nos separaba.
Mientras bajaba por el elevador me pregunté si Paulina no tenía razón. Yo estaba un poco mal de la cabeza, pues ¿a quién se le ocurre poner un clavo en la pared para colgar un cuadro y, después de mirar el clavo, decidir que se ve mejor sin nada? ¿En qué condiciones estarían reducidos el Museo del Louvre o el Del Prado si aplicaran el mismo principio? Disculpe usted, no encuentro La Gioconda, ¿puede decirme dónde está? Lo siento, señor, después de poner el clavo vimos que quedaba mejor sin nada, así que hemos guardado La Gioconda en el sótano.
Cuando regresé al mediodía, Paulina ya no es- taba. Las marcas de los cuadros de la sala habían desaparecido. Sin ellas, los clavos, sin conexión entre sí, eran como insectos aplastados. Había un mensaje de Paulina para mí sobre el mueble de la sala y en él me decía que había llamado mi mujer para pedirme que colgara los cuadros en su sitio. Estaba hambriento y decidí que lo haría después de comer. Fui a la cocina a calentarme la comida que Paulina había dejado preparada y me senté en la mesa del comedor. Sin los cuadros, la sala tenía el aire desprolijo de las mudanzas. Recordé lo que le había sucedido a un amigo al mudarse. Había estado tan absorbido por la tarea de guardar los muebles, los tapetes, los libros y todos los enseres de la casa, que olvidó llevarse los cuadros. Me contó que cuando salió del departamento y echó un último vistazo para ver si no se dejaba nada, ahí estaban, colgados frente a sus ojos, pero los pasó por alto, y lo atribuía al hecho de que, de tanto verlos, se habían vuelto todo uno con los muros, como los plafones y las molduras del piso, cosas que nadie se lleva al mudarse.
Terminé de comer y empecé a colgarlos. Poco a poco las paredes volvieron a la vida. Pero empezaron las dudas. Acerca de los más grandes no había posibilidad de equivocarse, pero de algunos medianos y pequeños no estaba del todo seguro adónde iban. Siempre había presumido de mi memoria fotográfica y me di cuenta de que no era tan buena. Empecé a probar varias combinaciones para que mi mente recordara la correcta. Pensé que colgar los cuadros me llevaría diez o quince minutos, y una hora después seguía ahí, estancado en la primera pared. Estuve a punto de tirar la toalla y esperar el regreso de Mónica. Ella los había descolgado, que ahora los devolviera a su sitio. Pero sentía que darme por vencido le daría la razón en relación con nuestro pleito. Al colgarlos sin dudar del lugar que le correspondía a cada uno, me demostraría que su relación con ellos era más íntima y genuina que la mía y que mi empecinamiento en dejar a la vista el clavo de la columna era solo un capricho de mi parte. Así que no me rendí y seguí con la tarea. Llegué incluso a buscar en mi computadora alguna foto donde salía nuestra sala, y así salir de dudas, pero en las únicas que encontré se veían solo partes de un par de muros, y no me ayudaron gran cosa. A las dos horas, más por cansancio que por convicción, terminé de colgarlos. En medio de la sala recorrí con los ojos las paredes, para ver si con una mirada de conjunto mi cerebro descubría una anomalía. Y entonces, mirando la columna desnuda, con su clavo a la vista, cesó de golpe esa mágica atracción que me había producido durante los últimos días, como si colgar todos los cuadros hubiera acabado con la razón de ser de ese único espacio hueco. Parado frente a él, solo vi un clavo sediento de un cuadro, como todos los demás. Me resistí en un principio, pero finalmente fui por la pequeña reproducción de Lazzaro. Cuando la colgué sentí un temblor en las vísceras. Se veía espectacular. Parecía pintada para ese sitio. Me embargó una gran tristeza y tuve la premonición de que algo se había ido para siempre, no sé qué. Algo. Esa noche, sentados frente a la tele, no dejé de mirar de reojo la lancha solitaria con el mar turquesa al fondo, y Mónica, por supuesto, se dio cuenta. Es hermoso, ¿verdad?, me dijo, y me apretó la mano con su mano fría. ~