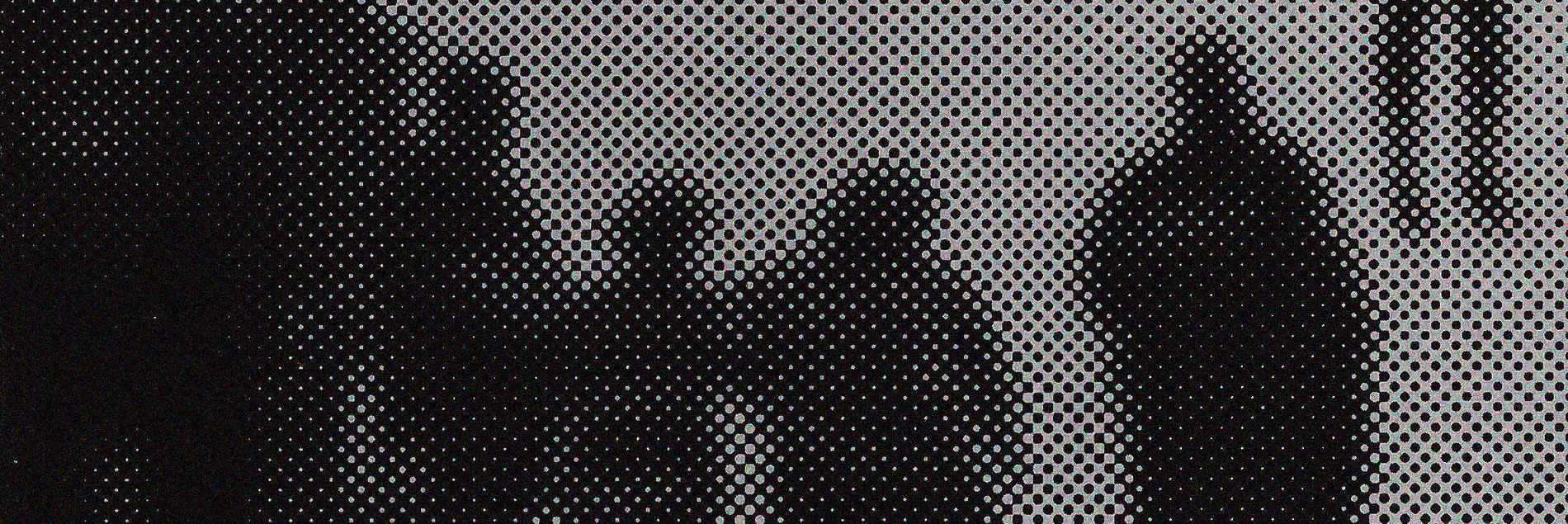En el tiempo de las demarcaciones territoriales y los pronunciamientos identitarios, pero también en el tiempo de la comunicación universal y el vuelco entre realidad y suceso, interesa ver su reflejo en el cine, que es el arte sin domicilio, sin lengua única, sin natalidad personificada. ¿Viaja el cine igual de mal de lo que, según los enólogos más expertos, viajan los mejores vinos? Un día después de saber que la entre nosotros tan ponderada El reino pasó muy desapercibida a los extranjeros presentes en el festival de San Sebastián y fue totalmente ignorada por la mayoría de miembros de su jurado, la vi en la primera sesión de los cines Verdi de Madrid, viendo cuatro horas más tarde, en el último pase de los Renoir Retiro, Todos lo saben, la película española de Asghar Farhadi. Soy de la opinión que el trepidante thriller político de Rodrigo Sorogoyen ha de atraer principalmente a los que ya conocen lo que el filme cuenta y buscan en la gran pantalla la confirmación dramática (muy bien resuelta por sus actores, en especial los secundarios) de lo que todos los ciudadanos hemos leído en la prensa y visto en los telediarios; se trata, pues, de un cine español de rabiosa actualidad destinado al desahogo moral (o visceral) de los espectadores españoles más enrabietados.
En esa tesitura me pregunto para quién y por qué el famoso y justamente premiado cineasta iraní –más allá del cumplimiento de un encargo que no sería el único sobre su mesa de trabajo– ha hecho este melodrama rústico con toques sociales y diálogos tan anodinos como prolijos, exquisitamente manufacturado por profesionales de primera categoría. Desubicado a menudo (la alargada secuencia de la boda se diría propia de un filme nacional programable en Cine de barrio), Farhadi da la impresión de tocar de oído una partitura pobre de trama y de melodía (aunque hay arias de lucimiento muy bien aprovechadas por Penélope Cruz y Bárbara Lennie) que el gran director no acierta a concertar. Con una duración de 132 minutos, la impresión que deja Todos lo saben es que hay poca película, consiguiendo la rara deficiencia de resultar sabida y postiza a la vez. En casos así uno piensa en Almodóvar, que siempre se ha negado con inteligencia a realizar los proyectos golosos que le ofrecían en Hollywood, o en Francia, o donde él quisiera.
Pawel Pawlikowski es un polaco nacido en 1957 que a los catorce años acompañó a su madre bailarina en una huida a Inglaterra, donde estudió literatura y filosofía en Oxford antes de iniciar una carrera de documentalista prestigioso. Last resort (2000), que no he visto, fue su primera incursión en un registro de la ficción que ya anunciaba su proclividad a los territorios mixtos de la actualidad política y el peso histórico, en los que el fanático sectarismo del contexto actúa como contrapunto de la voluntad necesaria para sus protagonistas de infringir normas, aun sabiendo el peligro que eso conlleva. Hablamos en estas páginas hace más de cuatro años (en el número 153) de la inolvidable Ida, que significó en 2013 su retorno a Polonia, donde vuelve a situar la acción de Cold war, manteniendo la imagen en blanco y negro y el cuadrado del I,33:I, el llamado formato académico, si bien en este caso aireando la claustrofobia comunista con un constante cruce de fronteras, clandestinas no pocas veces. Simultáneamente a la movilidad libertaria y el zarandeo policial de sus protagonistas, Pawlikowski plasma una Guerra Fría punteada por la música; un cuento dramático con bailables chispeantes y canciones tristes.
Las primeras, en 1949, son folklóricas. Las cantan campesinos rudos y ancianas de los pueblos de montaña para que una pareja de musicólogos ambulantes, Wiktor (Tomasz Kot) y su colega Irina (Agata Kulesza, en quien reencontramos a la extraordinaria actriz que encarnaba a la tía Wanda de Ida), las graben y conserven, aunque ellos realmente trabajan, pagados y vigilados por el gobierno, buscando intérpretes naturales, a ser posible jóvenes y rubios, con los que formar una agrupación de coros y danzas nacionalistas. En esa búsqueda se produce el encuentro de Wiktor, que es también pianista y director de orquesta, y Zula (Joanna Kulig), la muchacha recién salida de la cárcel por apuñalar gravemente a su padre (“me tomó por mi madre, así que tuve que usar el cuchillo para mostrarle la diferencia”), hermosa, díscola, grácil bailando y de bella voz, a través de quien, en una peripecia de desplazamientos constantes, persecuciones, rupturas sentimentales y reencuentros apasionados, Pawlikowski condensa en quince años, hasta 1964, el marco estalinista del más duro periodo vivido tras el Telón de Acero, y a la vez rescata, según él mismo ha confesado, la historia –libremente adaptada– del amor a trompicones ideológicos y artísticos de sus propios padres.
Cold war no tiene la oscura poesía mística de Ida, pero sí las virtudes formales de la astringencia, la elipsis fulgurante y la belleza que no necesita florituras, así como el libre albedrío de una narratividad que siempre persigue los diferentes lados de la verdad. Lo advertimos en los primeros minutos del filme, cuando, mandando parar la camioneta en que viajan los musicólogos con Kaczmarek, el comisario político del partido, este se apresura a vaciar su vejiga en un descampado donde descubre los restos de una iglesia, las arquerías sin techo, los muros rotos, los ojos semiborrados de una pintura sacra. Parecería que la escena y el paisaje elegido por el director tratan de señalar el fin de la religión impuesto por el nuevo régimen marxista en esa Polonia tradicional y tan acendradamente católica. Pero una vez que el esbirro acaba de orinar, continúa el trayecto y nos olvidamos de aquel lugar. Aunque la película es corta (ochenta minutos, más los títulos finales), todavía quedan muchas cosas por suceder: un largo periplo de vacilaciones y deseo por París, Berlín y otras capitales de la órbita soviética, donde la pareja se ama, se separa, se traiciona, con acompañamiento musical siempre: la lánguida canción francesa, los ritmos sincopados del jazz, el rock ‘n’ roll de Bill Haley and his comets, el pastiche mexicano de Bongo defendido deliciosamente por Joanna Kulig, que fue cantante revelación en su país a los quince años, en 1998, todo ello en contraste con las piezas corales en loor del Partido y la colectivización agraria que Zula –aun indómita e impetuosa de carácter más amoldada al dogma comunista que Wiktor– se obliga a interpretar. La evolución de las músicas evoca el devenir de las emociones, si bien el director le revela a Jonathan Rommey en una reciente entrevista publicada en Sight & Sound que habiendo sido él un moderno desde la infancia, por influjo de la bohemia materno-paternal, y odiando la farfolla del folklore patriótico, hace poco, al asistir en su país natal a un concierto de canciones populares vernáculas, se sintió conmovido por la primaria autenticidad de esa música.
En el año que cierra la película, 1964, la pareja de enamorados parece dispuesta a abandonarlo todo, la felicidad incluso, a cambio de la libertad de moverse y amarse a su antojo, y su deambular les lleva al templo en ruinas del comienzo. ¿Qué hacen allí estos dos fugitivos? No queda claro, pero sí la postura de Zula, cuando, para sorpresa de Wiktor, se cambia de lugar en la carretera que bordea la iglesia derruida y lo explica así, animándole a seguirla: “Vamos al otro lado. La vista será mejor.” Es difícil saber qué vieron esos dos personajes dichosos y atribulados en el resto de sus vidas, que el filme no cuenta. Lo que sí sabemos los espectadores de dos obras maestras de la magnitud de Ida y Cold war es que el apátrida Pawlikowski, quien en el año 2007 decía que “[su] problema, en tanto que escritor y cineasta, ha sido desde siempre no poseer un jardín propio”, lo encontró en Polonia y en el florecimiento y las ramificaciones de su memoria familiar. ~