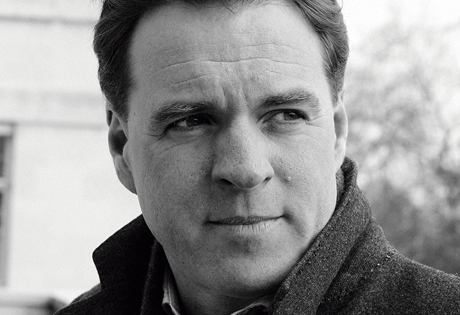Martin Gurri publicó en 2014 The revolt of the public and the crisis of authority in the new millennium. En el volumen, del que se ha publicado recientemente una edición ampliada, este exanalista de la CIA propone un marco interpretativo para explicar algunas de las turbulencias políticas y sociales de los últimos años: desde la crisis de legitimidad de medios, gobiernos y expertos a movimientos tan diferentes como la Primavera Árabe, el 15-M, Occupy Wall Street y ahora los chalecos amarillos, desde la transformación de la información a sus efectos sobre la esfera pública, desde la fragmentación social a la extensión de un clima de desconfianza.
…
Una de las ideas centrales del libro es la relación entre información y autoridad. Ahora, dice, tenemos una cantidad de información que carece de precedentes. Y cuanta más información tenemos, menos autoridad tiene la gente que solía controlarla.
Lo primero que hay que preguntar es: ¿qué es la autoridad? No es poder. La autoridad es casi lo opuesto al poder. La autoridad es mi capacidad de lograr que digas sí sin apuntarte con una pistola. En épocas pasadas la gente con autoridad tenía una especie de distinción espiritual. Eran los reyes, nombrados por dios y cosas así. En nuestra sociedad moderna, son las instituciones que tienen la ciencia y la tecnología a su alcance y que dicen resolver los problemas. Estudian un problema y, por ejemplo, el gobierno va y resuelve el problema del desempleo.
Si pensamos en el desempleo o la desigualdad, son condiciones enormemente complejas. Pero nos las presentan en forma de un problema matemático que la ciencia y la tecnología resolverán, si confías en el gobierno.
Durante ciento cincuenta años esto funcionó, porque las instituciones tenían esencialmente un semimonopolio, el control de la información, sobre sus propios dominios. Controlaban la historia que se contaba sobre ellos. Si había fracasos, y siempre los hay, encontrabas a alguien a quien culpar por ese fracaso. Pero el sistema siempre funcionaba. Sacrificabas al individuo pero el sistema siempre funcionaba. Soy lo bastante viejo como para recordar cuando Richard Nixon dimitió. Todo el mundo decía en ese momento: el sistema es un desastre. Y al final era justo al revés: el sistema estaba funcionando.
Yo tenía probablemente el trabajo menos glamuroso de la CIA. Era un analista de medios globales. Durante un tiempo, era un trabajo bastante interesante pero sencillo. En cada país había una pequeña cantidad de información abierta. Siempre tenía una fuente importante, como El País en España, Le Monde en Francia o el New York Times en Estados Unidos. El presidente preguntaba lo que quería, cómo funcionaban sus políticas. Leías Le Monde y le contabas. En torno al cambio de milenio vimos una erupción: un tsunami de información que carecía de precedentes en la historia de la humanidad.
Investigadores de la Universidad de California han medido el aumento de información. En el año 2001, se produjo el doble de cantidad de información que en toda la historia hasta entonces. Y el año siguiente se dobló la cantidad producida en 2001. Esa proyección, esa trayectoria, ha continuado. Es una ola gigantesca.
En términos de interés intelectual, de verdadero interés humano, me parecía que estaba en una posición muy privilegiada para ver medios globales. Tras ese tsunami, había un aumento tremendo de turbulencia social y política.
Oíamos voces airadas y burlonas donde antes había silencio absoluto. En algunos países antes nunca se oía nada que no fuera una institución oficial. De repente oías a mucha gente. Esa era probablemente la primera advertencia de ese público. Después, ya sabes, destruir los partidos políticos, derrocar a dictadores y por supuesto elegir a algunos líderes populistas. Lo que aprendí, para mi gran sorpresa, es que la información es corrosiva para la autoridad. Una vez que todas las voces están ahí fuera, todas las instituciones pierden lo que podríamos llamar la propiedad sobre el dominio de la información, la confianza pública se evapora y las instituciones entran en crisis. Por tanto hablo de una crisis de autoridad. Yo escribí el libro porque estaba preocupado por la democracia liberal. Pero no importa qué tipo de gobierno tengas, afecta a regímenes muy distintos. Lo que se cuestiona es el gobierno moderno tal como se ha organizado en el último siglo, más o menos. Es una hemorragia de autoridad. No solo el gobierno, también los medios la sufren. Muy poca gente en Estados Unidos cree en ellos. No he visto encuestas de otros países, pero apostaría a que son parecidas. La confianza en el gobierno y en los medios está entre el 20 y el 30%. Lo mismo se puede decir del mundo de los negocios. Los bancos, por ejemplo. Y lo mismo puede decirse del establishment científico. Hay todo tipo de gente que tiene todo tipo de teorías locas sobre vacunas y no vacunas y todo eso. Ha habido un colapso de la confianza en las instituciones. Es el mundo en el que vivimos ahora.
Un torbellino de información que captura todo error en cada institución. Son instituciones muy capaces. Hay cosas que hacen muy bien. Hay cosas que hacen muy mal. Y hay cosas que dicen que hacen y no hacen. El gobierno no tiene ni idea de cómo resolver el problema del paro o de la desigualdad. Antes estaba todo en silencio. Ahora hay un estallido de voces, el fracaso es lo que establece la agenda y ahí es donde estamos.
Eso sería la crisis de la autoridad. La otra parte es el papel del público, que para usted no es exactamente las masas o el pueblo. ¿Qué es?
Vi y oí esas voces. Y vi los efectos, como los Indignados. He utilizado el ejemplo en el libro, así como el de las protestas por la vivienda en Israel y por supuesto Occupy Wall Street y el Tea Party. Me preguntaba: ¿qué tienen en común?, ¿qué es eso que ha surgido de pronto y se ha convertido en un actor importante? Antes teníamos una audiencia de masas: nos sentábamos en las sillas, veíamos la tele, leíamos los periódicos; si no nos gustaba lo que veíamos, gritábamos. Ahora vas a Facebook y gritas allí. Antes de que te des cuenta eres como los Indignados o los chalecos amarillos, estás en las calles, hay cientos de miles o millones de personas. No hay organización, ni programas; no hay líderes ni ideología, solo hay un montón de gente enfadada, el público. Cuando analizas esas erupciones, no es el pueblo. El pueblo es una abstracción de la ciencia política. Por supuesto, el público dice que es el pueblo. Occupy Wall Street, el menor de todos estos grupos en números, decía que era el 99%. No son el pueblo. No son las masas, las masas son un concepto del siglo XX que no encaja en este marco. La multitud es interesante, hay una relación pero, como diría Facebook, es complicado. No es exactamente lo mismo.
Tomé prestada mi definición del analista estadounidense Walter Lippmann, que sostenía que el público no es un grupo fijo de gente. Son solo individuos interesados en un asunto concreto. Los Indignados querían cambiar el sistema económico y político en España, en Israel les preocupaba un asunto de justicia social, era una idea vaga pero es lo que querían. Y cuando ese asunto desaparece el público se disipa. Puedes mantener ese nivel de excitación un tiempo, pero no hay estructura institucional, no hay líderes. Finalmente, los Indignados migran a Podemos, que son hasta cierto punto sus hijos, pero eso costó años y aun así no son exactamente lo mismo. Ahora parecen estar desintegrándose, quizá porque hay demasiado de los Indignados en ellos. No es una coincidencia que las ideas libertarias y anarquistas parezcan predominantes en estos grupos. Son muy independientes, igualitarios, no tienen estructuras, se reúnen en torno a algo a lo que se oponen, porque si alguna vez intentaran poner en común lo que defienden empezarían a pelear entre sí. Se unifican en la litigación, y normalmente están en contra del sistema político. Y, por supuesto, en todo esto encaja la cultura de internet: lo que acabo de describir es básicamente la internetización de la política. En internet todo el mundo está enfadado y habla lo más alto posible. El problema es que si siempre te unes en contra de algo, al cabo de un tiempo corres el riesgo del nihilismo, y defino el nihilismo como la idea de que hay un progreso en la destrucción de instituciones sin crear alternativas. Estos grupos nunca han presentado alternativas viables. Si lo intentan, hay luchas intestinas porque no están de acuerdo en nada pero están en contra de algo.
Yo creo en la democracia liberal. Me parece que hay muchas cosas peores que la peor democracia liberal. Cuando veo a esa gente que intenta destruir las instituciones de la democracia liberal –algunas de las cuales son muy corruptas, incompetentes o arrogantes–, pienso que antes de eliminar nada hay que pensar algunas alternativas. El nihilismo es agarrar un palo y romper cosas, como los chalecos amarillos en Francia, que suponen el ejemplo más claro.
Dice, en el caso de los Indignados, que protestaban contra el régimen que posibilitaba su existencia.
Hay un factor interesante. No son la gente más marginada en sus países. En el caso del 15-M, es gente que ha ido la universidad. Los chalecos amarillos son quizá de una clase algo más baja, pero todos tienen coches y están muy enfadados por el impuesto al combustible. Tienen ordenadores porque están todos en Facebook. Y tienen teléfonos móviles y se hacen fotos. No son la gente más pobre de Francia, los que viven en la periferia de París. No son gente marginal. En cierto sentido, hay expectativas sobre lo que la sociedad y los gobiernos deberían aportar a esas erupciones del público, y quizá no sean muy realistas. Hay gente que se beneficia del sistema que intenta destruir y eso es una forma de suicidio.
De acuerdo con su libro, las categorías clásicas –conservador o liberal o progresista, izquierda o derecha– no sirven. Habla del centro y los márgenes, y dice que uno de los problemas del centro es que tarda en reaccionar.
Me gustaría ser lo bastante inteligente como para pensar categorías nuevas, pero no lo soy. No obstante, cada vez que oigo a la gente gritando sobre izquierda y derecha, pienso, ya sabes: ¿qué son los chalecos amarillos? ¿Son de izquierda? ¿De derecha? ¿Qué pasa con Macron y Francia? ¿Es de derecha o de izquierda? También es una criatura de la revuelta del público. Su partido no existía un año antes de ser elegido. Nunca se había presentado a unas elecciones, un hombre que nunca había sido elegido para nada es ahora presidente. Es un poco parecido a Trump.
El centro es una pirámide muy pronunciada que se mueve muy despacio. Pero, una vez que se mueve, más vale que vayas con cuidado porque sus propósitos están muy estructurados y persigue un objetivo. Tiene planes, tiene dinero. Aun así, aunque el centro quisiera borrar a la oposición, esta es como agua que se escapa de las manos. No es como en los viejos tiempos, cuando se podía decir: vamos a hacer unas elecciones o una pelea en la calle. Si fuera el doctor Frankenstein y tuviera que fabricar la revuelta perfecta del público, crearía el caso de los chalecos amarillos. No aceptan un sí por respuesta. Tenían un acuerdo inicial, una queja sobre el impuesto al combustible. El impuesto se ha eliminado. Pero esa gente no está enfadada por el impuesto. Está enfadada por el sistema. Y Macron es la personificación del sistema. Hay algo en él que los enfada especialmente. Pero ya ves lo que han hecho: romper cosas, intentar quemar bancos, tratar de dañar el Arco del Triunfo. Es muy nihilista.
Son el margen. Lo curioso de Francia es que París está en el centro. Son sectarios y una clásica idea sectaria es que debes ser virtuoso. No necesitas programas, que es lo que tiene la mala gente del centro. Lo que importa es la virtud y la igualdad. Hay un ethos muy igualitario que viene de la web. En consecuencia, cuando alguien quiere negociar con ellos, no tiene ni idea de qué hacer porque no tienen líderes, estructuras, programas. ¿Qué quieren? Hay una tremenda babel de voces. Nadie sabía qué quería. Solo decían: estamos enfadados.
Me parece que nuestra política, nuestra forma de hablar de ellos, nos engaña y confunde. Cuando hablamos de conservadores o liberales, son categorías inventadas por los británicos en el siglo XIX. Y, por supuesto, la distinción entre izquierda y derecha se corresponde con el lugar donde se sentaba la gente en la Asamblea Constituyente francesa en el siglo XVIII, tras la revolución. Son etiquetas muy viejas y gastadas. No soy lo bastante listo como para proponer unas nuevas. Pero centro y margen me parecen términos adecuados. El centro puede tener un color, puede ser algo más de izquierda o de derecha. Si está a la izquierda, como ocurría en Estados Unidos con el presidente Obama, puedes tener una erupción de populistas de derecha como Trump. Pero si está más a la derecha, especialmente en términos económicos, puede llegar por la izquierda, como en México.
La Unión Europea es otro ejemplo que da. Sería una organización que representa en muchos sentidos el centro.
Es un centro de centros de una manera extraña, porque los gobiernos europeos, que están más centralizados que el estadounidense, la emplean cuando hacen algo impopular entre sus votantes. “No nos gusta, pero la UE lo exige.” Creo que ese juego está agotado, y por otro lado creo que la Unión va a sobrevivir de un modo u otro, pero no me parece ya que vaya a ser esa gran federación europea eficiente que Maastricht y los otros tratados buscaban.
Habla de otros casos, como Egipto. Pero su gran preocupación es la democracia liberal. ¿No podría ser un sistema capaz de canalizar ese malestar? ¿Qué ventajas y desventajas tendría?
No me siento en condiciones de responder. Te diré cómo funciona en la CIA: ahí tienes que describir la realidad, no llevar a cabo políticas concretas. Mi trabajo es describir la democracia y eso es lo que hago, porque me parece que la gente no está entendiendo la democracia. Toda sociedad necesita una élite que la gestione. Hay instituciones y puedes aplanarlas, y probablemente unas instituciones más planas sea un resultado de esta era. Pero deberás tener esas instituciones de una forma u otra. Y tendrás gente en la parte más alta y a eso lo puedes llamar élite o como quieras. Yo no soy un radical de ningún signo, pero me temo que las élites actuales –y esto es realmente global– no están a la altura. Habrá que hacer algo si queremos que la democracia se conserve. La democracia precede a la era industrial y puede sobrevivirla. Pero quizá necesitemos un tipo de democracia distinto al que se organizó hace unos ciento cincuenta años, y a la que nos hemos acostumbrado tanto que ahora casi la vemos como parte del mundo natural. Algunas estructuras jerárquicas no siempre estuvieron ahí. Y quizá no estén en el futuro.
Al final del libro explico que mi modelo es el gran pensador José Ortega y Gasset, que en España invertebrada dice que seleccionamos las élites. El público, de una manera extraña, selecciona a sus élites, con la gente a la que presta atención, a la que obedece. En el caso de la economía también: con lo que compra, lo que ve. Creas una élite. Más tarde muchas investigaciones han confirmado esa intuición. Gente como tú y como yo, personas que no somos necesariamente poderosas, debemos pensar cómo seleccionamos a las élites y cómo hacemos que la atmósfera sea menos tóxica. En la situación actual no se puede conseguir nada. ¿Cómo elegimos a gente que no sea ruidosa y repugnante y extrema en su lenguaje sino modesta, que no prometa cosas que no puede dar? Y ahora mismo quien se niegue a prometer la utopía no será elegido nunca. ¿Para que te elijan debes prometer la utopía? Eso es culpa tuya y mía porque elegimos a esa gente. Creo que habrá un proceso de reselección de líderes, me parece que en parte es algo generacional. Los más jóvenes estarán mucho más cómodos cuando tengan que interactuar con gente que sea supuestamente poderosa. Es algo extraño para mi generación.
Se podría encontrar una democracia cuyos líderes sean menos distantes y arrogantes, y un público menos enfadado porque pueda hacerse oír por el poder. Ahora nadie oye. Los chalecos amarillos llevan seis meses gritando y haciendo todo tipo de cosas. ¿Y qué dice la gente de Macron? Uno de sus ayudantes ha dicho: el problema quizá es que somos demasiado inteligentes, demasiado sutiles, demasiado técnicos como para que la gente entienda lo bien que nos va. Básicamente estás diciendo a los franceses: son demasiado estúpidos como para saber lo maravilloso que soy. ¿Qué tal sienta eso? Para mí es una señal casi al estilo de María Antonieta y su “que coman pasteles”. No saben por qué están enfadados. Si cree que es escuchado, el público perderá parte de su ira. La democracia evolucionará, quizá desarrolle nuevas instituciones o cambie gradualmente. Pero será cosa de otro grupo de individuos.
La crisis de legitimidad afecta a la ciencia, a los expertos. Hay un año clave en el libro, 2011, pero también describe la desconfianza que produce la crisis de 2008.
Ha habido una desmitificación progresiva de la idea de que esas instituciones sabían lo que estaban haciendo. Es llamativo que el hecho de controlar lo que se dice sobre ti permite que impongas una visión mucho más marcada. Eso era el siglo XX. 2008 fue el momento en que explotó la idea de los expertos. Personas que eran genios económicos, que eran expertos en los detalles y en cómo se trataba con esa economía tan compleja. En España, recordemos, el gobierno tardó tiempo en admitir que había siquiera una crisis. El estallido muestra que no solo no eran los genios y expertos manipuladores; los retrata como gente que no tenía ni idea. Decían: no sabemos lo que está pasando ahora. Y un experto tras otro en el Congreso confesaba su perplejidad. Eran personas que llevaban años gestionando la economía, decían tener teorías muy científicas y capaces de resolver el problema. No hubo repercusiones políticas inmediatas pero sí un momento severo de desencanto.
En el libro no se menciona tanto, pero la desconfianza en las instituciones también se extiende al sistema judicial. Lo vimos en el Brexit. Pero también en España con algunas sentencias polémicas.
No puedes predecir lo que va a ocurrir en las calles, qué va a ser el detonante. Hay mucha ira. No es contra el sistema político. Y puedes asumir que gran parte de esa ira es muy poco realista en el sentido de que piensan que la perfección es un criterio para juzgar a la sociedad. Por supuesto, hay muchos defectos, fallos y errores. Es fascinante que la indignación surgiera de ninguna parte, que no hubiera un momento particular. Los chalecos amarillos se movilizan por una tasa de muy poco dinero. Y, por supuesto, hay una forma de organizarse online, a menudo en Facebook. Se movilizan cuando se produce el detonante, y de pronto hay miles de personas. Nadie sabe de dónde vinieron y nadie sabe qué quieren. Reparar el detonante no es suficiente. Quieren un cambio sistémico. El problema es que, si les preguntas: ¿qué cambiarías y cómo lo harías?, no tienen ni idea. Y no tienen alternativas al sistema. La diferencia con los revolucionarios que conocí en mi juventud es que ellos tenían ideologías muy definidas. Sabían exactamente lo que querían hacer. Querían derrocar al gobierno e imponer estructuras e ideologías muy distintas. El público no quiere nada de eso. No quiere el gobierno, ni la revolución, ni siquiera la ideología le interesa.
¿Cuál es el peligro?
En Estados Unidos hay una gran preocupación con el autoritarismo. Ven a Donald Trump como un dictador potencial. A mí me preocupa lo contrario. Me preocupa que el sistema se desmorone por el nihilismo, que por cierto es la razón por la que Trump está en el poder. Trump no ejerce un poder dictatorial. Es un tipo con un bate que va destruyendo las instituciones. Es nihilismo. Quiero creer en los estadounidenses y en que el sistema al final se arreglará, pero tenemos que conseguir seleccionar a gente que perdone más, que sea más sincera y honesta, más humilde, más decente. Probablemente estaremos divididos en grupos en guerra y si un grupo tiene más votos ahí está. Ahora mismo no hay derecha o izquierda en Estados Unidos. Hay docenas de grupos luchando entre sí todo el tiempo. La administración Trump es eso. Así que mi optimismo es un acto de fe. Si me preguntas cuántas razones tengo para esa fe, diría que no tantas.
Hasta los antisistema creen en el sistema. Les parece que no se puede romper, que sus acciones no van a empeorar las cosas.
Lo que decía Ortega y Gasset es importante. El hombre masa acepta como dado todo lo que ya tiene: el acceso a la educación, la posibilidad de tener un buen trabajo, que no vive en la selva, una cueva o la calle. Vive en un sitio agradable y se va de vacaciones a lugares tropicales. Todo eso se da por sentado. Pero cada incidente que interfiere en sus deseos produce esta furia, la sensación de injusticia estructural. Los que protestan asumen que toda la fuerza del sistema y sus beneficios son casi naturales. No podrían desaparecer, por más fuerte que le pegues. Y todo lo que no les gusta produce esta furia inmensa y desproporcionada.
Además de esa transformación informativa, otro factor podría ser el declive de las clases medias occidentales, con el recorte de expectativas, una sensación de estancamiento, la desigualdad.
Hay un componente económico en la enorme angustia que genera el gobierno. Por ejemplo, en el caso de la crisis de 2008 se pensaba que el gobierno había sido incompetente e incluso corrupto. Pero cuando ganó Trump rápidamente se hizo el retrato de su votante: varón, blanco, de clase trabajadora, que probablemente tomaba opiáceos o algo. Esa es la persona que eligió a Trump. Para mí hay dos aspectos centrales: por un lado la distancia. El que en el pasado era mi vecino y ahora, con su cargo político, es una especie de estrella de Hollywood. No importa cuán democráticamente haya sido elegido, lo absorbe esta pirámide y nunca vuelve a salir. El segundo aspecto es el fracaso: la sensación de que el sistema falla una y otra vez. La economía tiene mucho que ver en ello. Pero más que las repercusiones que pueda tener en la vida de alguien es algo intelectual, emocional. Es: una vez fracasó y no hiciste nada. Piensa en el plan de estímulo de Barack Obama, que cometió el error de dar cifras. El sistema de salud se consideró un fracaso antes de que empezara. Está la idea de que si te encuentras en una posición de poder quieres hacer algo en tu beneficio y no en el mío. Y, por tanto, eres un fracaso enorme para mí y un éxito para ti mismo. Esas dos cosas, la distancia y el fracaso, han sido más decisivas que las condiciones económicas y la sensación de que tu clase o tu raza están siendo marginadas o inmersas en un declive relativo. No he visto pruebas convincentes. La economía influye, pero si pensamos en Trump y en los estados donde antes había ganado Obama que votaron a Trump, una pequeñísima minoría de gente produjo la diferencia. El votante típico de Trump gana más que el votante medio.
Habla de la idea de la sospecha y de la desconfianza, y de Pierre Rosanvallon. Dice que ahora nos interesan las celebridades no para admirarlas, sino para ver sus defectos.
Es un cambio asombroso. Por ejemplo, piensa en cómo se contaba la invasión de Bahía de Cochinos, una completa catástrofe. Después de un mes, la gente confiaba más en Kennedy. Ayudaba, creo, el contexto de la Guerra Fría. Ahora no es así. En la anterior administración, había programas gubernamentales que se rechazaban solo porque los proponía Obama. Más tarde, la gente pedía en la calle que Trump se fuera a casa, y todavía no había entrado en la Casa Blanca. La desconfianza es muy profunda, magnifica todo fracaso y siempre va a haber fracasos. Esto no me parece una buena actitud en una democracia. Elegimos a esta gente y luego la abandonamos. El índice de aprobación estaba en torno al 80%, ahora ronda el 20, 30%.
¿Encajaría el independentismo catalán entre estos fenómenos?
Sí. Algo que caracteriza a este momento es que ya no se trata de promover nuevas ideas sino de moverse a la contra, y eso produce una fragmentación terrible. Es lo que ocurre en la Unión Europea y lo que pasa en España, pero también en los problemas del Reino Unido con Escocia. El Estado nación empieza a fragmentarse. Creo que esto obedece al fenómeno de la revuelta del público. Hay una gran fragmentación social que conduce a una fragmentación política. No parece una gran pérdida, cuando ya estás socialmente tan fragmentado. Gente que tiene ideas políticas distintas tiende a no hablar entre sí, aunque a veces lo hagan a través del vacío, gritándose en las redes sociales. Y, una vez que llegas a ese nivel de fragmentación, ¿por qué no fragmentar también el Estado nación? Soy descendiente de buenos castellanos y tengo dudas de que Cataluña haya sido nunca un país. Es una utopía que tienen en la cabeza: piensan que si dejaran España todo sería perfecto. La verdad es que me cuesta ver cómo funciona eso.
No emplea términos, como “polarización”, que se han vuelto populares últimamente; sin embargo, su libro proporciona herramientas para entender ese y otros fenómenos.
Quería construir un marco interpretativo. En algunos ejemplos puedo tener más o menos razón, pero mi objetivo es construir un marco para entender un mundo que ha cambiado mucho con respecto al pasado reciente. Espero que este marco pueda aclarar y cristalizar la comprensión de acontecimientos que parecen arbitrarios y caóticos, y que nos ayude a pensar cómo afrontar lo que vendrá después. ~
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).















.jpg)