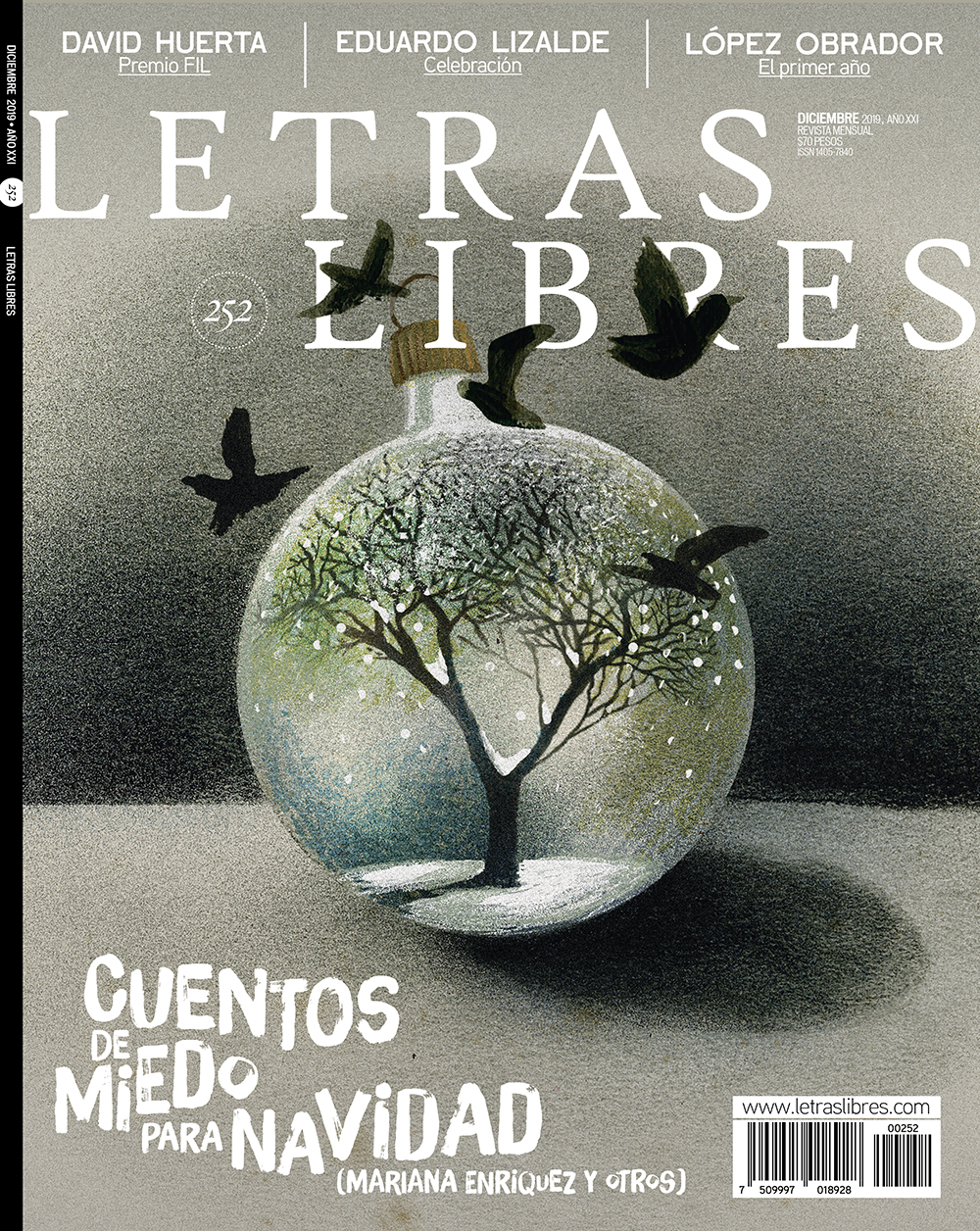Entonces conoció a Oumar. No era hostil ni indiferente como los otros. Cuando llegaba a la cantina –un chamizo en el que servían arroz maflé y pollo con salsa de cacahuete–, le hacía un gesto de reconocimiento, y en una ocasión se había sentado a su lado y había permanecido en silencio, sin mirarle, las manos sobre el regazo y el gesto concentrado, mientras él se comía su arroz. Ese día le pareció que se sentaba junto a él para separarse de los demás, pero luego se dio cuenta de su empeño en ser solícito, y de que ese empeño excesivo le había resultado incómodo. Pensó si no debería ser él quien iniciara un acercamiento. Estaba harto de su soledad. Llevaba demasiados días dando vueltas con su maleta, sin más comunicación que la que tenía con el cantinero cuando le pedía arroz, pollo y cerveza. Quería charlar con alguien. Allí se hablaba francés, y solo los que estaban en el puesto fronterizo chapurreaban inglés. Él consultaba a cada rato un Pequeño Larousse; además, durante el último año se había apuntado a un curso donde certificaron que su preparación era aceptable, aunque el acento de esas gentes sonaba distinto, atropellado y gutural, y no entendía casi nada.
Ignoraba qué edad podía tener Oumar. Era más feo que el resto de los hombres, quizá también era el más bajo de todos los que esperaban y de los que trabajaban en la aduana, y su barriga, de tan extraña, lo señalaba asimismo como diferente. Allí había flacos, o recios y bien proporcionados; incluso los gordos conservaban cierto equilibrio entre sus extremidades y sus torsos, como muñecos de Michelín. El más alto llevaba una túnica y caminaba por el puesto fronterizo como si estuviera a punto de recibir a una delegación de mandatarios, con aire ceremonioso y dándoselas de enterado. A pesar de que resultaba ridículo, nadie se metía con él. Pero Oumar no. Oumar desentonaba y le hacían burla. Lucía piernas enclenques y panza triangular, como una enorme chinche. Pasaba mucho tiempo a solas en una banqueta de la cantina, aplasta do por el calor, con cara de enfado. Quizá se trataba de ese tipo de seriedad que juzga una y otra vez sus propias acciones, desestimándolas, o que dialoga con interlocutores imaginarios. El sudor le resbalaba por la cara y se lo limpiaba con el antebrazo. Miraba incansable hacia fuera, como si hubiese un pasacalle, o algún tipo de actividad que requiriese una vigilancia constante. Y hablaba poco. Volvió a sentarse a su lado dos días seguidos, abandonando su acecho junto a la barra. De nuevo se comportó como si la cosa surgiera casualmente, como si no hubiese nada deliberado en su cambio de asiento, y fue él quien se decidió a entrarle en su mal francés:
–¿Llevas mucho tiempo esperando?
Su curiosidad era sincera. Desde que llegó, no había hecho otra cosa que observar a aquellos hombres. Muchos venían en camionetas, aunque también los había con sus propios coches, y algunos de ellos, tras haberles denegado el paso, desaparecían sin dejar rastro en la noche, como si atravesaran la frontera de madrugada. Pero la mayor parte se quedaban. Además, iba a ser Navidad. Se lo repetía mentalmente como si se pusiera un chaleco antibalas. Él debería estar ya comprando regalos, luciendo su ropa nueva, sintiendo el frío, y sin embargo seguía allí, en mitad del desierto, ignorando cuánto tiempo más le iban a retener. Por las mañanas un centenar de autos atravesaba la frontera sin toparse con impedimentos, pero se trataba siempre de familias enteras, con niños y abuelos. No había visto a ninguna mujer conduciendo. Siempre iban de copilotos portando en sus regazos grandes cestas, y a ninguna la retenían; parecía darse por hecho que las musculosas madres y sus bellas hijas no eran sospechosas de contrabando, y que tampoco abandonaban el país por motivos que las autoridades necesitasen aclarar. Pronto iba a llegar la documentación que les permitiría el tránsito, esta era la consigna que repetían en la aduana y que los hombres se decían unos a otros, chasqueando las lenguas, barajando algún tipo de accidente, como si, en lugar de por correo electrónico, sus documentos vinieran en camiones a los que el desbordamiento de un río hubiera retenido. La situación carecía de sentido. Había corrupción en las fronteras, pero él no había logrado sobornarles. Tampoco le habían metido en una prisión. Ni siquiera se habían quedado con su oro. Estaba allí con un centenar de individuos a los que no se atrevía a preguntar, pues le lanzaban miradas feroces. A pesar de su penoso francés, iba logrando entender las conversaciones que más se repetían, y no había en ellas ni rastro de l’argent ni de planes para burlar la vigilancia. No había nada que pudieran hacer, salvo aguardar, y solo se referían a la documentación, como si a todos les faltara el pasaporte. Así que aprovechó para preguntarle a Oumar. Este le respondió:
–Vas a tener que dar la vuelta y pasar por otro lado.
A continuación habló de Sikasso, de los puestos de frutas y verduras de la calle, de su añoranza de los mangos frescos y de que se le iban a caer los dientes por falta de vitaminas. Pronunciaba cada frase como si saliera de un sueño. Por primera vez pensó que aquel estatismo, aquella modorra de Oumar y de los demás, no tenía que ver con ninguna espera, sino con deficiencias alimentarias. Pero en el país no había hambrunas, y las frutas y las verduras se conseguían fácilmente en los mercados callejeros.
–Hay que ir a una ciudad para comprarlas –le objetó cuando él le soltó aquello–. Y esto es el desierto. Llevo casi dos meses intentando cruzar la frontera por otro sitio. Luego vine hasta aquí porque me dijeron que era más fácil, pero no lo es. No he pasado por ningún mercado, y la fruta que les compré a los campesinos hace semanas que se terminó.
–¿Y en la cantina?
–Ya ves lo que hay. El arroz tenemos que compartirlo. Pagamos diez veces más por un plato. Con tu moneda es barato, pero para nosotros es la ruina. Algunos hombres se han quedado ya sin dinero. La fruta la venden a precio de oro.
Oumar masticaba cada palabra para que pudiera entender lo que le contaba. Esa demora le resultaba exasperante.
–¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué no os dejan pasar?
–Por lo mismo que a ti.
El negro le miró con aquellos ojos que parecían la consecuencia de haber metido la cara con los párpados abiertos en la arena. Su expresión componía una molestia extraña y peligrosa; algo que no podía señalar se tensaba, y él concluyó que era mejor no hurgar ahí porque solo encontraría violencia. Y quizá esa violencia era únicamente contra él. Contra el blanco que podía comer y cenar arroz a diario, comprar el agua que le daba la gana y zamparse sus pastillas de vitaminas. Este pensamiento le llegó raudo e impertinente, y agarró su maleta temeroso de que le robaran no el oro, sino las vitaminas.
–No es el mejor lugar para salir –insistió Oumar. Él miró su tripa de pirámide, la camisa de listas color aguacate que le daba aspecto de profesor de niños, los pantalones casi blancos por el polvo. Estaba sucio y olía mal; ninguno de esos hombres podía ducharse ni lavar su ropa. Él tampoco, aunque cepillaba a diario los puños y el cuello de su camisa, y los bajos del pantalón, con un espray de limpieza en seco, y se aseaba como podía en los baños del puesto. Oumar no debía de ser demasiado atractivo para las mujeres, se dijo, y aquella idea era rara allí, en ese lugar donde las mujeres pasaban de largo y todo parecía haber desaparecido salvo la aduana absurda y la razón misteriosa por la que los tenían retenidos. Una razón tal vez redundante: no había ningún lugar al que pasar. El resto del planeta podía haberse volatilizado, y sin embargo él pensaba en mujeres y en la Navidad.
Letrinas inmundas, cacheos, lentitud, miradas retadoras, llantos que salían del puesto fronterizo durante la madrugada. Le asustaba la densa bruma que se levantaba al amanecer, y no abandonaba el coche hasta que aquella marea grisácea se disolvía. Le atacaba la paranoia y pensaba que eran los del puesto quienes esparcían la niebla maldita sobre los coches de quienes, como él, esperaban. La niebla les producía a todos un miedo cerval; muchos de los hombres que llegaban hasta allí aún creían en una vieja leyenda africana, según la cual la neblina del alba eran malos espíritus, y si uno de ellos tocaba a un humano, una enfermedad terrible recaería sobre él, un padecimiento mortal. Cuando cesaba y al fin salía del coche, comprobaba que esos hombres habían hecho lo mismo que él: guarecerse en sus vehículos o en los baños, vigilar desde sus refugios que no hubiera una procesión de espíritus. Se les notaba el pánico en la cara, aunque a media mañana ya estaban reunidos en círculos, hablando ruidosamente con semblantes socarrones; una sutil sorna a las autoridades del puesto recorría las conversaciones, o eso le parecía. A lo mejor se burlaban de él. No había más blancos allí, y a pesar de ello le miraban como si estuvieran habituados a su presencia, como si él fuera el sustituto de otro blanco que había permanecido en la frontera durante meses por una circunstancia similar. Todos debían de saber que llevaba algo valioso en su maleta, si bien no tenía el menor indicio de que codiciaran su botín. Ni siquiera los aduaneros se lo habían requisado, que era lo que él esperaba si no aceptaban el soborno: que se quedaran con el oro y que a él le dejasen marchar para celebrar su Navidad, el regreso a casa, la aventura fallida.
Entre los hombres que esperaban había delincuentes que provocaban reyertas y cometían hurtos, pero tampoco ellos demostraban interés por su maleta. Eso le resultaba angustiante y sospechoso. ¿No era una señal de que le aguardaba algo peor, una emboscada no solo para quitarle el oro, sino también para matarle y así evitar problemas? Le tentaba abrir su valija, dejarla bajo el sol abrasador, gritar: “¡Tomad y comed todos de ella, es mi cuerpo!” para que ese acto le redimiera. Fabricaba asimismo hipótesis locas, como que habían dejado de codiciar las maletas de los europeos por encontrar siempre en ellas cosas risibles e incompresiblemente profilácticas.
Un día decidió salir del coche en mitad de la niebla. Descubrió que no era vapor de agua lo que flotaba en el ambiente, sino polvo. Eso le perturbó. Además, aquel polvo no se acumulaba luego sobre el coche ni sobre ninguna otra superficie. Permanecía en el aire sin posarse, como partículas vivas que no descansaran jamás. Entendió que aquellos hombres creyeran que se trataba de ánimas viles, de fuerzas malignas de las que solo cabía huir, pero él se quedó ahí, quieto junto a ese auto alquilado en el que había dormido tantas noches que le empezaba a parecer suyo. Puso la mano sobre el capó porque intuía que, si la quitaba de ahí, el polvo le arrancaría de donde estaba y se lo llevaría lejos. Sabía que no iba a ocurrir nada de eso, pero sí que se extraviaría porque no evitaría moverse, como un Ulises al que hubieran desatado del mástil. Y dar unos cuantos pasos de más resultaba fatal. Durante el día ni siquiera se podía caminar unos pocos kilómetros, pues el puesto fronterizo enseguida se perdía de vista, y alrededor solo había arena seca. Qué mal había calculado, qué ingenuamente, al pensar que la frontera menos transitada podía ser como esos aeropuertos pequeños donde los controles eran mínimos.
Aunque le dolían los ojos, no los cerró. Entonces vio algo que no pertenecía a este mundo. Un cuerpo se elevaba en mitad de la niebla, como si fuera un alma que algún dios se llevara consigo; por un momento, pensó que ese era todo el misterio de los hombres que desaparecían, y que, por tanto, la leyenda que todos repetían como una macabra advertencia se revelaba cierta: en las partículas de polvo se encarnaban espíritus para irrumpir en el plano de los vivos, aunque su actuación era más benévola de lo que había escuchado, pues los cuerpos no estaban condenados a una travesía penosa hacia la muerte, sino que esta acontecía de repente, casi mágicamente, como si la Parca fuese un alma bondadosa.
El cuerpo que estaba viendo ascender se quedó parado. Quiso acercarse para observar el fenómeno más de cerca, pero le fallaron las fuerzas. De repente se sintió muy cansado y las piernas le temblaron. Tuvo la impresión de que le faltaba el aire, como si el polvo en suspensión lo hubiera ocupado todo, incluso sus pulmones. Quería meterse en el coche, huir de allí con el oro o sin él, regresar adonde muy pronto iba a ser Navidad. Tal vez ya lo era; había perdido la cuenta de los días que llevaba en la frontera, y se le antojó posible que no fuesen diez, como pensaba, sino treinta, incluso mil. El cuerpo volador, del que no había apartado la vista, comenzó a descender, y al llegar al suelo se marchó caminando de una forma que le resultó familiar, mientras la niebla se disolvía. Cayó en la cuenta de que era Oumar quien se alejaba, con tranquilidad, con plena posesión de sí mismo.
Ya no pudo perderle de vista. Le fascinaba el misterio de aquel ser deforme. No dormía por las noches; temía que a la mañana siguiente Oumar ya no estuviera allí. Los hombres continuaban desapareciendo durante la madrugada, pero ya no se detenía a especular si habían logrado pasar la frontera o es que les habían pegado un tiro. Por las tardes, Oumar se quedaba junto a él en unos escalones de roca que conducían a un merendero inútil, convertido en ruinas, y solo entonces se daba asco a sí mismo, pues notaba su cuerpo roñoso y su aliento de podredumbre. Sabía que su estado se asemejaba a una alucinación, o a un síndrome de Estocolmo: empezaba a amar el desierto y la sensación de amenaza permanente. Le dolía el brazo de arrastrar su maletín ajado y lleno de oro por todas partes, y Oumar había comenzado a ofrecerse como porteador.
–Pero no voy a pedirte dinero –le decía–. Quiero hacerlo porque eres mi amigo.
Él se rehusaba no por temor al robo, sino porque ahora aquel hombre le parecía un dios. ¿No se celebraba en Navidad la venida de un salvador al mundo? La lógica estaba rota, no valía el sentido común, y se aferraba a lo que su cabeza, de una manera cada vez más caprichosa, seleccionaba como significativo. Qué idiota había sido durante los seis meses malgastados en preparar su viaje, leyéndolo todo sobre el país y creyendo anticipar lo que iba a encontrarse, cuando en realidad ni siquiera sabía en qué se gastaría el absurdo dinero que había planeado sacarle a aquel oro. Existían, sí, muchas razones por las que lo necesitaba. Pero ya le daban igual, ninguna le parecía importante, y tampoco que aquel hombre, al que ya no podía evitar ver como a una divinidad hecha carne, estuviera preparando el terreno para arrebatarle la maleta. Incluso le daban ganas de decirle que se la daba sin necesidad de engaño: ya no le interesaba, le resultaba indiferente regresar o no, pagar sus deudas o no, incluso que le pegaran un tiro y abandonaran su cuerpo en el desierto para que se lo comieran las bestias, tal y como ahora entendía que había pasado con todos esos a quienes no había vuelto a ver. ~
(Huelva, 1978) es escritora. Ha publicado 'La ciudad en invierno' (Caballo de Troya, 2007) y 'La ciudad feliz' (Mondadori, 2009).