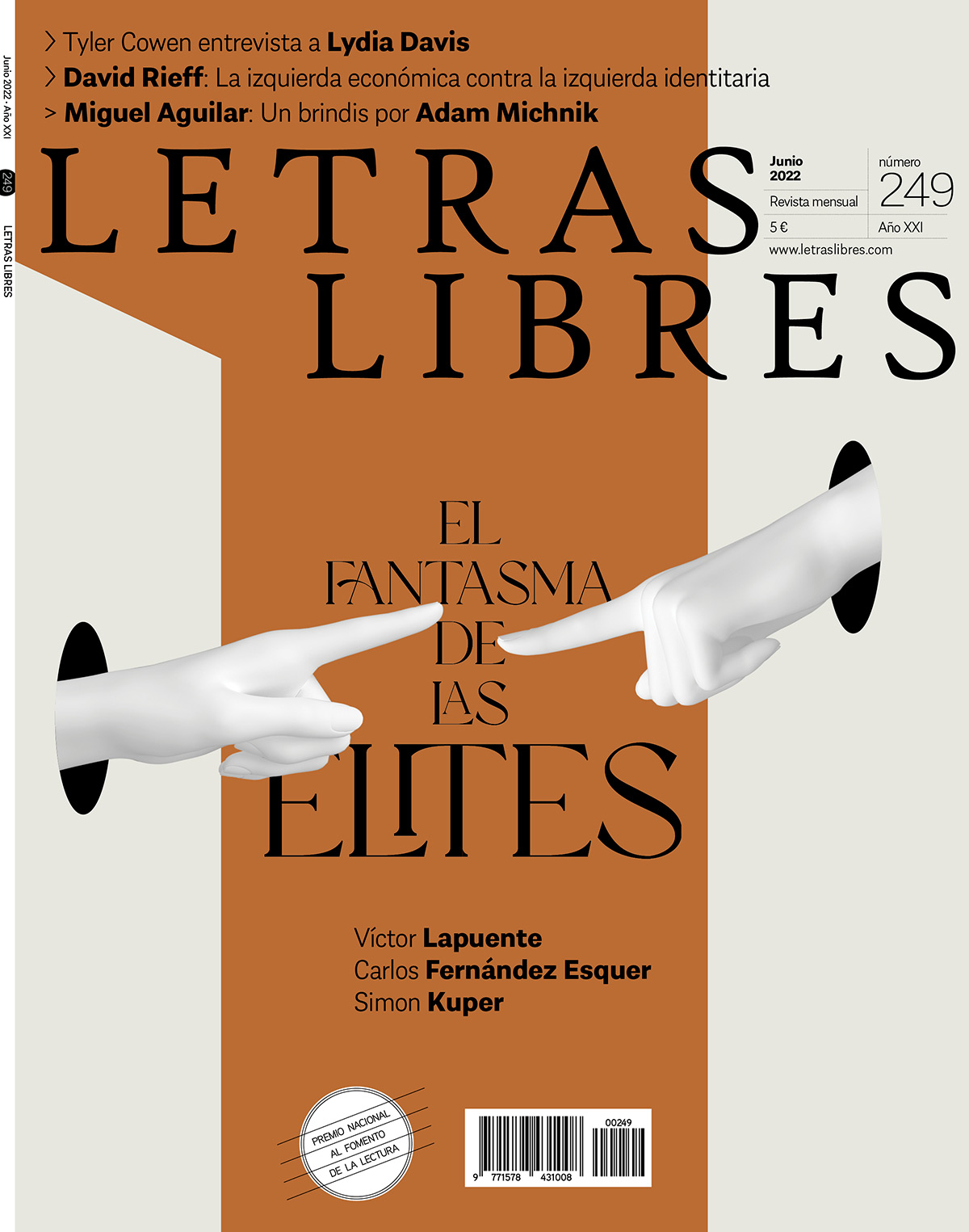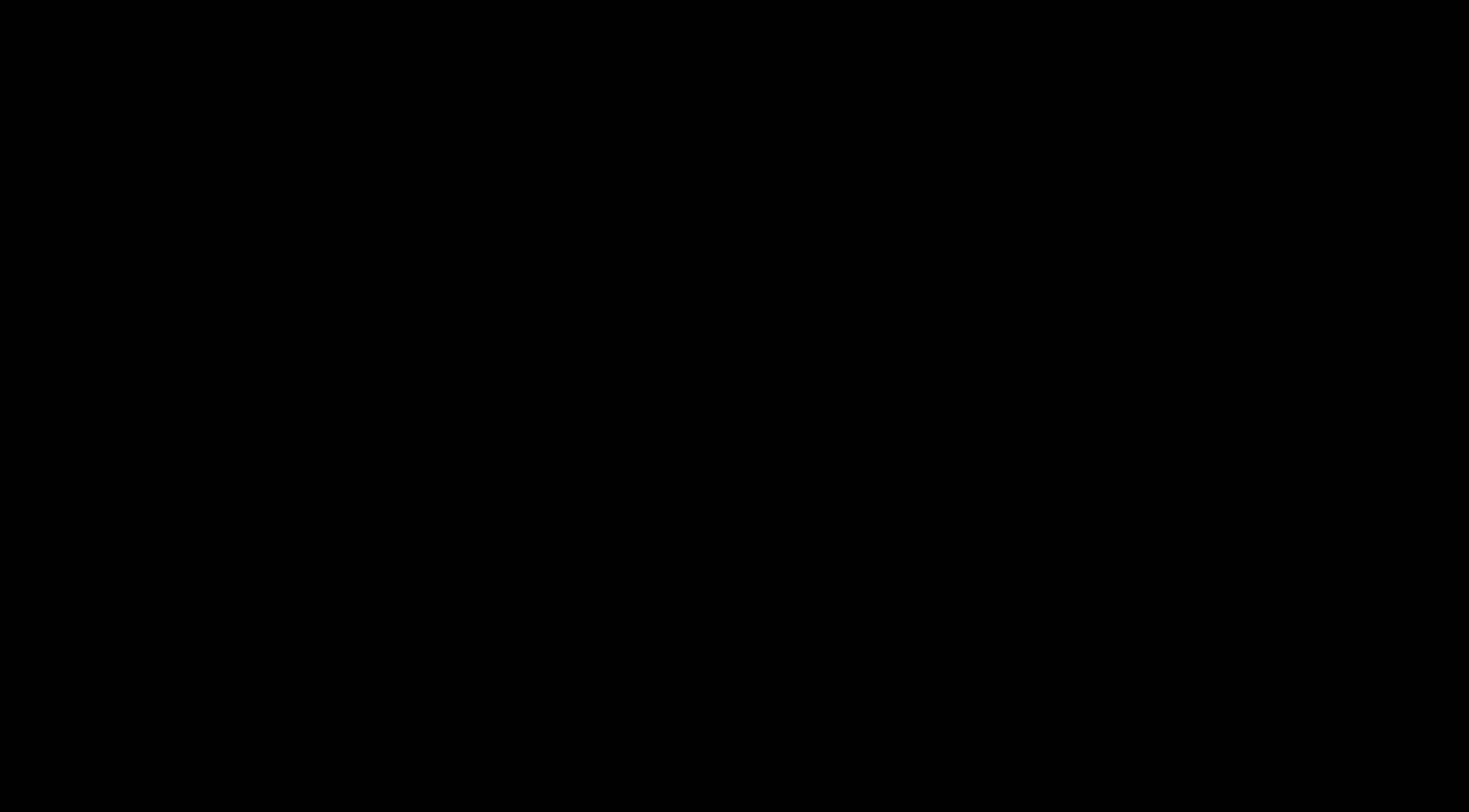En 1981, Julio Iglesias publicó una involuntariamente desopilante autobiografía best seller: Entre el cielo y el infierno. Allí –discurso casi alucinado y free flow of consciousness producto de horas de grabación apenas ordenadas/editadas–se daba cuenta del estado de las cosas del mito automitómano en la cumbre de su carrera pero aún pensando que quedaba mucho por trepar y ascender. Una saga aún en tránsito en la que –haciendo memoria– ya convivían dolencias físicas, primeras vocaciones frustradas, soledades en masa, las legendarias tres mil mujeres sumando de paso por su lecho y ya el germen rosa y viral de una familia disfuncional casi inaugurando el concepto de reality show tribal à la Kardashian. En resumen: lo que allí recapitulaba Iglesias –pero lanzado hacia el infinito y más allá– era el proverbial y fatigado concepto y lugar común (con muchos momentos que lo acercaban a la versión crooner de Spinal Tap) de las luces y las sombras de la fama: el averno del paraíso, etc.
De ser esto cierto, entonces el muy voluntariamente gracioso en todo sentido (a la vez que serio y exhaustivo y revelador y adictivo) Hey!: Julio Iglesias y la conquista de América de Hans Laguna (Contra) es algo así como el Purgatorio dentro de la Divina Tragicomedia del mártir y sacro Iglesias. Aquí, el prolijo y muy bien documentado relato del orwelliano año 1984 en el que Iglesias –mitad Big Brother y mitad Winston Smith, alternando entre los Ministerios del Amor y de la Paz y de la Abundancia y de la Verdad– se decide a encarar algo así como el equivalente, no en términos necesariamente artísticos pero sí profesionales, al desembarco en Normandía o el alunizaje del Apollo II. Y así lanzarse al ataque dando un pequeño paso para la humanidad pero un gran paso para todo entertainer extranjero y, en especial, de origen latino: la conquista del mercado/idioma norteamericano y, por las dudas, entonces, cubriendo su posible retirada con un “Yo no conquisto nada. La conquista fue hace quinientos años. Yo canto, soy un cantante.” Y el vehículo espacial/tanque de guerra escogido para el asedio y toma fue el álbum (y, según Iglesias, “experiencia más dolorosa de mi vida”) 1100 Bel Air Place. Tortuosa grabación en la que participaron Willie Nelson, Diana Ross, The Beach Boys con producción de Richard Perry (quien encumbró a Ringo Starr en solitario y a Nilsson y luego reinventaría a Rod Stewart como coleccionista de standards) y Ramón “Dúo Dinámico” Arcusa.
Y Laguna –a partir de una epifanía casi proustiana cuando vuelve a oír la “Manuela” de su infancia– se dedica a la exploración a fondo de cada uno de sus surcos con la misma pasión por conocer y dar a conocer que se dedica, indistintamente, a una aberración de la naturaleza o a la genialidad de Sgt. Pepper’s lonely hearts club band. Es decir: Laguna lo entiende y lo hace entender, reconsiderándolo, como una estratégica obra maestra de la imperfección artística que vendió millones en su momento pero hoy no es más que una bien calzada nota al pie de la colosal estatua de un tan broncíneo como bronceado artista.
Porque, sí, en 1984 y ya habiéndolo conseguido todo en su lengua –con ese estilo vocal donde comulgan el cantar no en la lluvia sino en la ducha con el siseo hipnótico de una serpiente faquir de sí misma– el césar Julio cruzó el Rubicón. Y la jugada le salió bien aunque –y de eso trata el libro de Laguna– no fue asunto sencillo y dependió del (des)orden de muchos factores involucrando arreglistas, contratos publicitarios, dialect coachs, productores y, last but not least, la tan mercurial como saturnina personalidad de un hombre de humores bipolares y entusiasmos tan impredecibles como pasajeros. (Y algo de todo esto ya nos habíamos enterado por las páginas del reciente Limón: Memorias de un productor musical, de Javier Limón, donde se evoca un antológico duelo dialéctico-mercadotécnico entre Julio Iglesias y Quincy Jones.)
Y no está de más que lo vaya admitiendo: quien firma estas líneas es team Raphael. Otra criatura única cuya autobiografía (ese ejercicio casi davidlynchiano de desdoblamiento que es ¿Y mañana qué?) resulta tanto menos sufrida y tanto más satisfecha y regocijada en su vida con los suyos y con ese chorro de voz donde convive el “Non, je ne regrette rien” de Edith Piaf con el “We are the champions”. Raphael es, sí, feliz, o al menos goza de lo suyo como el Joker (especialmente en ese escalofriante momento de “Balada triste de trompeta”) y toda imitación que se le haga es ineficaz porque él mismo ya contiene su propia parodia. Mientras que Iglesias no deja de ser una suerte de Bruce Wayne (limitando peligrosamente con una versión iberian psycho de Patrick Bateman) demasiado atormentado o perezoso como para convertirse en Batman. Alguien declarando a los medios que “Si me conocierais en persona, veríais que no hay nada que envidiar. Al contrario, diríais: ‘¡pobre Julio!’.” Alguien optando por ir por ahí acariciándose el estómago mientras conduce un descapotable hacia un cabaret por la carretera que, de pronto, suena inesperada y perturbadoramente digna del Tunnel of love de Bruce Springsteen. Raphael, en cambio, vuelve a una casa familiar a su medida mientras que, por entonces, el latin lover Iglesias tiene demasiados puertos y puertas y en ninguna parece sentirse del todo a gusto sin que eso le impida regalar al mundo numerosos retoños reconocidos (entre los que destacan las tramas casi shakespeareanas de Chabeli o de Enrique) o desconocidos. Raphael –maleable para los demás y muy inquieto y curioso en sí mismo– es fácilmente redimible por la intelligentzia cult, mientras que Iglesias resulta imposible de modificar y está como envasado al más absoluto de los vacíos. Raphael es un científico loco mientras que Iglesias es un experimento muy calculado y toda su “rareza” pasa por la de ser muzak que canta o mimo que habla o, como apunta Laguna, para muchos “música para planchar” ideal para oír sin escuchar mientras se realizan las tareas domésticas: algo que enseguida se asume como obvia parte de un paisaje que más que conmover acompaña dando la impresión de que siempre estuvo allí y que está para quedarse.
De ahí que lo más perversamente interesante de Hey! resida en el modo y modales con los que Iglesias (con saltos desde 1984 a su génesis y a este presente crepuscular en el que ya no es animal de escenario pero sigue siendo carne de récords de ventas ya imposibles de superar y, de tanto en tanto, blanco en la mira del paparazzo que lo revela siendo casi remolcado por dos dominicanas mujeres serviciales y en bikini de inmediato contando el cancelable chiste de que “Julio Iglesias no camina con muletas sino con mulatas”) vacila y se forma y deforma como franquicia singular de sí mismo. Formato al que, tal vez, solo ha conseguido acercarse un poco el también “romántico” y muy volátil e inestable Luis Miguel. Algo que no deja de ser original a la vez que autocaricatura y que –aunque obvio en lo que produce– no deja de ser imposible de anticipar para quienes lo rodean y lo aman y lo sufren y lo temen. Un truhán y un señor, sí. Alguien que ama la vida y ama el amor y teme a su propia muerte como a nada. Un frío sentimental quien siempre supo que “la voz es secundaria, lo que importa es el estilo” y pasó los tiempos más duros del covid-confinamiento entre el aburrimiento y el pánico y la consciencia de que –como apuntó en Entre el cielo y el infierno–a “Las palabras en ocasiones se las lleva el viento aunque estén escritas en los periódicos, pero una imagen del ídolo derrumbado puede ser fatal.” Y no: Iglesias difícilmente pueda disfrutar de un largo y productivo adiós como los de Leonard Cohen o Paul McCartney o Bob Dylan o, ni siquiera, de esos profesionales del reciclaje pasado que son los Rolling Stones. Tampoco, digámoslo, como el de Raphael, quien goza de la autoridad de seguir tronando un “Yo soy aquel” o un “Yo sigo siendo aquel” como gladiator más allá del tiempo y el espacio. Al imperial pero ya histórico Iglesias –en el merecido descanso del guerrero, luego de tanta campaña triunfal y por fin menos siniestro y más agradecido y consciente de su buena suerte en recientes declaraciones– solo parece quedarle la plena y memoriosa consciencia, más infernal que celestial, de que, ahora sí, no se olvidó de vivir pero sí se acuerda de cuando la vida seguía igual y aún no pensaba en dos posibles epitafios para su lápida. A saber, a esculpir: “Dejó de soñar cuando pudo comprar sus sueños” y “No se quería morir”.
Pero, ¡hey!, quién le quita lo conquistado. ~