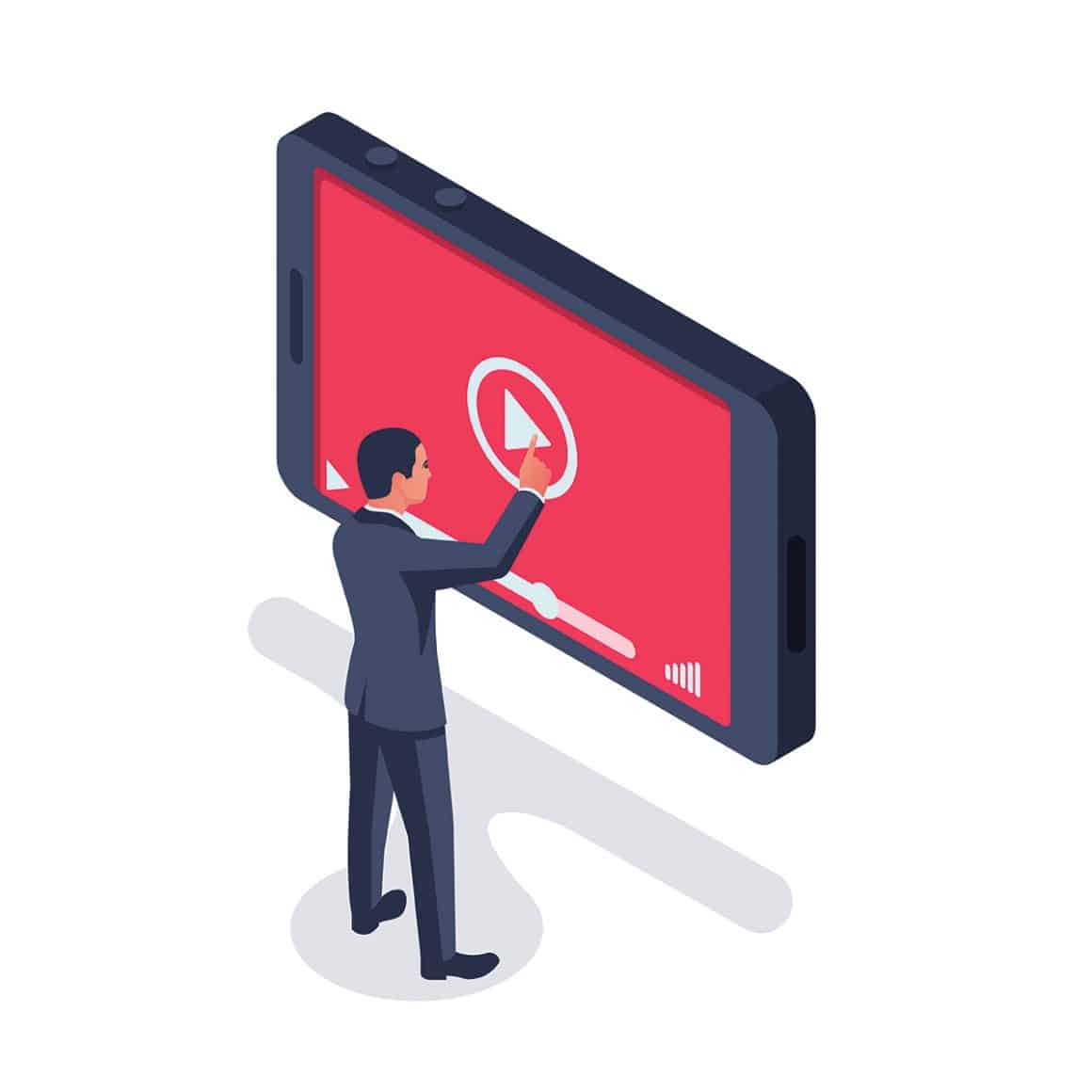Hace unos cuantos años escribí un ensayo, La deriva reaccionaria de la izquierda, que, sorprendentemente, gozó de cierta fortuna, al menos para lo que uno está acostumbrado. La sorpresa obedecía a que, en lo esencial, se trataba de un trabajo académico. De un ladrillo. Claro que, si Piketty vendió decenas de miles de ejemplares de El capital en el siglo XXI, un mamotreto mucho más importante aunque de digestión infinitamente más trabajosa, quizá no había tantas razones para el asombro. Que luego se leyera es ya otro cantar. En el caso del reputado economista francés, algún estudio sobre la versión digital del libro confirmó que la mayoría de los lectores se encallaban a las pocas páginas. Con La deriva no cabe descartar que la lectura fuera todavía más breve, la mínima, y que muchos lectores no pasaran de la cubierta. Eso sí, la cubierta seguro que se leyó, porque el sintagma –o alguna de sus variantes– que aparecía como título –ocurrencia del editor– circuló con profusión en la prensa escrita. Y todavía circula.
Aunque las peripecias de un libro interesan al autor, al editor y, con suerte, a unos pocos amigos que no los quieren del todo mal, creo que dada la materia del libro merecen alguna reflexión pues algo dicen de nuestro panorama político. Y no solo del nuestro. En funciones de Macguffin me permitirán hilvanar algunas consideraciones sobre los cambios en la derecha, no siempre deprimentes. Bueno, unas veces sí y otras, no tanto. Por anticipar parte del camino: la derecha ya no invoca la tradición y la religión. El muñeco de paja con el que a diario se pelea nuestra senil prensa “crítica” solo existe en su cabeza. Empeñada en batallas que ya nadie libra, las gana todas por incomparecencia del rival. Por resumir: apenas hay fachas. Al menos en la derecha.
Desde hace tiempo, la derecha acude a valores como la libertad o la igualdad, los de la Revolución francesa, aquellos que, radicalizados, están en el origen de un movimiento socialista que, en lo esencial, consistió en apurar las implicaciones igualitarias del ideal de ciudadanía. La derecha, por así decir, plagió a la izquierda. Una buena noticia: disponemos de un mínimo código compartido para la conversación pública. Y una victoria de la izquierda: principios que hace doscientos años solo ella defendía, hoy forman parte de un ecosistema político común, ese que cristaliza –por simplificar– en las modernas constituciones. Esa es la parte buena de la historia. La mala es que, desprovista de una trama normativa articulada, incapaz de perfilar un proyecto propio, la derecha también parece haber seguido los peores caminos abiertos por la última evolución de izquierda, por su deriva reaccionaria. La derecha, en lugar de reivindicar el ideario recién adquirido, ha titubeado a la hora de defenderlo, precisamente cuando la izquierda retuerce sus principios y abandona sus compromisos ilustrados, apelando a la tradición (que no otra cosa es la identidad), despreciando la objetividad (en nombre del sentimiento) y hasta condenando las críticas a la religión (echando mano de la penosa literatura multicultural, que exigía respetar todas las diferencias). La derecha ha vuelto a copiar –esta vez para mal– a la izquierda.
Así ha sucedido hasta hace bien poco. O eso me parece a mí. Y es que hay indicios de que esta última disposición mimética está siendo sustituida, de que, después de reparar en que enfrente solo hay vacua palabrería, asoma una nueva derecha, liberada de complejos. La sustitución no es solo de ideas, sino también de protagonistas. No son políticos clásicos, sino otros, más jóvenes. Si me permiten jugar a la modernidad, la bautizaría como derecha youtuber, porque YouTube ha sido el medio fundamental del que se ha servido para popularizar lo que con alguna desmesura se podría llamar su ideario: no abandona un elemental compromiso racionalista e ilustrado, con la libertad y los derechos, aunque, eso sí, se muestra poco complaciente con las políticas redistributivas y las intervenciones públicas.
Y por seguir jugando a la sociología barata –vamos, a la sociología común–, creo que la derecha, superadas las fases todos éramos socialdemócratas y los tiempos de la enajenación colectiva, ha llegado al periodo de en la red nos quitamos los complejos. Juega fuerte y va en serio. No dice mucho, pero lo dice bien claro. Con ideas sencillas: “que cada palo aguante su vela” o “quien a Dios se la dé, san Pedro se la bendiga”. Un ideario que se sirve arropado con materiales de diversa procedencia (incluidos los genéticos), no siempre solventes pero que, al menos, admiten discusión. Claro que, para eso, debería encontrarse enfrente con una izquierda racional. Que no asoma por parte alguna. Porque la izquierda cada vez ahonda más en su delirio.
Pero volvamos a nuestro Macguffin.
La única reacción: la derecha
La tesis central de La deriva reaccionaria de la izquierda era una reivindicación del ideario clásico de la izquierda, aquel que le llevaba a oponerse esencialmente al conservadurismo: había que arrumbar con la historia y hasta con la biografía. Esa aspiración condensa las ideas defendidas por sus clásicos y sus propuestas políticas de tantos años: la lucha por escapar a la identidad y a la biografía, a las determinaciones sociales, históricas y materiales, comenzando por la pobreza. No había nada que no se pudiera –ni debiera– cambiar. Si hubiera que dejarlo en lema de calendario: la izquierda consistía en combatir la tiranía del origen. En una sola palabra, emancipación. Recuerden el verso de “La Internacional”: “del pasado hay que hacer añicos”. Pues bien, el libro mostraba que la izquierda contemporánea, con las banderas del multiculturalismo, la identidad, la apelación al sentimiento o al último feminismo, a la complacencia con la religión (acallando críticas con acusaciones como “islamofobia”), se ha entregado a la defensa de la tradición, las comunidades de identidad o el desprecio a la objetividad y el conocimiento. Todo aquello que despreciaba el Manifiesto comunista.
Mi ensayo interesó muy poco a sus destinatarios naturales, la izquierda de nuestro tiempo. Ahora mismo no me acuerdo de reseña o crítica procedente de las filas de los interpelados. Aunque La deriva reaccionaria de la izquierda no tenía otro propósito que recordarles que no estaban a la altura de los ideales que decían profesar, no debieron sentir que aquello fuera con ellos. Sinceramente, no conseguí comprender el silencio, pero no descarto que algunos pensaran que para qué, que no valía la pena perder el tiempo con las opiniones de un fascista, para repetir el sambenito que, si hago caso a Google, más veces me han adjudicado, a pesar de haberme ocupado en tres o cuatro libros de defender el socialismo y, en otros tantos, de reivindicar el republicanismo. Para sobrellevarlo me agarré a un magro bálsamo, casi supersticioso: la indiferencia confirmaba que la izquierda había abandonado el debate público, la tesis central del ensayo. Se limitaba a lanzar conjuros y farfolla palabrera. La deriva reaccionaria de la izquierda acertaba. En fin, fantasías de uno, pues no hay obligación de ocuparse de las ocurrencias ajenas. Nadie le debe nada a nadie, salvo el respeto. Lo dicho: quien no se consuela es porque no quiere.
Muy diferente fue la reacción en la derecha. El libro les interesó. A unos porque, atendiendo al principio “todo es bueno para el convento”, se habrían entusiasmado de igual manera con un dibujo infantil mientras se metiera con la izquierda. A otros, más honrados, y acaso más cobardes, porque en el libro encontraban materiales para desmontar algunas de las tonterías que en los últimos años habían comprado en el nutrido bazar de la izquierda –y difundido– sin saber muy bien por qué. Conviene detenerse un instante en recordar esa travesía del desierto, el particular Gólgota de la derecha.
Y es que la derecha, desprovista de personalidad y criterio, siempre con el pie cambiado, llevaba años suscrita a la chatarra facturada por la izquierda reaccionaria. Les sonaba moderna y habían adquirido toneladas del producto sin molestarse en tasarlo. Como tantas otras veces, se había impuesto la heurística cateta de la derecha en las cosas de la cultura tantas veces ejercida con el arte moderno: “no lo entendemos, pero seguro que, también esta vez, tienen razón”, sin que a nadie, o a casi nadie, se le ocurriera –o se atreviera a– preguntarse si sus dificultades de intelección derivaban de que no había nada que entender, de que toda aquella cháchara no tenía ni pies ni cabeza. Por las mismas tristes y pobres razones (la presión ambiental, fundamentalmente) por las que años atrás había asumido –para bien– las reivindicaciones de la izquierda clásica, las decentes, inseparables de la igualdad, esas mismas que la izquierda abandonaba, la derecha adoptaba ahora las nuevas, las identitarias, más baratas socialmente. Carente de trama normativa se había acostumbrado a que la izquierda impusiera todos los relatos, incluso los más absurdos. Basta con ver lo sucedido en los últimos tiempos con la ideología de género, tan opuesta, cuando se mira al detalle, al feminismo igualitario. Y aunque no es impensable que algunos experimentaran cierta incomodidad, especialmente cuando los desbarres de la izquierda alcanzaban cotas de delirio, como sucede con la ideología queer, lo más común en la derecha fue apuntarse a la suscripción completa: la perspectiva de género, el sexo como convención, la violencia de los principios más elementales del derecho (la presunción de inocencia, el derecho penal de autor, la inversión de la carga de la prueba, la proporcionalidad de las penas, la no caducidad de los delitos, etc.).
Tampoco cabe ignorar otras motivaciones, más turbias, en su afiliación a las locuras de la izquierda. En algunos hasta se podía notar el entusiasmo de los reencuentros. En otras versiones, las nuevas melodías les resultaban familiares, por reaccionarias: las habían entonado de jóvenes en casa mucho tiempo atrás. ¿Cómo iban a encontrarse a disgusto con la identidad quienes habían defendido la tradición? Aún menos incómodos se sentían con las apologías de los derechos de las comunidades históricas, si con el argumento de la historia (“siempre ha sido así”) habían justificado mil veces su resistencia a los cambios sociales. Y, naturalmente, no veían mal las implicaciones antiigualitarias de los derechos especiales de las tribus: desmontar el Estado equivalía a descuartizar la unidad distributiva y de decisión de la nación común. Si las comunidades autónomas competían entre ellas, se debilitaban los instrumentos de la justicia social, que desaparecerían impuestos como el de sucesiones y hasta la posibilidad misma de las políticas sociales. Permítanme el trazo grueso: si las autonomías pudieran regular el trabajo infantil, a todas ellas les faltaría tiempo para acabar con los derechos de las criaturas, ante el temor de que las empresas se marcharan a la autonomía vecina. Si les parece exagerado, que lo es, piensen en las leyes de protección ambiental. Cuando todos pueden legislar, nadie puede hacerlo. Por eso, vascos y navarros quieren que su sistema no se generalice. Sus privilegios son posibles mientras no se conviertan en los derechos de todos. No digo que la derecha enfilara con entusiasmo ese camino, pero, a qué negarlo, no se sentiría incómoda con sus resultados, entre ellos, desmontar al “papá Estado”, al Estado del bienestar. La lección primera de la filosofía política: para evitar regirnos por nuestro peor yo desatado, por el sálvese quien pueda y la guerra de todos contra todos, se inventaron el Estado y la civilización. La solución al dilema del prisionero.
En fin, que no descarto que una parte de la buena acogida de La deriva reaccionaria de la izquierda se explique por la necesidad de la derecha de encontrar un anclaje que le ayudara a escapar a ese marasmo mental. Al menos en la batalla cultural, el libro vendría a cumplir funciones paliativas: no estaban locos cuando no les convencía el cuento que, sin embargo, difundían. Encontraron una vía para resarcirse de tantas humillaciones, de años de andar como vaca sin cencerro, sin ideas propias, trastabillando por la vereda que le señala la izquierda. Se atrevieron a dudar, aunque fuera por boca de otros. Pero eso, las dudas, si se expresaban, eran apocadas y se disimulaban. Con entusiasmos más o menos impostados, la derecha nunca dejaba de asistir a extravagantes manifestaciones en las que siempre, siempre, acababan escapando por piernas. En fin, que, motu proprio, salvo excepciones, la incomodidad apenas asomó. Si la hubo.
Dos interpretaciones imposibles de una derecha desnortada
En resumen: por lo que fuera, La deriva reaccionaria de la izquierda fue bien tratada por la derecha. Y extrajo una interesada moraleja, muy tranquilizadora, después de tanto sinvivir: podían anular la suscripción a la mercancía averiada gestada en no pocos departamentos universitarios de humanidades y distribuida por la izquierda. No solo eso. Los más esforzados, llevados por su entusiasmo, encontraron en mi ensayo opiniones que siempre andaban buscando… Y que no estaban en el libro. En particular dos: la caducidad de la distinción entre izquierda y derecha y la continuidad entre la izquierda de antes y la de ahora. Con desigual difusión, las dos tesis circularon entre diversos entusiastas del libro. Como, además, se han invocado también en otros contextos, y gozan de cierta popularidad, vale la pena entretenerse en valorarlas.
Según la primera, la línea de demarcación entre izquierda y derecha se ha ido desdibujando con los años, sustituida por otras, como globalistas y proteccionistas. Según la segunda, la izquierda, desde siempre, desde Marx, sin ir más lejos, era la que ahora veíamos, la reaccionaria, la defensora del relativismo más torpe, la sinrazón totalitaria, el desprecio de la ciencia y la objetividad, la fascinación identitaria, la complacencia con las religiones más oscurantistas, la invocación de los sentimientos en los debates públicos, etc. Naturalmente, no importaba que cada una de esas tesis fuera incompatible con lo dicho y hecho por los clásicos del socialismo. Si, como se verá, hasta tienen problemas de compatibilidad entre ellas.
Acabo de decir que esas opiniones “no estaban en el libro” y debería haber dicho “no podían estar”. Porque La deriva reaccionaria de la izquierda no había demostrado esas cosas. Ni esas ni ninguna otra. Seamos serios. “Demostrar” es una palabra que hay que manejar con cautela de artificiero: solo en algunas disciplinas –destacadamente las lógico-matemáticas, aunque no solo– “se demuestra”; en el resto, si acaso, “se dan razones para concluir”, se persuade. No es verdad que “la historia demuestre” o que “de los hechos se deduzca”. A lo sumo, “la historia muestra” o “los hechos invitan a pensar”. Pero es que, además –y sobre todo– las dos conclusiones extraídas por la derecha, que no había diferencias entre izquierda y derecha y que la izquierda de ahora no era más que la prolongación consecuente de la clásica, eran estrictamente incompatibles con el argumento central del libro, a saber, que la izquierda había asumido tesis que nada tenían que ver con sus fundamentos, con su compromiso con la razón y el progreso. Los problemas de estas interpretaciones ni siquiera eran empíricos, sino previos, de consistencia pragmática: si estaban justificadas, era obligado descalificar el libro. Vayamos por partes.
Quienes elogiaban mi libro por “demostrar” el final de la distinción entre derecha e izquierda es improbable que entendieran el título: la deriva reaccionaria. No hay “deriva” sin desplazamiento respecto a un punto de partida reconocible; no cabe corrección o traición de ideas sin ideas que corregir o traicionar. El cambio de rumbo requiere, simultáneamente, dos ideas, las revolucionarias, iniciales, y las terminales, reaccionarias. Lo más sorprendente es que quienes decían estas cosas, al mismo tiempo, manejaban con naturalidad calificaciones como “centro” o “extrema izquierda”, inseparables conceptualmente de la distinción clásica: si no hay derecha e izquierda, no hay centro ni extremos. En realidad, con estos argumentos, esa derecha parecía estar admitiendo –sin ser consciente de ello– que carecía de convicciones reconocibles, de perfil propio.
No menos problemas presentaba la otra supuesta “demostración” extraída del libro, la identidad entre la izquierda de entonces y la de ahora. Solo desde el cerrilismo y el sesgo de “todo lo que me parece mal es lo mismo” se podía establecer continuidad entre el Marx ilustrado y racionalista y la izquierda actual, torpemente relativista, posmoderna e irracionalista; o, por levantar el vuelo, entre los principios de la izquierda jacobina, radicalmente demócrata, bienestarista y antidespótica (repasen, si tienen dudas, la Constitución del año I de la Revolución francesa, la de 1793: derechos del ciudadano, incluidos los sociales, sufragio universal, derecho a resistencia, etc.) y la práctica de Stalin, Corea del Norte o Cuba. Por lo general, estas argumentaciones participan de un desorden intelectual muy extendido: establecer una conexión directa (“deductiva”) entre las letras, las musas, y el mundo, el teatro, entre El Capital y el Gulag (o cualquier decisión de un partido de izquierda en una pedanía). Una falacia –presente también en la izquierda– que incapacita para entender el importante asunto de la relación entre los principios y las prácticas políticas. Basta con ver cómo los medios “explican” noticias apelando al capitalismo, al heteropatriarcado, al racismo o a cualquier otro concepto “sistémico” o estructural: “asesina a Manolita por machismo”, “el ministro X miente porque es comunista”, “la moral judeocristiana le lleva a autolesionarse”, “el cambio climático causa el incendio de Teruel”, etc. No hay una página en El capital donde asome el Gulag por mucho que se fuercen las interpretaciones. Están en distintos planos. Otra cosa es Mein Kampf, un libro programático, en cuyo capítulo XI el Holocausto está impecablemente precisado hasta los detalles.
Algunos elogios me produjeron desasosiego. Parecían pertenecer a ese género, tan bien descrito por Ignacio Aldecoa a cuenta de los tratos entre literatos, de “alabanzas retorcidas […] que buscan despertar el recelo, para punzar el amor propio, para tantear irritante en la inseguridad y en el desánimo”. O ni siquiera, a veces era una torpe manera indirecta de hablar bien de ellos mismos, muy común entre tímidos. Quienes así procedían, por lo general, arrancaban mostrando su acuerdo con el libro, para inmediatamente prevenirme ante la tentación de la soberbia. ¡A ver si me estaba creyendo que descubría el Mediterráneo!, si eso ya lo habían dicho ellos antes y mejor. Seguro que era verdad. Y también que otros lo dijeron desde mucho antes que ellos. Lo de Eugenio d’Ors: lo que no es tradición, es plagio. También eso. “Todo está escrito en notas a pie de página de Platón”, decía Whitehead. Siempre lo repito: “todo lo hacemos entre todos”. Así que de acuerdo.
Lamentablemente, los tiros no iban por ahí. Me temo que esos “simpatizantes” del libro lo que realmente querían sostener era algo más serio, y más estúpido: que la falta de novedad había que atribuirla a que el mal no era de ayer, sino de siempre, de la cepa socialista. A su parecer, la chaladura actual no suponía rectificación, sino ahondamiento: la izquierda siempre había sido la misma. Una crítica sin duda inteligible, pero con un problema ya mencionado: resultaba incompatible con los argumentos del libro que tantos elogios suscitaba, inseparables del reconocimiento de que, de alguna manera, la izquierda había cambiado su trama argumental. Lo dicho: si se estaba de acuerdo con las tesis de La deriva reaccionaria de la izquierda, tesis que, desarrolladas, mostraban la rectificación en sus principios normativos, no se podía, a la vez, afirmar que la actual izquierda prolongaba aquellos principios.
La otra superioridad moral
Desde cierta perspectiva, las anteriores simplificaciones de la derecha han servido para apuntalar un guion de ningún vuelo conceptual pero mucho curso mediático, sobre todo radiofónico: “todo lo malo tiene el mismo origen: la izquierda” o, más resumidamente “la izquierda es el mal”. Su popularidad quizá deba entenderse psicológicamente, como una manera de autoafirmarse después de tantos años de subordinación ideológica, pero eso no quita que, como reflexión, sea una mierda. En todo caso, habida cuenta su mucha circulación entre políticos y periodistas, y sobre todo su vinculación –que a continuación se verá– con una tesis antidemocrática mucho más inquietante, vale la pena entretenerse en ese disparate. Una calificación que hasta resulta contenida, pues no solo no sirve para apuntalar algunos de los juicios de la derecha, sino que hasta resulta incompatible con ellos. Por una parte, convive mal con la supuesta desaparición de la distinción entre izquierda y derecha. Si todo es lo mismo, también la derecha es el mal. Aún peor: si se acepta, incluso se complica cualquier defensa decorosa de lo contrario, de la pertinencia de distinguir entre izquierda y derecha. La debilita porque la deja en burda tautología: la izquierda es el mal y, “por eso”, la derecha, por definición, el bien. Maravilloso. Para qué argumentar más.
Aquí la cosa se pone interesante. Porque el disparate, si se piensa bien, no es más que una variación de otro acuñado por la peor izquierda: la autoatribución de superioridad moral. Toca repetirlo una vez más: el desvarío de la tesis de la superioridad no radica en creer en la mejor calidad de las propias ideas, pues todos creemos que nuestras ideas son las mejores; de otro modo tendríamos otras. No cabe sostener, a la vez, “yo creo en X” y “no creo que haya razones para creer en X”. No es que no se pueda sostener, es que, en rigor, ni se puede entender. Si yo creo en algo, va de suyo que tengo razones –válidas para mí, no digo que sean las mejores– para creerlo. La cosa no funciona tan fácilmente con “no quiero a X” y “tengo las mejores razones para querer a X”, una situación experimentada alguna vez por casi todos y fuente de mil desdichas.
Pero dejemos a un lado tan grave materia y volvamos a lo que decía, a no confundir la obvia creencia en que nuestras ideas son mejores con la de la superioridad moral, con asumir que nosotros tenemos un trato decente con nuestras propias ideas que negamos a los demás. Nosotros las suscribimos por buenas razones, mientras que los otros defienden las suyas por estupidez irreparable, mezquindad egoísta o maldad esencial. Ya sabemos la implicación inmediata de ese supuesto: cuando damos por hecho que el otro no atiende a razones, no cabe ni el debate ni la corrección de ideas. Descartamos cualquier entendimiento antes de entrar en conversación. Si quieren descodificar muchas opiniones de nuestra peor derecha acerca de cualquier propuesta impositiva, el cambio climático o la política internacional, ese “a mí me van a contar”, no olviden la majadería “detrás de lo que me parece mal siempre hay un social-comunista-bolivariano”. Basta con ver las reacciones a la propuesta de Sumar de “la herencia universal”, una suerte de renta básica aguada, defendida también por muchos académicos liberales (y criticada por grupos anticapitalistas). La variante conservadora de la idiotez “detrás de todo mal siempre hay un facha”.
Ante razonamientos de este calibre no sabe uno qué pensar, incluso si consigue superar la inmediata perplejidad. En principio, hemos de evitar la desconfianza. Como decía, es regla de cortesía, y casi de comprensión, abordar con buen dispuesto entendimiento la conversación con los demás, comenzando por escuchar debidamente sus opiniones: presumir que tienen un elemental afán de verdad y apostar por la mejor versión de sus tesis. No hay comunicación posible si, cuando me dicen “quedamos a las cuatro”, desconfío y comienzo a sospechar que me quieren engañar, que, en realidad, me están queriendo decir otra cosa, por ejemplo, “quedamos a las diez”. No hay comunicación, coordinación ni, por tanto, comunidad social. Para describir esa conveniente –y hasta necesaria– actitud los filósofos hablan de un “principio de caridad interpretativa”, imprescindible en cualquier conversación: presumimos la racionalidad y el compromiso con la verdad en nuestros interlocutores. La desatención de este principio es una de las razones para descalificar la aludida estrategia de la superioridad moral cuando asume que los otros no creen realmente en lo que dicen, que si dicen lo que dicen es por oscuras o turbias motivaciones.
Todo eso es verdad. Pero también lo es que cuando no hay manera de hacer inteligibles los “argumentos”, cuando las violencias a la lógica o al sentido común resultan sistemáticas y se ignoran las críticas o la evidencia disponible. Agotadas todas las posibilidades de entendimiento, debemos contemplar otras hipótesis menos compasivas. Pasar de tratar de entender la (imposible) conversación a entender las circunstancias que explican la imposibilidad de la conversación. Ante ciertos cerrilismos de la derecha, los más simples tiran por lo recto y se entregan a la desoladora consideración de Upton Sinclair, según la cual “es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y quizá acierten; quizá, una vez más, sea cierto que “la base material explica la superestructura”, para decirlo a la antigua, aunque no debemos olvidar –y es justo reconocerlo— que las gentes de la derecha, en general, no acuden a la política a hacer dinero, o más dinero del que obtienen en sus actividades habituales: sus costes de oportunidad acostumbran a ser elevados. Ganan menos como políticos que en sus empeños habituales.
Seguramente, a la hora de explicar “en última instancia” esas derivas irracionales, que escapan al principio de caridad, resulte más realista pensar en otros mecanismos psicológicos y hasta sociológicos que malbaratan el buen razonar: disonancias cognitivas, racionalizaciones en todas sus variantes, dar sentido a la propia biografía, etc. Pero eso, los sesgos que enturbian la deliberación pública, es otro asunto importante que también habrá que dejar para mejor ocasión.
De la izquierda reaccionaria a la derecha vitaminada
Como decía al principio, el inventario de reacciones a mi libro es una simple excusa para ocuparme de lo importante: las respuestas de la derecha ante la reciente izquierda. Con trazo grueso se podrían reconocer tres fases: la previa a la consolidación de la izquierda reaccionaria, cuando, abandonadas las apelaciones a la tradición y la religión, la derecha hace suyo un paisaje valorativo común con la izquierda; los años de subordinación a esa izquierda trastornada, en la que la derecha, desnortada, parecía vivir de prestado, intentando articular un mensaje propio imposible a partir de la hinchada palabrería recién adquirida; y la actual, en la que, después de reparar en que enfrente no había más que humo, que la oscura cháchara de la izquierda no era señal de profundidad sino de vacío, se ha liberado de complejos y ha elaborado con retazos de diversa procedencia un discurso medianamenteelaborado. Hablo de tres fases, aunque, obviamente, se superponen en el tiempo. En todo caso, la última, la de los youtubers, es la que me interesa.
Porque, a mi parecer, hay indicios fiables de una reconstrucción intelectual de la derecha sobre nuevos cimientos. A falta de investigaciones empíricas que avalen mi conjetura, les invito a explorar a los youtubers políticos, muchos de ellos autores de libros tan exitosos en ventas como simples en sus argumentos. Pero eficaces. Y es que el adanismo es un arma insuperable contra la hueca palabrería de la izquierda. Basta con tener valor para hacer las preguntas elementales: ¿qué quieres decir con eso?, ¿si yo me siento un jubilado, tengo los derechos de un jubilado?, ¿cuál es la identidad de los catalanes?, etc. Y valor es lo que no le falta a esa derecha vigorizada, indiscutiblemente racional: aunque le ha llevado su tiempo reparar en la imbecilidad de la izquierda, una vez descubierta le ha faltado el tiempo para soltarse el pelo y pedir su turno en el escenario. No se corta y, además, resulta inmune a los reproches morales. Basta con ver la impudicia con la que confiesan, desde Andorra o Portugal, que no van con ellos los impuestos del país que tanto parece preocuparles. No solo no se avergüenzan, sino que defienden su decisión como parte de su programa moral: “no quiero que el Estado me robe”. Cómo se van a cortar, si hasta el Estado les parece una aberración ilegítima.
No es mi propósito establecer conjeturas acerca de cómo han sucedido las cosas. No me interesan aquí las circunstancias de las ideas, sino las ideas. Desde luego, me prohíbo invocar “la ley del péndulo”. Me tomo demasiado en serio el sintagma “ley”, usado con cautela hasta por la mejor ciencia. Por lo general, quienes trafican con la manoseada “ley” rehúyen las genuinas explicaciones, el paciente laboreo de desentrañar los mecanismos sociales que operan en los procesos sociales, asumiendo una suerte de tendencia inexorable al equilibrio que no se sabe muy bien en qué se sostiene. De todos modos, no supone arriesgar mucho afirmar que, además de las circunstancias técnicas, la redes, la propia barahúnda mental de la izquierda les ha allanado el camino: resulta difícil que se consoliden socialmente ideas extravagantes, contrarias al sentido común, sobre todo cuando se imponen acallando voces, como ha sido el proceder habitual de la izquierda reaccionaria, que no discutía a sus críticos, sino que les negaba la posibilidad del debate. Con las peores razones: las emociones, las supuestas ofensas. Más temprano que tarde, en esas situaciones, al final, siempre alguien levanta la mano para decir que el rey está desnudo. Y detrás de ese, cuando se pierde el miedo, una legión. Desde luego, a la nueva derecha no le ha costado alzar el brazo. Si cuaja políticamente, sospecho que no le irá mal ante una izquierda entregada a “los modernos”, que sustituye las palabras de la tribu, la lengua común, por una jerga, imprecisa y oscura, escupida por la peor academia. La izquierda, que se olvida de la igualdad en nombre de la identidad, no tiene nada que decirles a “los de abajo”, y cuando les dice algo, no la entiende ni Dios.
El nuevo argumentario
Sea como sea, por buenas o no tan buenas razones, una derecha desprejuiciada y harta de las tonterías de la izquierda reaccionaria ha facturado un nuevo argumentario. Me importa enfatizar el adjetivo: nuevo. La derecha, repito, ya no es lo que era, fuera de algún trastornado residual. Por ejemplo: cuando defiende el statu quo no apela a la tradición, a una sabiduría ancestral sedimentada en prejuicios y costumbres, sino a Hayek, a las bondades del orden espontáneo, a la mano invisible y las maldades de la ingeniería social. Como en la famosa imagen de Adam Smith, basta con que cada uno luche por sus intereses para que, en un escenario de competencia, se asegure el buen funcionamiento social. Los afanes por cambiar las cosas mediante intervenciones públicas estarían condenados al fracaso: no hay forma de procesar colectivamente la información necesaria, de calcular las múltiples consecuencias de cada acción. Por ahí van ahora los tiros. Cuando la izquierda recrea un pelele para decorar sus batallas, sus lanzadas a moro muerto, yerra. La derecha ya no acude a supersticiones, sino a razones que los demás podemos entender. Otra cosa es compartirlas.
En realidad, como dije, el cambio en la derecha tradicional es una conquista de la izquierda, que ha impuesto su paisaje moral. Igualdad y libertad forman parte de la urdimbre de principios incorporados en las justificaciones políticas de todos, otra cosa –importante– es cómo se entiende. No solo eso. Muchas propuestas institucionales originalmente defendidas por la izquierda hoy nadie las discute, como el sufragio universal, los derechos sindicales o la prohibición del trabajo infantil. Por así decir, se ha consolidado una suerte de mínimo código moral que nos permite reconocernos en la política, al modo como los equipos de fútbol se reconocen en un reglamento compartido que permite golpear el balón con la cabeza y prohíbe hacerlo con la mano. En buena medida, esa circunstancia está recogida en nuestros compromisos constitucionales, entendidos no como compromisos con una Constitución en particular sino con la idea misma de Constitución o imperio de la ley o Estado de derecho, por mencionar diversos conceptos pertenecientes al mismo dominio semántico. La importancia de esta decantación no puede despreciarse: hay un terreno común para el debate, unos mínimos principios comunes.
La izquierda no ha caído –o no quiere caer– en la condición residual de la derecha que recurre a la tradición o a la religión para defender sus propuestas. Cuando hoy la derecha critica el aborto –si lo critica, que tampoco son tantos– no acude a la autoridad de un libro sagrado sino a argumentos que tienen que ver con la dignidad, la igualdad o la libertad. Lo peor es que, enfrentada a esos cambios, la izquierda, puramente reactiva, ahora, empeñada en instalarse en el otro lado de la barricada que ella misma levantó, por caminos retorcidos, ha acabado invocando la tradición, cuando apela a “la identidad”, y hasta a la religión, cuando echa mano de la fanfarria multicultural. Tristemente, cuando –para bien– disponemos de un mínimo terreno compartido, no duda en entregarse a la sinrazón, como muestra su frecuente desconfianza hacia la ciencia o la objetividad, tan presentes en las políticas de género, o sus apelaciones a los sentimientos para acallar los debates. Hoy solo ella invoca las razones de la tribu.
La derecha youtuber está en otros frentes. Y son estos los que la izquierda debería abordar, no sus fantasmas recreados. Los pueden encontrar, en formato popular, en los canales que consumen millones de jóvenes a diario. En lo esencial, se trata de un argumentario discretamente articulado que, en nombre de la libertad o la responsabilidad, consagra importantes desigualdades. El guion, en sus presentaciones más toscas pero no infrecuentes, se asemeja a aquella versión tan chusca de la teoría de Darwin que con tanta razón descalificó Popper por tautológica: “solo sobreviven los más aptos y la aptitud se muestra en la supervivencia”. Sustituyan “supervivencia” por “retribución vía mercado” y “aptitud” por “mérito/talento” y tendrán el esqueleto del cuento: “el mercado reconoce a los mejores y sabemos que son los mejores porque ganan más”. El guion, desarrollado, se apuntala con diversos contrafuertes, unos empíricos y otros normativos: el mercado, que reconoce esfuerzos y talentos, premia a los mejores, y está bien que así sea, entre otras cosas porque si están al mando, al final, a todos nos irá mejor. Para identificar a los mejores basta con dejar al mercado funcionar: solo los listos ganan. Su retribución, la que el mercado determina, es la natural, la merecida. Cualquier intromisión pública posterior, impositiva, violenta ese curso natural y, además de ineficiente, resulta injusta, por alterar el orden debido, al socavar la libertad. Tenemos derecho a hacer lo que queramos con lo legítimamente nuestro, con lo ganado justamente. Si ayudamos a los demás, bien está y es de elogiar, pero el Estado no puede obligarnos a ello a riesgo de minar nuestra libertad. Para decirlo más claro: el Estado nos roba. El impuesto de sucesiones sería un ejemplo superlativo. Nadie puede legítimamente limitar mi derecho a disponer de mi propiedad. Además, por varias razones, las intervenciones públicas carecen de justificación: por falta de buenos fundamentos epistémicos, porque no hay modo de disponer de conocimiento en que basarlas, de conocer las consecuencias de las políticas; porque el aumento del gasto público se traduce en menos libertad; y porque, siempre ineficientes, solo sirven para mantener a un atajo de gandules, débiles o ineptos.
El cuento antiigualitario, ocasionalmente, se sella mediante un certificado de inspiración biológica con algunas dosis de verdad: los seres humanos somos diferentes. Una trivialidad campanuda con la que es imposible no estar de acuerdo. No es descartable que una parte de la inteligencia sea hereditaria, como lo puedan ser la estatura y muchas enfermedades. Hay personas más inteligentes que otras. Como las hay más gordas, más miopes, más viejas, más enfermas, más simpáticas, más morenas o más fuertes. Hasta con sexos diferentes. Muchas de esas características tienen una raíz biológica, algunas genéticas y otras no.
Para aderezar su nuevo relato, los más informados refuerzan los “hechos” invocados con diversos desarrollos científicos más o menos solventes. Unos, con teorías económicas que muestran las virtudes del mercado y otros, más refinados, con teorías genéticas, evolutivas y hasta neurobiológicas. A mí muchas de esas teorías me gustan y hasta me convencen. Por ejemplo, siempre me ha deslumbrado la teoría del equilibrio general que demuestra (esta vez sí es pertinente la atribución) la eficiencia del mercado bajo ciertas condiciones muy exigentes. Lo malo es que los mercados realmente existentes se parecen a los mercados de la teoría como un huevo a una castaña. Se parecen tan poco como los socialismos infalibles de los filósofos políticos a los socialismos que en el mundo han sido. De tan alejados que andan, la propia teoría económica es un argumento en contra de los mercados reales, pues si la teoría nos dice que los mercados solo funcionan en condiciones a, b, c,…, va de suyo que cuando no hay a, b o c el mercado no funciona. Y en el mercado real rara vez se da a, b o c.
Todavía me parecen más débiles los avales naturalistas, las teorías biológicas, que, en muchos casos, no pasan de ser conjeturas más o menos plausibles. Sucede especialmente con muchas explicaciones evolucionistas que rápidamente encuentran explicaciones genético-adaptativas de talentos o conductas. Y, por supuesto, no se ha encontrado –ni, en rigor, tiene sentido hablar de– un gen de la inteligencia o del chismorreo. Se observa que cotillear es común en los humanos (especie con aparato fonador), se conjetura una hipotética ventaja adaptativa, mantener la cohesión grupos numerosos en la sabana, y ahí acaban los avales. Buena parte de las explicaciones de los psicólogos evolucionistas –conjeturas, en realidad– se limitan a establecer una relación (de caja negra) entre un comportamiento observable y unas atribuidas ventajas adaptativas, sin precisar los mecanismos causales, el sustrato bioquímico. No digo que las cosas no sean así, quizá, pero, desde luego, para afirmarlo se necesitan avales más robustos. Ni siquiera las relaciones entre escáneres cerebrales y conductas resultan demostrativas: no miden directamente la actividad neuronal, sino que se basan en señales indirectas, como el flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno o el campo eléctrico del cerebro.
No tan rápido, muchachos
Para lo que importa, el orden justo del mundo, en el fondo, todo eso da lo mismo. Los “hechos”, por serlo, nada nos dicen acerca de cómo organizar la vida. Por lo demás, tampoco hay que darlos todos por buenos. Por ejemplo, sencillamente no es verdad que nuestra posición social dependa de nuestro talento: depende mucho más de la riqueza de nuestros padres, algo que poco tiene que ver con nuestros esfuerzos. Ni siquiera es seguro que el talento político tenga que ver con el coeficiente de inteligencia (IQ). Recuerden al famoso Phineas P. Gage, aquel desgraciado empleado de ferrocarril que, tras una lesión accidental en el lóbulo frontal, continuaba con su notable inteligencia intacta pero se mostraba completamente inútil en sus tratos con el mundo, incapacitado para tomar decisiones y valorar. La phronēsis, la sabiduría práctica, no la calibra ningún IQ. No dejaría yo el mundo en manos de Gödel, Von Neumann o Nash. Entre los más listos de la clase abundan doctores Strangelove. Yo mismo conozco a tipos con IQ disparados que son unos verdaderos retrasados prácticos o morales. Si un día les sobra el tiempo, repasen los desastres políticos protagonizados por sabios e intelectuales. Necesitarían mucho tiempo. Sin olvidar que los individuos son buenos en unas cosas y en otras, no. No hay “mejores” incondicionales y quien puntúa como listo con su canal de YouTube, visto su peso, llegará el último en una carrera.
Por lo demás, los “hechos” no siempre son obvios, aunque lo parezcan. Como la física, la teoría social, especialmente la economía, resulta contraintuitiva: a pesar de lo que piensan la mayoría de los ciudadanos, la emigración es buena. Y, según nos recordó con cierta exageración Brian Caplan, lo mismo sucede con las opiniones comunes sobre el bienestar, el comercio exterior y bastante cosas más. La relación entre la libertad de un país y el tamaño de su gobierno no es tan sencilla como nos cuentan los nuevos relatos. Al revés, cuanto más libre es un país, en promedio, mayor es su nivel de gasto público como porcentaje del PIB: los países con mayor porcentaje de gasto público son Francia, Grecia, Austria, Italia y Finlandia; los cinco con menor proporción, Yemen, Sudán, Venezuela, Haití e Irán. Por lo demás, aunque el conocimiento científico (que A produce B) no sea valorable moralmente, los datos –en su relación con los humanos– sí son susceptibles de valoración. Por eso combatimos el dolor, la enfermedad o la muerte. Que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) causa el sida no es bueno ni malo, simplemente es verdad. Pero sí es una decisión moral que, puesto que el sida es fuente de sufrimiento, estamos obligados a curarlo. Los Estados del mundo no constituyen la palabra final.
El reaccionario “siempre ha sido así” no es un argumento para sostener que “debe seguir siendo así”. Al menos para quienes no defienden la tiranía del origen. Para lo que ahora interesa: las desigualdades de origen o de circunstancias no avalan ninguna desigualdad de derechos y, por eso, hace doscientos años combatimos la sociedad estamental. Al revés: acabar con las desigualdades de origen justifica intervenciones redistributivas en favor de los desfavorecidos; por ejemplo, para que puedan disponer de igual libertad que los demás asignamos dineros públicos a eliminar barreras arquitectónicas o a comprar una silla de ruedas al imposibilitado. No son responsables de sus circunstancias no elegidas, como no lo somos ninguno del color de nuestra piel o del sexo o de la familia en la que nacemos. Y si condenamos la sociedad estamental, por los privilegios de cuna, también debemos condenar a las sociedades en las que el color de la piel, el sexo o los recursos de familia están en el origen de ventajas sociales. Porque creemos que no cabe castigar a nadie –ni por tanto premiar– por aquellas circunstancias que no ha decidido, deberíamos creer en la bondad de ayudar a quienes son víctimas de infortunios ajenos a su responsabilidad.
Y por supuesto, no vale justificar situaciones o retribuciones diciendo que “es lo que el mercado valora” o “lo quiere la gente”. Según “el mercado”, las celebrities del despelleje televisivo se merecen el mármol antes que quienes luchan por los derechos humanos o combaten el crimen. Las preferencias no son buenas por serlo y, por eso, criticamos la comida basura, dudamos de los méritos de programas de televisión como Sálvame y desaprobamos las decapitaciones en las plazas públicas, que tanto éxito tuvieron en el siglo XIX. Cuando se trata de valorar, y de valorar se trata, lo que importa es lo valioso, lo digno de ser valorado. Muchas situaciones que nos parecieron bien no hace tanto ahora las condenamos, luchamos por prohibirlas y combatimos a quienes las defienden: la trata de esclavos, la privación de los derechos de las mujeres, el racismo, la tortura. En las últimas décadas hemos visto cambiar las opiniones ciudadanas acerca de los gays, el sexismo o el tabaquismo. Todo ello no habría sido posible si hubiésemos dado por buenos argumentos del tipo “es lo que la gente prefiere”, “son los sentimientos del pueblo” o, el que siempre lo consagra todo, “ha sido así toda la vida”. Se trata de escapar a la barbarie, a la determinación del origen. Se trata de la emancipación. Lo que se precisó en 1789: libertad, igualdad y fraternidad.
Y, si no me engaño, son esos ideales los que la derecha, ya sin complejos, perdidos ante los cochambrosos argumentos de la izquierda reaccionaria, ahora desafía o, mejor dicho, vacía de contenido. A veces con malas razones o con confusiones, como sucede cuando repite que los clásicos principios de la izquierda son antiguos, que han caducado, porque han fracasado todos los intentos de realizarlos. Un argumento absurdo: los valores no caducan, porque, por su naturaleza, no pueden caducar. No son tesis empíricas, refutables. Otra cosa es que puedan caducar los métodos para materializarlos, los diseños institucionales, porque fracasan o porque se muestran otros modos mejores de realizarlos. Conviene no confundir unas cosas con otras. Del mismo modo que se puede volar de diversas maneras (en avión, en globo), evaluar los conocimientos de los estudiantes con diferentes procedimientos (exámenes orales, escritos, trabajos, etc.) o enviar un mensaje del mil maneras (por mail, por mensajería instantánea, con banderas), también hay distintas maneras de traducir en realidades los principios. Para decirlo rápido, por la frágil vía del ejemplo: una cosa es el socialismo y otra la planificación. La planificación es un modo, entre otros, de abordar algunos retos colectivos. Un procedimiento no es un principio. Si queremos repartir un pastel en partes iguales, lo podemos hacer mediante un planificador central que se encargue de cortar y repartir. Aunque quizá no sea el mejor modo, porque ya se sabe que “quien parte y reparte, siempre se queda con la mejor parte”. Afortunadamente, también podemos hacerlo con otro diseño institucional, con otro proceder descentralizado: “quien corta los trozos se queda el último a la hora de coger el suyo”. El principio de igualdad, socialista, se mantiene, aunque cambia el método. Y el método es independiente del principio. Ha habido planificación en sociedades capitalistas, sobre todo cuando vienen mal dadas, como en las economías de guerra, o ante desastres económicos de gran magnitud, y también ha habido mercado –regulado– en otras socialistas, como la China actual.
Incluso hablar en abstracto del fracaso del procedimiento tiene escaso sentido. No ha faltado la planificación exitosa: el proyecto Manhattan; el desembarco de Normandía; la organización interna de Amazon, Ford o el BBVA; el puente aéreo que mantuvo los suministros para Berlín occidental en 1948; el urbanismo de Nueva York o Barcelona; la coordinación diaria de miles de vuelos; la regulación del tráfico en la operación salida; la respuesta a la covid, etc. Y también hay problemas que se resuelven con la mano invisible, muchos, como la extensión de las lenguas con más usuarios, la opción de conducir por el mismo lado de la calzada, la eficiencia de no pocos mercados, la extensión de hábitos o palabras. Y hay otros que no, como los antes citados. Solo los fanáticos creen que solo hay una solución. En unos casos, la competencia y la mano invisible lo complican todo (la carrera armamentística, la salida de una multitud en una discoteca ante un incendio, los mercados de información asimétrica, etc.) y lo mismo sucede con la planificación, que también está en el origen de muchos problemas (el ejemplo superlativo: los problemas de coordinación de las economías del socialismo real).
La argumentación youtuber, como se ve, aunque suena bien, no carece de problemas cuando se desmenuza en sus detalles, algo sobre lo que habrá que volver con mayor detenimiento. En todo caso, lo que está fuera de duda es que estamos muy lejos de la derecha clásica, de la tradición o la religión. Y está bien que así sea: cabe la discusión racional. Esperemos que todavía sea posible. Porque no descarten que, en la próxima lucha final contra la derecha extrema o la extrema derecha, contra el nacionalcatolicismo y demás, nos encontremos a los fachas residuales en el mismo lado de la barricada de la reciente izquierda. O, en el mejor de los casos, con “los nuestros” dudando acerca de en qué lado de la trinchera deben afincar las banderas de la identidad y el multiculturalismo. Y enfrente, la nueva derecha. Sola, acudiendo a razones. No a las mejores, cierto, pero, al menos, a razones. Lo que no cabe es seguir enzarzados en batallas contra enemigos inexistentes. Sobre todo si lo hacemos acudiendo a una retórica no tan alejada de la que se atribuye al hombre de paja. ~
filósofo