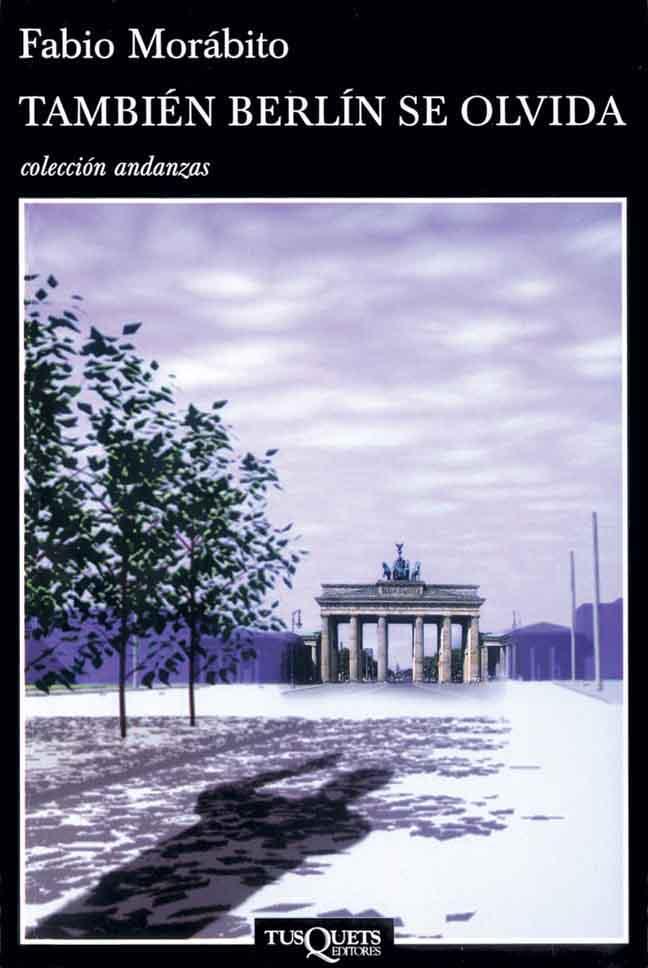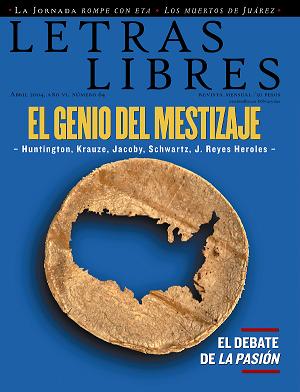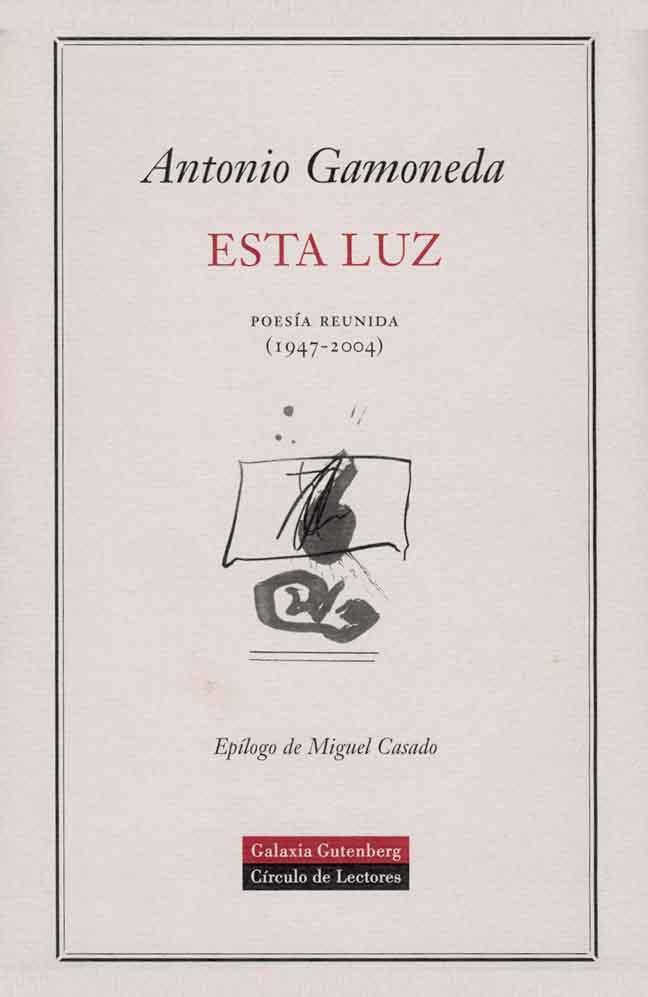La obra entera de Fabio Morábito, ya sea en prosa o en verso, está dedicada a cuidar de los dioses penates mediante el registro de las ceremonias privadas a través de las cuales un padre de familia ejerce como autor. En un mundo fatigado de hablar de la vida cotidiana y de sus revoluciones, Morábito es un nuevo poeta del hogar que no rehúye ni lo mediocre ni lo melodramático, consciente, de que entre el “hambre de poesía” y la “falta de prosa” cabe casi toda su experiencia literaria. Ninguno de los escritores mexicanos contemporáneos —y Morábito ya se cuenta entre los más grandes— leyó de manera tan aguda a ciertos clásicos latinos, hasta lograr la exposición de un arte del vivir que recuerda al estoicismo: la templanza en el trato con los otros, la prudencia (que no frialdad) ante las manifestaciones emotivas, y sobre todo la mirada paciente de los seres y de los objetos como la herramienta esencial de cualquier ciencia del hombre (la literatura incluida). “No soy un religioso / en busca de visiones“, decía Morábito en Lotes baldíos (1985), para después presentar al teporocho “recolector de escombros, / pepenador de absurdo, / el único que sabe /discernir materiales, /el último humanista / especialista en todo, el único filósofo / con quien se dignarían / a hablar Platón y Sócrates”.
Ese saber, origen de la poesía de Morábito, ha dado como resultado poemas fascinantes por su sencillez y casi numinosos por su capacidad de penetración. Si en La noche transfigurada, de Schoenberg, el misterio se desvela cuando una mujer confiesa estar embarazada, en Alguien de lava (2002) Morábito ha sabido detener el instante inverso y manifestar el deseo de un hombre de no tener un hijo. Era imposible entonces que quien escribía “casi relatos” no se convirtiera en cuentista; sus cuentos son fantásticos (La lenta furia, 1989) y realistas (La vida ordenada, 2000), pues Morábito es también un escritor académico: busca el alma en cada forma. Si el cuento tiende a desaparecer para ser sustituido por un cajón de sastre donde los fragmentos, la prosa poética o las ficciones pasan por “cuentos”, sin serlo, en al menos cuatro relatos de La vida ordenada Morábito nos da una lección magistral sobre las reglas internas del cuento.
“Ventanas encendidas, mi tormento. / Gente sólo visible en esta hora. / De día los edificios son triviales, /de noche la fragilidad de su interior me hechiza. / Se espía buscando desnudeces, / pero también por hambre de poesía, / hambre no de la piel del otro, / sino de una manera de gastar latidos, / de ver cómo transcurre un corazón ajeno. / Por eso morbo y poesía andan juntos. / Falta de prosa, mi tormento”, dice Morábito en Alguien de lava. Gracias a esa curiosidad, en La vida ordenada, la vulgaridad del hogar se convierte en una investigación de la naturaleza de las cosas humanas, ya sea a través de la extraña conducta de una sirvienta muda, en la invasión cortazariana de un espacio familiar, o en la metamorfosis de una cita de arrendamiento en una orgía ocurrida, qué más da, en la realidad o en el sueño.
En También Berlín se olvida, Morábito elige otra vez una ciudad extranjera (como la propia ciudad de México en la que vive desde 1969) para ejercitar esa combinación de afectuosa curiosidad y distanciamiento metódico que lo distinguen. Con una prosa magnífica que delata una reescritura obsesiva, y mediante textos que reúnen las cualidades del cuento, de la memoria íntima o de la divagación ensayística, Morábito hace de Berlín un hogar transitorio sujeto a las mismas leyes que el resto de su obra.
La mirada del viajero no es la que preside este libro, sino la figura en movimiento de un sedentario capaz de reproducir, tanto en un espacio mínimo como en la duración corta del tiempo, las manías del hogar. A Morábito le fascinan los Kleingärten berlineses, esas pequeñas parcelas urbanas para el cultivo de frutas y legumbres transformadas en cédulas urbanas que parodian el retiro campestre. Morábito dice que esas casitas “entroncan espiritualmente con las residencias de campo de los patricios romanos y con las villas italianas del Renacimiento, con las cuales comparten ese peculiar sentimiento del ‘nido perfecto’ que suele ser el causante de las fantasías más estrambóticas”. La frase algo tiene de confesión: la fantasía del nido perfecto, “el afán de reproducir en un espacio minúsculo el universo de una morada completa” es el motivo central en la escritura de Morábito.
Esa regencia hogareña domina sobre las moradas o los jardines de Morábito, ya sea una ciudad en También Berlín se olvida o el espacio bucólico investigado en Los pastores sin ovejas (1995). En diversos episodios tramados en Berlín, Morábito va inventando y bautizando nidos, habitáculos poéticos donde, al paso del ferrocarril junto a los Kleingärten, los rieles se convierten en “una suerte de mar para los pobres o los sedentarios”, o un accidente automovilístico, atisbado fisgonamente por el narrador, se plasma en una pintura de caballete a la vez bucólica e hiperrealista.
Morábito, quien ha escrito versos indelebles sobre las discusiones de pareja o la soledad de un adulto en el jardín de niños, a veces peca, como en algún cuento de La vida ordenada, de un exceso de familiaridad que lo conduce al sentimentalismo o a la convicción de que todo aquello que proporciona la realidad es una herramienta maleable para el ingenio del escritor. Asumiendo que la mía es una mente intoxicada de historia y que lo que voy a decir tiene un reprochable tufillo moralista, un texto como “El muro”, una serie de variaciones kafkianas sobre el Muro de Berlín, me empezó por parecer ingenioso hasta que acabé por rechazarlo como una trivialidad. No hay toponimias históricas que un escritor no pueda desacralizar, pero noto en Morábito cierta propensión profesoral a reducir el mundo a las dimensiones poéticas de la casa de muñecas, a banalizarlo. Es una falacia patética proponer, como lo hacía Morábito en Los pastores sin ovejas, al campo de concentración hitleriano como una versión negativa del campo bucólico, o hacer del Muro de Berlín una puerta de figurante, como leemos en También Berlín se olvida.
Tras situarse entre la Kudamm y la Kantstrasse, las avenidas hermanas entre las cuales fijó su pequeña historia berlinesa, Morábito ofrece “Mi lucha con el alemán”, persuasiva y lúcida profesión de fe, notable entre los escritos de su género. En la batalla perdida por aprender un idioma, Morábito ha sabido retratar la tarea diaria del escritor, sus supersticiones y sus vanidades, lo mismo que ese íntimo dramatismo que justifica nuestras vocaciones.
Los libros de Morábito suelen provocarme las más curiosas asociaciones, como si apareciesen para devolverle cierto sentido a los rituales de la gens. Cuando los vecinos, pues fueron ellos, me dieron mi ejemplar de También Berlín se olvida, estaba yo leyendo, obviamente sin saberlo, un libro gemelo al de Morábito, Le piéton de Paris, de Léon-Paul Fargue. Muchos años había esperado ese libro en el librero y al leerlo me estaba pareciendo insatisfactorio, una colección casi turística de viñetas parisinas. Interrumpí la lectura de Fargue, hice la de Morábito y, así como a él el fallido aprendizaje del alemán le abrió una puerta narrativa, a mí el libro de Morábito me explicó el de Fargue: donde yo buscaba mapas había en realidad hogares alumbrados desde la lejanía.
Pero la mejor definición del arte de Morábito me sigue pareciendo la que cité hace tiempo y proviene de un párrafo tomado de Voluptuosidad, la única novela que escribió Sainte-Beuve, donde el crítico explica así las teorías de Lamarck: “Su concepción del universo era sencilla, desnuda y triste. Construía el mundo con el menor número de elementos, de crisis y de duración posibles. Según él, las cosas se hacían por sí mismas, por continuidad y sin tránsitos ni transformaciones instantáneas. Su genio de la creación era una larga paciencia ciega.” ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.