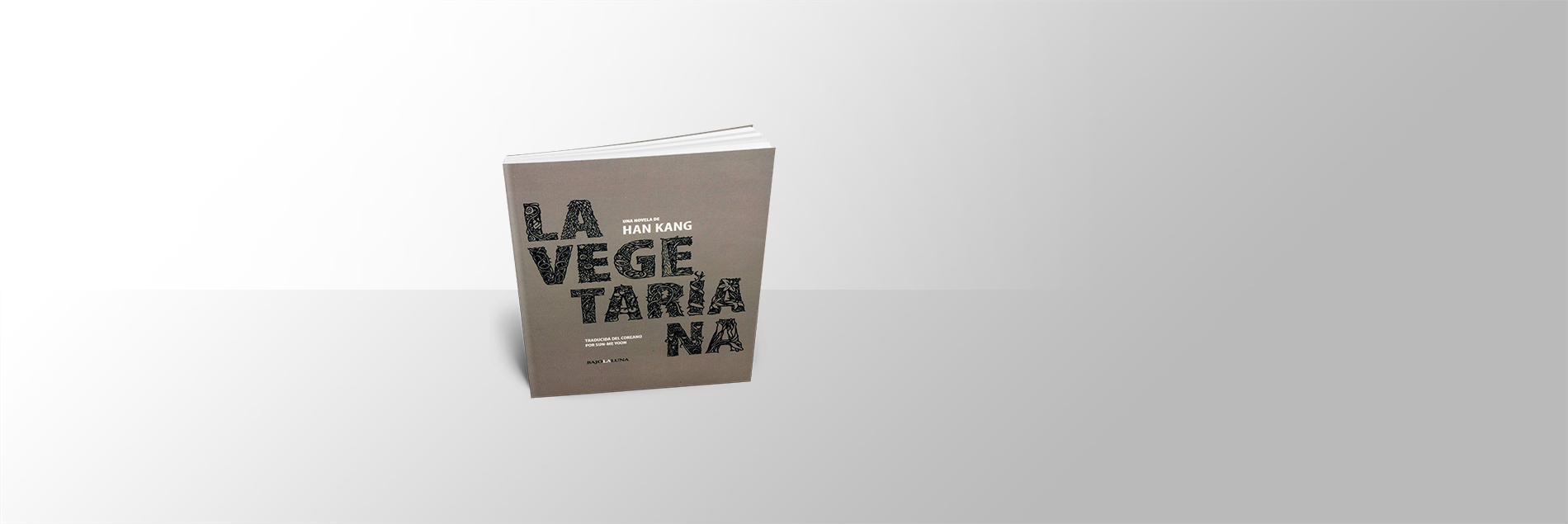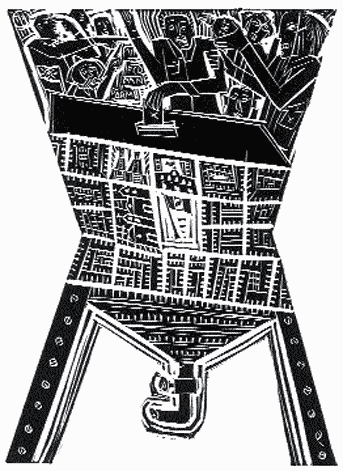“Si las cosas están mal ahora, ¿cómo van a ser para ti?” Esto es lo que le dice Daniel Lyon a su sobrino recién nacido, en el primer episodio de Years and years, la serie que acaba de estrenar la BBC sobre una distopía que arranca en 2020, con Donald Trump ganando su segundo mandato y el ejército ruso ocupando Ucrania. La frase sintetiza una forma de entender el género, que consiste en escoger problemas actuales e imaginar un futuro donde esos problemas se han exacerbado. Son obras que actúan como advertencias.
George Orwell escribió Rebelión en la granja (1945) para advertirnos sobre la relación perversa que existe entre el idealismo y el totalitarismo. Abundó en esa idea en su obra más famosa, 1984 (1949), que además nos alertó sobre lo que ahora llamamos posverdad, la posibilidad de que un gobierno fuerte, o sus líderes, sostengan falsedades sin que pase nada, o peor, teniendo éxito precisamente por hacerlo. La otra gran distopía es Un mundo feliz (1932), donde Aldous Huxley nos advierte contra el consumo, el hedonismo y los excesos de la ciencia. En la utopía negativa de Huxley, las personas viven seguras y sanas, tienen sexo a montones y consumen drogas recreativas sin efectos secundarios; la vida es placentera, pero las personas son inhumanas. El mismo Huxley reconocía su propósito aleccionador en el prefacio de la edición de 1946, donde dejó claro que no quería anticipar el futuro, sino evitarlo: “Esto es posible: Por el amor de dios, tened cuidado.”
Las distopías tienen éxito porque producen escalofríos. Dan miedo, que es la emoción que más rápido capta nuestra atención, por razones evolutivas fáciles de entender: a nuestros ancestros les ayudó atender a las cosas peligrosas y esa tendencia la hemos heredado nosotros. Eso explica que los crímenes truculentos sean las noticias más leídas cada año y que Netflix esté lleno de futuros apocalípticos.
Pero además de ser entretenidas, a las distopías les encuentro otra utilidad: nos vuelven más escépticos. El género demuestra que una sociedad puede ser horrible de muchas formas distintas, algunas diametralmente opuestas. Hay distopías que te previenen sobre una ideología o una visión del mundo, pero después de ver o leer media docena, acabas prevenido contra todas. Porque todas las doctrinas, reducidas al absurdo, esconden un mundo de pesadilla.
Nadie querría vivir en un mundo donde todos fuéramos clones, aunque la igualdad de oportunidades sería innegable, ni en una sociedad protectora que nos prohibiese comer naranjas del árbol (porque están sucias) y bañarnos en el mar (porque hay olas). Queremos estar sanos y evitar los accidentes, pero no a cualquier precio. Nadie cree tampoco en las utopías de libertad absoluta. Las historias posapocalípticas, desde La tierra permanece (1949) a The walking dead (2010), nos han mostrado el atractivo de ser libres –coges lo que quieres de un supermercado en ruinas y te bañas en un río helado y silencioso–, pero también su reverso: temes a los extraños, tus amigos se mueren y no eres realmente libre.
Pensemos un momento: ¿qué es lo contrario de una distopía? Debería ser una sociedad idílica, una utopía donde todos querríamos vivir. Pero no es eso lo que nos encontramos si volvemos del revés los mundos imaginados por Orwell o Huxley. Si invertimos una distopía, lo que nos encontremos es otra distopía. Vivir bajo un gobierno totalitario es terrorífico (1984), pero también lo es vivir en una sociedad sin gobierno (La carretera). Pocos querríamos vivir en el futuro reaccionario de Interstellar, donde la ciencia ha sido abolida y todos nacemos granjeros, pero tampoco en el futuro digital y aislado de Her. Esta paradoja la incluye Aldous Huxley en su libro, cuando describe una reserva primitiva que ha preservado el viejo mundo, donde vive John el Salvaje. Pero no es ni mucho menos una inversión del universo distópico de Un mundo feliz, sino que tiene sus propios problemas: en la reserva la existencia es dura, la gente sufre y es bastante mezquina.
Que lo contrario de una distopía sea otra distopía da la razón a Isaiah Berlin, cuando dijo que “no se puede tener todo lo que se desea, no solo en la práctica, sino también en teoría”. Los valores universales chocan entre sí. La libertad absoluta no es compatible con la seguridad absoluta. La justicia choca con la piedad y la autonomía individual con los intereses del grupo. No podemos ser espontáneos y organizados al mismo tiempo, aunque las dos cosas nos parezcan bien.
En el género, estos equilibrios aparecen por todas partes. Vivir eternamente se ha descrito a menudo como algo terrorífico: “La muerte (o su alusión) hace preciosos y patéticos a los hombres”, escribió Jorge Luis Borges en “El inmortal”. Pero también nos horroriza imaginar un mundo donde el 25% de los niños muriese al nacer y la mitad no cumpliese ni quince años. (Ese mundo, por cierto, era el nuestro.)
Las distopías esconden los dilemas ineludibles de la vida. Son la prueba de que cualquier cosa que hagamos tiene un precio. Se alimentan de tensiones. Queremos volar en avión cada verano sin que el planeta se recaliente por quemar combustible. Habitamos mundos virtuales con avatares de guerreros mientras nuestros cuerpos están cada vez más atrofiados, y mantenemos amistades en otros países en lugar de visitar a nuestros abuelos en sus pisos mal ventilados.
La distopía de la no privacidad
Pensemos en las sociedades del control. El auge del populismo y varias tecnologías recientes han revivido el miedo a un Gran Hermano que lo sepa todo sobre nosotros. La digitalización ha hecho que vayamos dejando rastros. Alguien en internet sabe qué compramos en Amazon, qué miedos consultamos en Google, qué porno consumimos y cuánto dinero tenemos en el banco. Hay algoritmos que pueden inferir si estás embarazada, si votas a la derecha o si eres gay. Y el control no se reduce al mundo digital. Nuestros teléfonos saben dónde estamos, a quién conocemos o cuántas horas dormimos. El reconocimiento facial sirve para desbloquear tu iPhone, pero pronto lo usaremos también, como ya hacen en Pekín, para vigilar las calles con miles de cámaras.
Es fácil construir una distopía con esto. Pero también es evidente que renunciar a estas tecnologías tendría un precio: monitorizar todo Madrid evitaría robos, agresiones y violaciones. Hay un conflicto entre tener más libertad (para ir por la calle sin que nos graben) y estar más seguros (porque las cámaras nos graban).
Un ejemplo de estos dilemas son los archivos de ADN. Da miedo imaginar un registro genético con muestras de todos nosotros. Se abren muchas posibilidades para hacer el mal, desde clasificarnos por niveles de “calidad” al estilo Gattaca (1997) hasta poner en marcha programas eugenésicos o de reproducción forzosa. Pero no es un debate de ciencia ficción, sino una decisión que ya podemos tomar.
El año pasado, la policía de Sacramento detuvo a Joseph DeAngelo, acusado de veintiséis cargos de violación y asesinato: era el asesino de Golden State y sus crímenes llevaban cuarenta años sin resolver. La llave para dar con él fue un análisis de ADN revolucionario que explota coincidencias con familiares lejanos del sospechoso. La genealogista genética Barbara Rae-Venter subió ADN de los crímenes a gedMatch.com, una web donde la gente envía sus muestras para reconstruir su árbol genealógico, y allí encontró a dos primos lejanos del asesino. Ni siquiera lo conocían, pero triangulando a partir de ellos, y armada con un árbol familiar, la doctora dio con DeAngelo. Como explica Heather Murphy en el Times: “Cientos de casos pueden reabrirse gracias a la nueva técnica genealógica. El precio podría ser la privacidad genética de todos nosotros.”
En la ciencia ficción, las distopías del control las protagonizaban siempre Estados totalitarios, ideados a imagen del nazismo o el comunismo, como los de Oceanía en 1984, el imperio en Star wars (1977), los neofascistas de V de vendetta (1980) o el Capitolio de Los juegos del hambre (2008). Pero hoy tendría sentido una distopía sobre la ausencia de privacidad, donde los datos estuviesen en manos de grandes corporaciones. Ahora mismo, las cinco empresas tecnológicas del faamg (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google) representan una cuarta parte del valor bursátil de Estados Unidos. Esto es algo que la ciencia ficción de los ochenta, en los arranques de la revolución computacional y cuando las redes empezaban a ser una realidad sobre la que fantasear, sí predijo: las obras de esos años son distopías anarcocapitalistas. En Blade Runner no hay gobiernos fuertes, sino grandes corporaciones. Es algo que ya estaba en los libros de Philip K. Dick desde los sesenta, pero que se sublimó con novelas cyberpunk como Neuromante (1984) o Snow crash (1992). William Gibson y Neal Stephenson exploraron con éxito ideas originales sobre la sociedad globalizada, los Estados débiles y la creciente desigualdad; y anticiparon la vida en entornos virtuales mucho antes de que existiesen Tinder, los youtubers multimillonarios y las retransmisiones de egames; pero no escribieron distopías del control, sino más bien de la falta de control.
Nuestros otros temores
Un miedo de la sociedad contemporánea, que ha sido una constante por lo menos desde Huxley, es que la tecnología nos deshumanice. Nos preocupan los móviles, un dispositivo que va camino de convertirse en un apéndice más de nuestro cuerpo. En Years and years una adolescente se implanta un teléfono en la mano y reúne a sus padres para explicarles que quiere ser transhumana el día de mañana, abandonar su cuerpo y vivir alojada en la nube.
Es verdad que hay algo insano en pasarnos el día asomados a unas pantallas brillantes que consultamos recién levantados. En abstracto es inquietante. Pero también es comprensible: al otro lado puede haber una foto de nuestros nietos en Ecuador, las bromas de un grupo de viejos amigos o la respuesta a nuestro intento de flirteo de anoche.
Nos preocupan especialmente los niños. ¿Van a ser como nosotros o crecerán diferentes por haber vivido siempre conectados? Hay algo extraño en cómo habitan mundos virtuales, o al menos paralelos. Ya existen veinteañeros que quizás se sienten unos perdedores en la vida real –porque tienen malos trabajos o porque viven con su padres–, pero que son alguien prestigioso en un submundo de internet, que puede ser la Wikipedia, un foro de música o un videojuego. Son como Hiro Protagonist en Snow crash: un repartidor de pizzas durante el día y un príncipe guerrero durante la noche. Estos miedos son razonables, pero quizás exagerados. ¿No hay ningún valor en esos universos virtuales? Para los que no los habitamos, es difícil juzgarlo.
Además, no podemos ignorar que estas preocupaciones han sido una constante desde hace décadas. Juzgamos con dureza los pasatiempos de las nuevas generaciones. Hubo un tiempo en que las novelas estaban desaconsejadas, igual que luego los cómics, la música rock, la televisión y los videojuegos. Para mí es sorprendente que un adolescente de Essex se haya embolsado un millón de euros jugando a Fortnite, pero quizá no es tan diferente a cuando en los noventa podías convertirte en un talento precoz del cine, la música o la televisión.
No obstante, hay una nueva distopía difícil de exagerar: la crisis climática. Al contrario, hay motivos para pensar que es peor, mucho peor, de lo que la mayoría imaginamos. El cambio climático es el escenario de muchas novelas, pero la mejor distopía que se ha escrito es un ensayo: El planeta inhóspito, de David Wallace-Wells (2019). Es un relato crudo de los horrores que nos amenazan: incendios, huracanes, sequías, inundaciones; muerte por inundación, muerte por golpes de calor, muerte por hambre, por sed, por enfermedades. Es un libro terrorífico, porque como dice Farhad Manjoo, “su tema es el cambio climático, y sus métodos son científicos, pero su tono es el del Antiguo Testamento”.
Mi recreación favorita es la que se intuye en Interstellar (2014), donde mediado el siglo XXI encontramos a la humanidad amenazada por malas cosechas y tormentas de arena. Es una distopía vívida. Vemos un padre y sus dos hijos desayunando en una granja empobrecida, conduciendo un coche averiado entre campos llenos de polvo. Una Tierra agotada ha devuelto a los hombres al campo y en cierto sentido los ha derrotado: la sociedad del futuro reniega de la ciencia y se protege tejiendo una posverdad que niega las misiones espaciales.
¿Hay un dilema tras la crisis climática? Quizás el mayor de todos. El calentamiento global es el precio que alguien pagará a cambio de que hayamos multiplicado por tres la población desde 1950, por setenta años de agua corriente y luz eléctrica, por vivir veinte años más de media y tener acceso a verdura fresca y proteínas; por construir millones de casas y conectarlo todo con autopistas, trenes velocísimos y televisión por satélite; por producir medicamentos a escala industrial; por que haya 1.400 millones de turistas en lugar de solo 25 millones, por que muchos comamos demasiada carne, volemos con demasiada frecuencia y disfrutemos de entretenimientos caros. Es posible que este dilema, vivir como queremos o preservar el clima, sea un falso dilema. Ojalá.
En el prefacio a la edición de Un mundo feliz de 2009, la escritora Margaret Atwood se pregunta cuánto nos hemos acercado a la distopía de Huxley. Si nos miramos al espejo, ¿vemos a alguien salido de Un mundo feliz o más parecido a John el Salvaje? La respuesta, dice Atwood, es que probablemente veamos un poco de ambos, porque las personas siempre queremos dos cosas al mismo tiempo: “Deseamos ser como los dioses despreocupados, tendidos en el Olimpo, eternamente hermosos, disfrutando del sexo y del entretenimiento que genera la angustia de los demás. Y al mismo tiempo queremos ser esos otros angustiados, porque creemos, con John, que la vida tiene significado más allá del juego de los sentidos, y que la gratificación inmediata nunca será suficiente.”
Por eso lo contrario de una distopía es otra distopía. Por eso nadie ha sido capaz de escribir una utopía que no fuese horripilante. Y quizás también por eso nos gustan las historias del fin del mundo: porque cuando nos vemos absorbidos por esas ficciones somos al mismo tiempo los dioses que miran y los protagonistas que sufren. ~
es doctor en ingeniería y periodista de El País. Forma parte del colectivo Politikon