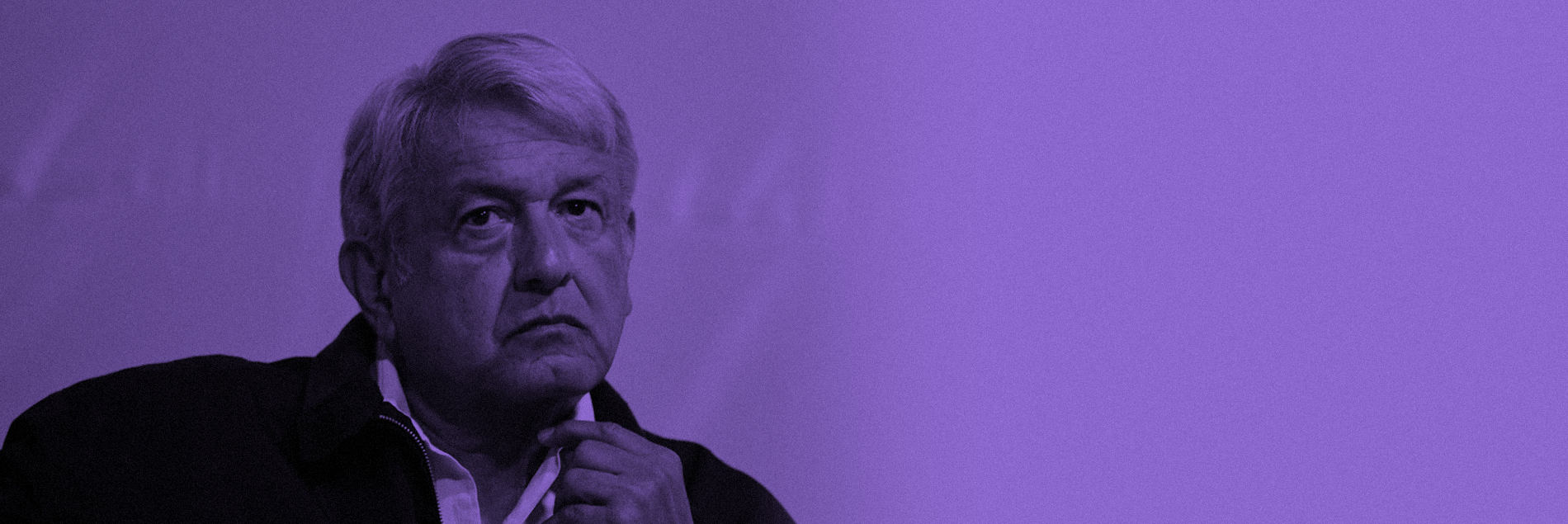El personaje público de Andrés Manuel López Obrador contiene sustancias políticamente inflamables. Cuando se le menciona en una conversación informal, los ánimos arden con facilidad. O bien se le venera o bien se le teme y detesta. No parece haber matices, ni equilibrio posible: se es o no lopezobradorista, punto final.
Este contexto asfixiante vuelve ingrata la tarea de caracterizar al personaje. Poco importa lo que se argumente porque, en este ambiente nocivo, los razonamientos pierden fácilmente autonomía, mérito y atributos para ser atraídos hacia uno de los dos polos gravitacionales.
Sin embargo, vale la pena intentar aproximarse a este personaje con más juicios que prejuicios, con mayor parsimonia y menos grandilocuencia, en fin, poniendo en juego más razones y menos emociones.
¿Populista o popular?
“Llevo más de veinticinco años en la política mexicana y nunca me he topado con Andrés Manuel López Obrador, cara a cara”, me dijo el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en una conversación que sostuvimos, dentro de su oficina, en el Palacio Nacional, a mediados del mes de junio de 2017. Con esa frase el futuro candidato en la contienda presidencial confió a quien escribe estas líneas que era consciente de la distancia sideral prevaleciente entre la élite política dentro de la cual este exitoso funcionario hizo carrera y la opción que López Obrador representa: una contraélite que aspira a sustituirla.
Ciertamente sus respectivas órbitas apenas si se tocan y no se comprenden. En los años noventa del siglo pasado, el movimiento zapatista tenía por costumbre pintar las bardas con una frase provocadora: “México son muchos Méxicos.” Quizá la amplitud que sugiere ese plural sea una exageración, pero para cualquier observador es evidente que, en efecto, hay por lo menos dos Méxicos, que no han aprendido a llevarla bien.
El clivaje es palmario: en un extremo está el México que apuesta a la globalidad y a integrarse al mundo, que habla inglés, ha puesto como prioridad ser productivo y competitivo, que exporta miles de millones de dólares por año. Es al mismo tiempo el México que puede ser paciente con la pobreza y la exclusión. En el otro, puede observarse el país de los empleos pequeños y mal pagados, de familias que no llegan al final de la quincena, un México que fabrica magnates, el del elevador social descompuesto, apartado del comercio internacional, las vías concesionadas de comunicación, los servicios públicos de calidad, la educación y la capacitación laboral.
Antes de que Meade y López Obrador compitieran por el poder, ya existía la distancia entre estos dos Méxicos. Ha permanecido durante demasiadas generaciones, desgraciadamente. No es por tanto justo atribuirle a uno u otro candidato el muro que divide a México. Sin embargo, es innegable que cada uno decidió apostar su empatía sobre una de estas dos versiones del país. Mientras Andrés Manuel López Obrador lleva muchos años cultivando capital político a ras del suelo, José Antonio Meade lo ha hecho en los pisos más próximos al cielo. Acaso por eso jamás se habían topado cara a cara, hasta el día en que ocurrió el primer debate presidencial de 2018.
El candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzó su vida pública como responsable del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. En vez de despachar desde la ciudad de Villahermosa, decidió buscarse una casa pobre entre los indígenas de la Chontalpa y, desde ahí, aprendió el lenguaje de los desposeídos, al tiempo que entendió el poder simbólico de la austeridad, que lo distinguía de otro tipo de políticos, cercanos al México más ostentoso.
Solía decir Jorge Carpizo que en temas de corrupción no es fácil saber quién se robó el dinero, pero sí quién se lo gasta. Como el resto de los políticos mexicanos, López Obrador ha sido acusado de corrupción, sobre todo por el comportamiento que algunos allegados suyos tuvieron en el pasado (René Bejarano, Gustavo Ponce, Carlos Ímaz, durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México). Sin embargo, su estilo de vida –obsesivamente apartado de la parafernalia suntuosa– con el tiempo lo ha protegido frente a tales ataques. Tres veces ha sido candidato presidencial y en ninguna ocasión pudo probársele participación directa en actos de corrupción. Su austeridad y la imposibilidad de hallarle ligas con expedientes oscuros son hechos que suman para presentar la imagen de un candidato incorruptible y, por tanto, con legitimidad para señalar las infracciones, los delitos, los abusos y los desvíos tan impúdicos en estos días entre quienes habitan en el México de los privilegios.
Andrés Manuel López Obrador ofrece que, como presidente, se encargará de separar al poder político del poder económico. El rechazo que ha despertado en algunos círculos parece ajustarse a su propio discurso. En contraste, los desaventajados festejan cada vez que lo escuchan, porque es cada vez más generalizada la idea de que la desigualdad en México tiene como origen la discriminación y el privilegio. A lo largo de su trayecto hacia el poder López Obrador ha logrado mostrarse como un síntoma del clivaje que lo antecede. Su retórica se vale de los argumentos de la fractura, lo que ha llevado a percibir el resultado electoral como la derrota de uno de los dos Méxicos.
Dada su trayectoria política, uno de los adjetivos que con mayor frecuencia se utilizan para descalificar a Andrés Manuel López Obrador es el de populista, pero la definición del término está en disputa. El jueves 30 de junio de 2016, frente al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el premier canadiense, Justin Trudeau, Barack Obama se definió a sí mismo como un populista: “No estoy preparado para conceder razón a la retórica contra el populismo […] cuando este tiene que ver con proteger a las personas vulnerables frente a los grandes intereses corporativos, garantizar oportunidades educativas, independientemente de la riqueza, o garantizar condiciones justas para los trabajadores. Supongo que todo esto me hace un populista”, se animó a precisar como conclusión.
Atendiendo a la interpretación de Obama, Andrés Manuel López Obrador es sin duda un populista, dada su persistente preocupación por los más pobres y su combate antiguo en contra de los intereses económicos corporativos que excluyen y marginan a las personas vulnerables. Otra definición de populismo es la que ofrece Jan-Werner Müller, en ¿Qué es el populismo? (Grano de Sal, 2017). Este pensador interpreta el término como el rechazo al pluralismo ideológico, económico y político, así como la convicción de que el líder representa, por sí mismo y en monopolio, al pueblo y sus genuinos intereses. De la lectura sobre los apartados siguientes cabe colegir que, también respecto a la definición de Müller, Andrés Manuel López Obrador podría ser clasificado como populista.
¿Mesianismo o misión?
El periodista Jo Tuckman (“Tres veces AMLO: una carrera de fondo por la presidencia de México”) dio con una anécdota que dice mucho sobre la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. En los años noventa del siglo pasado la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (prd) le encargó a López Obrador que construyera esta fuerza política en el estado de Tabasco. Montado en un carro viejo recorrió la entidad junto con un amigo de nombre José Ángel Gerónimo.
Gerónimo cuenta, en entrevista con Tuckman, que mientras viajaban de un poblado a otro cantando canciones de los Panchos, se dieron un día cuenta de que detrás de ellos había otro carro, tripulado por dos policías disfrazados de civiles, que les seguía a todos lados. Era la época en que Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, había emprendido una política deliberada para evitar que el prd creciera en influencia y poder.
Según José Ángel Gerónimo, hubo una ocasión en que se reventó la llanta del vehículo que los transportaba. El problema fue serio porque López Obrador llevaba prisa y debía acudir a una reunión proselitista. Entonces decidió pedir a los espías que lo ayudaran a trasladarse, mientras su amigo resolvía el desperfecto.
“Pero son orejas”, dijo el chofer al copiloto. “No te preocupes por eso, José Ángel, son gente del pueblo y tarde o temprano van a terminar con nosotros. Va a ser gente nuestra”, respondió muy seguro de sí mismo López Obrador.
Tuckman anota en el pie de esta narración que una característica principal del líder tabasqueño es la fe irrompible que tiene sobre su propia causa y su persona. En público jamás se atreve a dudar de sí mismo. Esa confianza llega a tal punto que puede visitar con facilidad las fronteras de la arrogancia.
Ante una pregunta astuta de un estudiante del Tecnológico de Monterrey, realizada el viernes 27 de abril de 2018, sobre cuáles podían ser sus defectos principales, el candidato respondió sin hesitación: “Tengo muchos críticos, vamos a dejarles a ellos que sigan subrayando mis defectos.” Como en el caso de los espías de la carretera, López Obrador confía en que sus detractores tarde o temprano terminarán reconociendo la nobleza de su misión y apoyando la causa conferida a su persona.
Este rasgo de la redención, propio de la religión, es lo que, entre otras características, ha llevado a algunos analistas a calificar su conducta de mesiánica. No importa que se trae de antiguos enemigos, como la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo, o de impresentables dirigentes sindicales, como Napoleón Gómez Urrutia; tampoco de políticos de la derecha que en su día lo acusaron con los peores argumentos, como Germán Martínez o Manuel Espino: todas y todos son redimibles, siempre y cuando –como san Pablo– den pruebas de haberse caído del caballo.
En El mesías mexicano. Biografía crítica de Andrés Manuel López Obrador (Grijalbo, 2006), el politólogo estadounidense George Grayson lo describió como “un mesías secular, que vive humildemente, honra a los profetas, reúne apóstoles, se declara indestructible, predica la doctrina de la salvación, regresando a los valores de la Constitución de 1917”. El adjetivo “secular” no debería pasar inadvertido porque, en efecto, a pesar de que López Obrador se declara cristiano y cierta parte de su retórica abreva de la cultura judeocristiana, menciona más veces a Benito Juárez que al Nazareno y a Francisco I. Madero que a cualquier otro profeta incluido en la Biblia.
López Obrador tiene una propensión acaso excesiva a pensar su misión política en términos históricos. Cuando tiene tiempo libre escribe textos de historia mexicana y cuando está en campaña regresa sobre sus notas para fabricar analogías entre el pasado y el presente. Quizá la más llamativa de esta contienda electoral es aquella que le permite comparar su eventual presidencia con lo que él llama la cuarta transformación del país, siendo la guerra de la Independencia la primera, la guerra de Reforma la segunda y la Revolución mexicana la tercera.
Siguiendo la hebra de su pensamiento es inevitable toparse con que él mismo se identifica con los héroes mexicanos de aquellas gestas: López Obrador como Morelos, como Juárez, como Madero. También invita a sus seguidores para que, en vez de compararlo con sus contemporáneos, lo hagan con aquellos que en su día construyeron patria.
No es común toparse con un ser humano que hable de sí mismo en tales términos. Por ello se le critica cuando exagera sus cualidades, cuando sobrevalora su misión, cuando se asigna a sí mismo la tarea de culpar o de exonerar. En plena conciencia López Obrador se presenta como un líder que tiene cualidades únicas para resolver los problemas del país. No solo cuenta con una misión, sino que se asume como la única persona capaz de llevarla a cabo.
Probablemente en otra época más racional una personalidad política como la suya no despertaría entusiasmo entre la gente. Y, sin embargo, una parte importante del electorado coincide hoy en México con la apreciación que López Obrador tiene de sí mismo. Ha logrado convencer de que su presidencia puede ser la gran oportunidad para que México deje atrás sus peores defectos: la corrupción, la desigualdad y la violencia. Es posible que la desesperanza y la decepción que definen a este momento del país hayan favorecido la enorme popularidad de un personaje con ciertos rasgos, en efecto, mesiánicos.
¿Crítica o condescendencia?
Acaso nadie ha sufrido mayor insulto público en boca de López Obrador que su hermano Arturo, cuyo caso retrata bien la relación que tiene el candidato de Morena con sus críticos, a quienes tiende a descalificar, en lugar de controvertir o razonar a propósito de los señalamientos que se le hacen. Este familiar del candidato lo acompañó durante muchos años en la aventura política que está a punto de concluir. Trabajó para su causa en Tabasco y luego en Veracruz, entró y renunció como militante del prd al mismo tiempo que Andrés Manuel. Arturo no se define a sí mismo como político, pero sí como un ciudadano comprometido con los asuntos públicos.
Sin embargo, durante la primavera del 2016, incurrió en una conducta que le saldría muy cara: decidió no apoyar a Cuitláhuac García, candidato de Morena a gobernador de Veracruz. En vez de ello se pronunció públicamente por el contendiente del pri, Héctor Yunes Landa. Arturo López Obrador argumentó que conocía a ese hombre desde tiempo atrás y que, entre todas las opciones, le parecía la mejor.
La reacción de Andrés Manuel fue implacable: lo llamó traidor y luego afirmó que, a partir de ese momento, no tenía más hermanos (ni amigos). El latigazo público fue tan fuerte que logró lastimar la honorabilidad de su hermano. Resentido por el trato que recibió, Arturo López Obrador arrojó sentencias graves, también a la arena pública: dijo que Andrés Manuel se había mostrado como “un tirano […] porque está lleno de envidia, de rencor, desafortunadamente es ególatra y egoísta. Nunca reconoce”. Andrés Manuel no aclaró en ningún momento si Arturo se había corrompido ante los adversarios de Morena ni dio razón alguna para su enojo. Quedó la sensación de que simplemente había sido intolerante frente al disenso y la crítica, una actitud que nadie desearía ver en un futuro presidente.
Son precisamente estas reacciones públicas, percibidas por el observador distante como rudas y desproporcionadas, las que alimentan el miedo de los opositores a López Obrador. Combatir el disenso con el linchamiento público, y promoverlo desde el poder, pone en riesgo la libertad. ¿Quedarán estas actitudes en el pasado o serían el rasgo dominante en caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia? Esta es una pregunta que suele alimentar el insomnio de quienes vivimos del periodismo y la reflexión intelectual. No es síntoma saludable de un político regalar complacencia incondicional a los seguidores y castigar de manera desmesurada a los críticos.
¿Complejidad o simplismo?
“Tienes el diagnóstico correcto, pero con la medicina que quieres recetar, tu paciente no llegaría vivo ni a la ambulancia.” Eso fue lo que el empresario Alfonso Romo le dijo a López Obrador el día que se conocieron. Siete años después Alfonso Romo está en posibilidades de ser el próximo jefe del gabinete presidencial. Su principal desafío es encontrar soluciones de gobierno para problemas muy complejos.
López Obrador ha dedicado una buena parte de su carrera política a denunciar la corrupción y la desigualdad, pero no ha sabido elaborar propuestas lo suficientemente concisas ni factibles. En efecto, su diagnóstico ha sido mejor que sus soluciones.
Los ejemplos están a la mano: frente al despilfarro de los recursos públicos y la ostentación de la clase política, López Obrador propone vender el avión presidencial. También promete cerrar la residencia oficial de Los Pinos y mudar el poder ejecutivo a Palacio Nacional. Su respuesta a la corrupción es convertirse en el principal ejemplo de honestidad y para combatir la inseguridad ofrece levantarse temprano todas las mañanas a fin de atender personalmente a los responsables de luchar contra la violencia. También propuso amnistiar a los delincuentes, dejando en letra pequeña la propuesta para una consulta popular ulterior.
No solo con la oferta de campaña este candidato suele quedarse en la superficie. También es epidérmico con el lenguaje. Apunta a las emociones del electorado a través de términos ambiguos pero eficaces para la indignación como llamar “minoría rapaz” y “traficantes de influencia” a los empresarios, “pelele” al presidente, “mafia en el poder” a sus adversarios y “traidor” a su hermano.
Durante el programa Tercer Grado, conducido por Leopoldo Gómez, del jueves 3 de mayo del 2018, la reportera Denise Maerker hizo referencia a este lenguaje muchas veces exagerado que López Obrador receta a sus seguidores. El candidato le respondió que él era un líder político y que, como tal, debía hacer un esfuerzo permanente de pedagogía para conectar con la gente. De ese modo justificó el lenguaje simple y llano, no exento en ocasiones de aspereza, que ha servido para que un sector del electorado, agraviado por la desigualdad, reconozca en la lucha de López Obrador sus propias causas e intereses.
Con todo, la decisión de elegir a un empresario exitoso como Alfonso Romo, para ocupar uno de los cargos más importantes del gabinete, debería verse a detalle. Al igual que en 2006, el pleito entre López Obrador y el liderazgo empresarial volvió a subir de tono durante la actual campaña. Dado que Romo proviene de una geografía (Nuevo León), una clase social y una ideología muy distintas a la del tabasqueño, ¿será Romo el mensaje que los adversarios de López Obrador necesitan escuchar? ¿Logrará ser el puente con una cúpula empresarial con la que el candidato se ha enfrentado también en esta contienda?
De sus simplificaciones quizá la más preocupante sea la relativa a la política exterior. Cada que le preguntan, López Obrador insiste que la mejor política exterior es la buena política interior. Pero el problema es más complejo: incluye una importante diáspora en Estados Unidos, continuamente asediada por el gobierno de aquel país. ¿Cómo defender a los nacionales desde la mera política interior? Y en el panorama económico, ¿es suficiente la política interior para responder a los dilemas que el mundo le va a plantear a una economía como la mexicana? ¿Puede el gobierno abstraerse de participar más activamente en el ámbito internacional? La frase sobre la política interior parece delatar desconocimiento del mundo, más que una visión meditada, estratégica e inteligente.
¿Reconciliación o polarización?
La popularidad de López Obrador puede explicarse en parte porque abraza causas importantes para un gran sector del electorado, que también se ha identificado con su diagnóstico. No menos importante es el hartazgo general ante la corrupción, así como la indolencia de la clase aventajada. Sin embargo, lo limita una visión mesiánica de la política, la irritación frecuente hacia la crítica, la virulencia ocasional de su lenguaje, así como un conocimiento restringido del escenario internacional.
Si llega a ganar tendrá como tarea personal transitar de una actitud política polarizante a otra de reconciliación. La tarea se antoja ingente, pero se ha convertido en su principal promesa de campaña. A todos nos conviene que se empeñe en cumplirla. ~
es periodista, escritor y columnista de El Universal. Es autor, entre otros títulos, de Periodismo urgente. Manual de investigación 3.0 (Ariel, 2017).