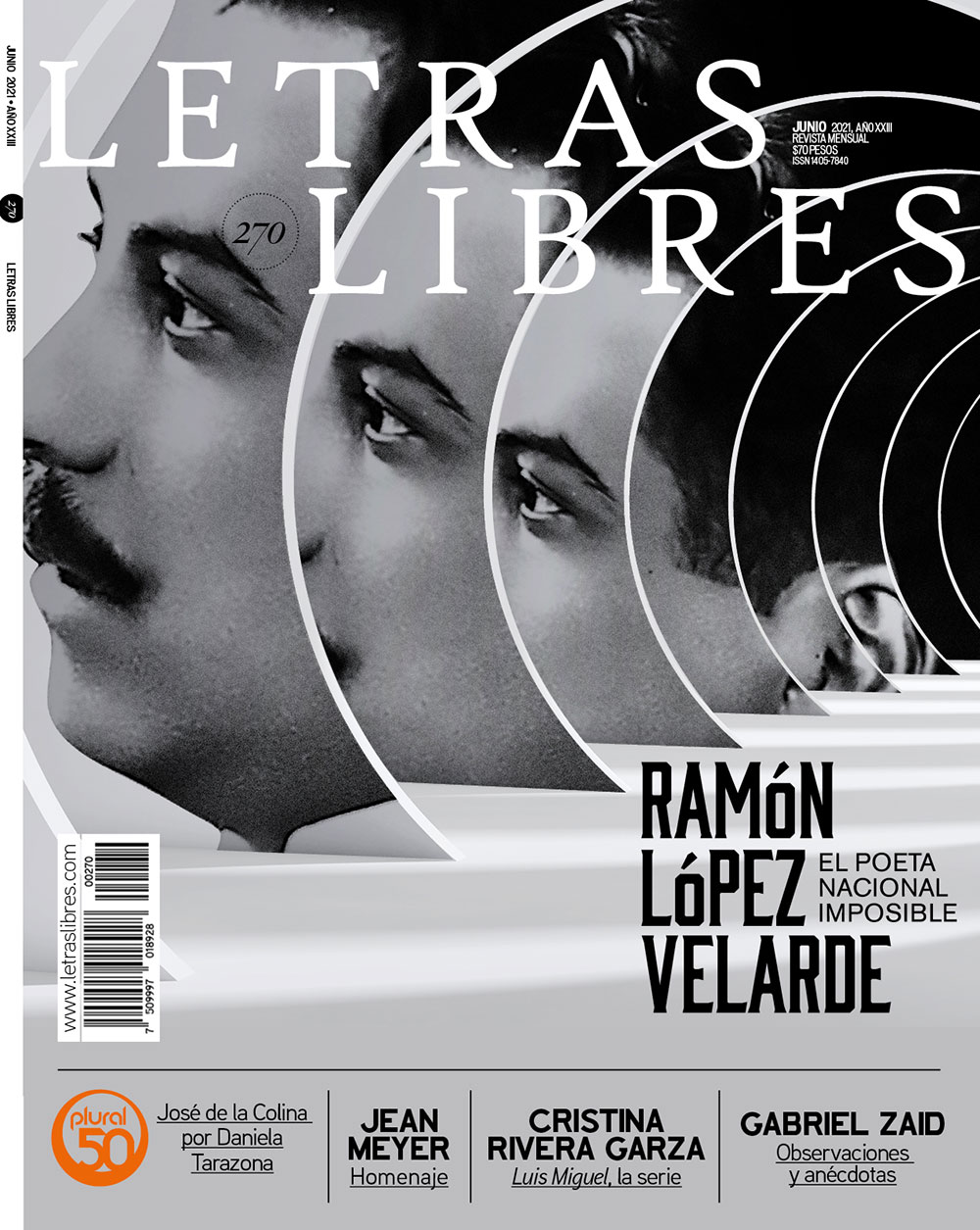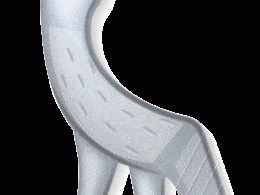El soltero es el tigre que escribe ochos en el piso de la soledad…
Ramón López Velarde
Quizá la muchacha de aquella noche tenía razón. ¡Qué criatura tan encantadora! Me miró con asombro, casi horrorizada, cuando le respondí exaltado que no tenía hijos ni quería tenerlos. Soy un bruto; creo que la asusté. Era una pregunta inofensiva, perfectamente normal. La mayoría de los hombres que la visitan están casados y tienen hijos, correctos padres de familia en busca de una distracción. ¿Debía yo sorprenderme y reaccionar como reaccioné? Cualquiera habría dicho que me había insultado. Me avergoncé de inmediato y le pedí disculpas. Sin embargo, apenas se recuperó de la sorpresa, replicó con vehemencia: “¡No! Tú tienes que tener un hijo.” “Un hijo que sea igual a ti”, agregó dulcemente, acariciándome la cara.
Era todo su género el que hablaba por ella. Algo en la mujer se rebela, y con razón se rebela, contra quien pretende negar la fecundidad. ¿Qué clase de monstruo se opone a la vida? ¿Quién se cree que es? El hombre es el único ser que puede negarse a sí mismo y el estéril por voluntad propia atenta contra la especie. “El albedrío de negar la vida es casi divino.” O demoníaco… Quizá llegue el día en que la humanidad, cansada de sí misma, se abstenga de la generación, no de la sensualidad, y se entregue a un colectivo suicidio voluptuoso. Ella tenía un hijo; me habló de él con emoción y ternura. Hay quienes creen que este comercio está completamente desprovisto de intimidad y predilección, que todas ellas son frías y calculadoras, y todos los hombres que las frecuentan sátiros atropellados. Se equivocan. Aquí también operan las delicadas corrientes de las afinidades y la simpatía.
Un hijo… ¿Igual a mí? Dios me libre. Yo sé que es lo que mueve a la mayoría de los padres, el instinto primario, animal: perpetuarse; seguir siendo, de alguna forma, en otro. Seamos francos, detrás del amor paternal se esconde el amor propio y, si me apuran, el egocentrismo. Yo, yo, yo. No podemos contra la muerte, pero, mediante la paternidad, creemos burlarla un poco. No. Si se ha de tener un hijo es para que valga más que nosotros y sea mejor que nosotros. ¿Quién dijo que la reproducción debía ser siempre hacia arriba? Tenía razón. ¿Una mera copia de nosotros mismos para así sentir que de alguna forma seguimos vivos después de muertos? No. Y aun así, si yo hubiera tenido la certeza de que mi hijo valdría más que yo, ¿cómo no temblar frente a la descomunal responsabilidad de una vida? ¿Cómo duerme un padre sabiendo la multitud de amenazas que penden sobre la cabeza de su hijo?
Sin embargo, qué poco se reflexiona ese acto, el más trascendental de la especie. Digo mal: no se reflexiona en lo absoluto. En este preciso momento, millones de seres son procreados y lanzados al horror y la belleza del mundo sin el menor cálculo. Escalofriante o, mejor dicho, formidable. Pero acaso no pueda ser de otra manera. No es la naturaleza la que está mal, sino el hombre que piensa demasiado…
El hombre que piensa demasiado, ¡oh, prima Águeda!, acaba siempre por hablar solo. ¿Será la eternidad un largo soliloquio? Monologar, ¿será la condición del limbo? ¿O del infierno? No es, ciertamente, una sana costumbre esta de hablar solo, pero ¿qué otra opción tenemos? El principal interlocutor del hombre atribulado es él mismo y no hay mayor conflicto que el que existe entre yo y yo. Es otra vez el tigre enjaulado, dándole vueltas –obsesiva, viciosa, inútilmente– a los mismos asuntos. El pensamiento que se repite termina, tarde o temprano, por abrir una herida. ¡Cuán mejor sería vivir en la inmediatez de la acción y que nunca se proyectara, entre nuestros pensamientos y nuestros actos, esa sombra, la duda! O, tras el acto, el arrepentimiento. Y arrepentirse, ya se sabe, es equivocarse dos veces.
La vida no piensa. Es mejor así. ¿Cuántas veces, en medio de la contemplación más pura o el placer más extremo, no nos asalta la consciencia proyectando sobre el momento nuestras dudas o temores, envenenando el presente? Ni siquiera somos capaces de gozar sin sombras, o quizá solo en algunos momentos privilegiados de la infancia.
Puede acusárseme de pesimismo, pero espero no ser uno de esos taciturnos profesionales que gemebunda e histriónicamente se regodean en los aspectos negativos de la vida. Me disgusta esa gente. ¿Quién, que haya tenido en los brazos a una mujer, conversado con un amigo o tomado una copa de vino puede realmente odiar la vida en el presente? Media hora con una muchacha como la que me exhortaba a ser padre bastaría para hacer cambiar de opinión a esos ceñudos pensadores.
La cuestión es otra: la observación directa del mundo y el hombre no es precisamente una invitación al optimismo. En fría y objetiva consideración, no parece injustificado abstenerse de prolongar la vida. Engendramos para la corrupción y hay algo abominable en todo acto de procreación: ese rostro de belleza lozana y perfecta que hoy nos cautiva será dentro de poco agrietado y consumido por el tiempo; la sangre abundante y caliente que hoy corre por un cuerpo y lo anima se enfriará y adelgazará hasta ser solo un hilo; el heroico corazón que la bombea se marchitará y resecará como una pasa; el calor irá abandonando nuestros miembros; el pulso morirá en nuestros brazos; los ojos –¡estos ojos que han visto tanta belleza!– se pudrirán y dejarán dos cuencas vacías, habitáculo de gusanos. Solo las uñas seguirán creciendo, inútilmente, mientras yacemos en la tierra.
¿Quién, que haya entrevisto esta verdad, puede entusiasmarse con la idea de propagarse y dar la vida? ¿Dar la vida? ¡Damos la muerte y quien engendra prolonga la corrupción! Dios me perdone si blasfemo, pero quizás aquellos herejes que se negaban a procrear no estaban del todo equivocados. Pero mejor no seguir por este camino. Yo no pretendo desentrañar estos altos misterios y, a decir verdad, solo puedo hablar de tejas abajo, pues de lo cósmico no me atrevería a pronunciarme. ¿Cómo podría?
Ahora bien, este pesimismo mundano no quiere decir que, ya estando vivos, debamos empeñarnos en sufrir y en renegar de todo placer… ¡Pasemos el cuarto de hora de nuestra vida lo mejor que podamos! El mío es un pesimismo sincero y, si puede decirse así, hasta jovial. ¡Saturno y Júpiter a veces se dan la mano!
En otra vida yo habría sido, no sé si un buen padre, pero un padre. Lo puedo imaginar perfectamente. Me habría quedado en el pueblo, casado como Dios manda y habría tenido dos hijos, un niño y una niña. Habría fundado una casa, mi casa, donde habría un pozo de agua limpia, macetas sombrías, pajareras y gatos perezosos. Mis días habrían transcurrido monótonos y felices y yo habría podido seguir mirando de frente a mis padres. Tendría la consciencia limpia y habría sido lo que las gentes llaman un hombre de bien. No habría conocido el desasosiego de la poesía ni la voluptuosidad de los sentidos. Pero no me engaño: para algunos seres no existe el camino recto y fácil. Mi destino era el extravío y el abismo y, si volviera a nacer, todo ocurriría fatalmente igual. Sin embargo, siempre habrá en mí la nostalgia por esa vida sencilla y dulce que no tuve.
¿En serio, Ramón? ¿Vas a continuar con la farsa? El que realmente desea una cosa, la hace. Cada quien elige su destino. Y tú has querido lo que has querido. ¿Padre tú, Ramón? ¿Esposo tú, Ramón? ¡El poeta no es padre de nadie ni esposo de nadie ni hijo de nadie ni hermano de nadie! Para él hay solo soledad y desasosiego, y su familia, si acaso, son demonios y vampiresas. Cualquier otra cosa es una fantasía del ingenuo que cree que puede tener lo mejor de ambos mundos. Y la elección está hecha. En algún momento, quizás, otro camino fue posible, pero una vez doblada cierta esquina no hay marcha atrás.
Todo empieza muy pronto. Ya en la infancia el poeta se sabe aparte; una delicadeza, una sensibilidad extrema le hacen ver que no es como los otros. Una parte de él querrá llevar una vida acorde al mundo, pero esa ilusión se deshace rápidamente. No serán para él la serenidad ni la dicha domésticas. A cambio tendrá el conocimiento, el gélido fuego del arte y el incendio de los sentidos. ¡Porque es preciso arder! Se hará orgulloso y soberbio. Sus semejantes lo mirarán con sospecha. Las señoritas sabrán que no es de fiar y para su propia familia se convertirá en un extraño. Seguirá su camino. Se entregará de lleno a los requerimientos de su oficio y alternará la soledad necesaria para crear con el desfogue de la sensualidad. Porque el poeta, señoras y señores, es un voluptuoso. Anacoreta de día y libertino de noche. Y, seamos honestos, no se saca un buen padre ni un buen marido de un siervo de Venus y Apolo.
Si es sensato, guardará las formas. No irá por ahí, como un farsante, posando de artista ni asestándole sus versos al primer incauto. Se ganará la vida como oficinista, vendedor de seguros o abogado y vivirá su verdadera vida en secreto. Llegado el momento dará a conocer sus frutos, sin alharacas ni aspavientos. Sabrá que, si lo que ha escrito vale algo, sus verdaderos lectores están por venir. Sin embargo, cuando camine de noche por las calles de la ciudad, de vuelta de sus correrías, no podrá dejar de detenerse de vez en cuando frente a una ventana tenuemente iluminada sabiendo que allí dentro tiene lugar el intocado misterio de la vida ordinaria. Quizás haya otra forma de ser poeta, yo solo concibo esta; en la zozobra de la noche y el insomnio, yo solo concibo esta.
¿Y ellas? ¿Las Didos y Ofelias del mundo? Porque es posible que el poeta, en su camino, deje algunas víctimas y su responsabilidad frente a ellas es eterna. Algunas, las más prácticas, lo olvidarán pronto en brazos de alguien más, un hombre serio y realista, y en su vejez lo recordarán, no sin un secreto escalofrío, como una excitante aventura. Una de ellas me lo dijo: el poeta es el primer amor de muchas, pero el último de ninguna. ¡Discreta muchacha! Pero no todas. Alguna habrá que no pueda olvidarlo y que sea para siempre perseguida por su espectro.
Sé que los grandes poetas –Dante, Petrarca– recuerdan perfectamente la primera vez que vieron a su Amada y quedaron fulminados por su belleza. Me da vergüenza decirlo, yo no lo recuerdo, quizá porque siempre estuvo ahí y era una presencia familiar. Lo que tengo muy claro es mi primera memoria de ella. Yo tendría cuatro o cinco años; en el verano, cuando hacía calor, solían bañarme en el patio de mi casa en una palangana y a mí me gustaba, al terminar, escapar corriendo desnudo ante el escándalo de mi madre y las mujeres de la casa, y secarme al sol. Alguien llegaría entonces, tendría doce o trece años, me perseguiría, gritaría mi nombre, me amenazaría entre risas y finalmente me alcanzaría. Me levantaría, me sentaría en su regazo, me abrazaría y me preguntaría si la quería o no. Yo diría que sí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el pozo? No. ¿Hasta el naranjo? No. ¿Hasta dónde? Hasta más allá de las torres gemelas de la iglesia. Y entonces me besaría en la frente.
Dejé de verla algún tiempo. Abandoné el pueblo a los doce años, entré al seminario y solo volvía de vacaciones, de vez en cuando. Era un muchacho callado y taciturno, pero en mi interior comenzaba a prepararse un fuego al que solo le hacía falta una chispa para encenderse y devorarme entero. La chispa no tardó en llegar. Unas vacaciones de primavera –tendría alrededor de quince años– regresé al pueblo y volví a verla. ¿Era ella?, ¿la niña que había iluminado mi infancia y que había jugado conmigo como las niñas juegan a ser madres con un niño más pequeño? Era y no era. Era ella, sin duda, aunque fuera mayor –veintidós años tendría–, con la misma sonrisa y los mismos ojos, pero al mismo tiempo era otra, completamente otra.
Igual que recordaré siempre la escena del baño en el patio, recordaré esa vez en que la vi de nuevo y en cierta forma la vi por primera vez. Yo entraba a una sala familiar y de pronto la descubrí ahí, sentada en un sillón junto a un piano. Le gustaba tocar y cantar. Ella también se sorprendió al verme. Me sonrió, se puso de pie, me extendió la mano y me saludó: “Hola, Ramón. Cómo has crecido.” Balbuceé una respuesta y fui a sentarme al otro extremo de la sala. Ella, estoy seguro, debió notar mi nerviosismo –ellas siempre lo notan–, pero ni remotamente debió haber sospechado lo que entonces comenzaba para mí. Yo, como el poeta, pude haber dicho: incipit vita nova.
Y es que, en cierta forma, yo no había vivido hasta entonces. El amor es la verdadera, la única vida. No intentaré describirlo aquí. Aquellas vacaciones la vi algunas veces más, conduciéndome cada vez con más torpeza. Sus amigas se reían y le hacían bromas y ella misma, alguna vez, no pudo disimular una sonrisa frente a mi timidez. Es natural. Para una muchacha de veintipocos años un adolescente de quince no existe, salvo como un tierno y algo cómico admirador.
Me enamoré como solo se enamora un muchacho: fanática, enloquecida, desesperadamente. El mundo entero se despobló y yo quedé solo, frente a frente, con el objeto de mi pasión. Porque la pasión es un ascetismo. No es esa vida más plena ni ese mundo más rico que caracteriza a las falsas emociones. Al contrario, el universo entero se torna un desierto donde no existe nada más que el ídolo, que se yergue, solitario, en el medio, y al que no podemos dejar de ver.
Procuraba encontrarla con cualquier pretexto: coincidir en alguna casa, en el parque, en la iglesia, en la calle. Si tenía suerte, después la seguía discretamente hasta su casa, sin acercarme demasiado. Allí comencé a descubrir el refinado placer de la distancia. Por las noches me gustaba apostarme en la esquina y saber que ella estaba ahí, detrás de una pared o una ventana, aunque no pudiera verla. Más tarde, tendido en mi cama, la imaginaba y me ocurría aquel extraño fenómeno que, sin embargo, es común entre los enamorados: no poder reconstruir el rostro amado. Una sonrisa acá, unos ojos allá, unos cabellos, una mejilla, un lunar, pero todo eso no alcanza para fijar una cara. Rostros que no nos importan nada y que vimos solo una vez, los podemos reconstruir perfectamente, pero el único que importa, el que nos obsesiona, ese se nos escapa como agua entre los dedos. El enamorado persigue siempre un fantasma.
Yo sabía, creo que siempre supe, que la correspondencia era imposible. ¿En qué cabeza cabía que una muchacha de veintidós años iba a tomarse en serio a un quinceañero? La imposibilidad, sin embargo, me espoleaba y no sé si, en definitiva, era lo que me atraía. No me importó. Continué acechándola, sitiándola, como un ejército que prepara el asalto a todo o nada a un castillo inexpugnable. Finalmente, el asalto tuvo lugar una tarde de otoño en una casona sombría. Huelga decir lo que ocurrió. Mis huestes fueron rechazadas y deshechas en toda regla: un fracaso estrepitoso, una derrota sin paliativos.
Creo que no habría dolido tanto si la reacción hubiera sido seria o hasta indignada, pero fue –entiendo ahora que no podía no ser– ligera y divertida; no burlona, porque ella era incapaz de burlarse de mí o de nadie, pero sí inevitablemente cómica. ¿Cómo se me ocurría? Ella era una mujer que ya se iba quedando para vestir santos y yo un muchacho. Ya conocería y me enamoraría de muchachas de mi edad. Y, además, el tiro de gracia, siempre podríamos ser amigos.
En ese momento y en los meses por venir fue la debacle. No diré que el orgullo no tuvo nada que ver en ello, testigos son algunos pésimos poemas de entonces, pero creo sinceramente que fue, ante todo, la herida de un corazón joven. Así pené algún tiempo hasta que mi amor se fue transfigurando gradualmente.
Un día me desperté y me di cuenta de que su rechazo ya no me dolía y que, sin embargo, el amor estaba intacto. Más aún, que a partir de ahora, anulada por completo la posibilidad de realización, podía entregarme a amarla más perfecta y devotamente. La mujer de carne y hueso que había inspirado mi pasión se transformó en otra cosa: ángel, virgen, novia, esposa, madre, hermana. Este nuevo amor no solo no requería la cercanía o el consentimiento, sino que podía prescindir de ellos y, de hecho, lo exigía. Así, yo podría amarla para siempre.
Criatura recién nacida, transfigurada, la bauticé con un nuevo nombre, Fuensanta: fuente santa, fuente de agua clara, fuente limpia, fuente original, fuente pura y purificadora, fuente bautismal, fuente secreta, fuente primaveral, fuente florida, fuente eterna, fuente materna. Y yo, como el ciervo, volvería siempre a ella para calmar mi sed.
Los años que siguieron pude dedicarme secretamente a la construcción de mi culto. La realidad dejó de ser un estorbo y, lejos de sus asperezas, me consagré al ideal. Seguí viendo de vez en cuando al ser humano que lo había inspirado –siempre amable, siempre benévolo, siempre cortés– y, aunque nunca dejé de sentir un estremecimiento en su presencia, debo decir que ya no me conmovía como antaño. Ella ya era otra; Fuensanta era otra. Cuando murió, años después, luego de una larga enfermedad, supe que una parte de mí moría con ella, pero también que la muerte era la última etapa de su transfiguración y que a partir de entonces comenzaba su otra vida, la celestial, eterna. Así, sin dejar de amarla, seguí mi camino.
Señoritas, permítanme darles un consejo desinteresado: no confíen en los poetas. Son falsos, simuladores, mentirosos. Y de la peor clase: los que se creen sus propias mentiras. Les jurarán amor eterno, constancia y fidelidad. Desempeñarán a la perfección su papel de amantes firmes y desgraciados, derramarán lágrimas si es necesario, y aunque no lo sea, faltaba más; se conmoverán con su propio llanto y al final no sabrán si lloran más por ellos mismos que por ustedes. ¡Habíase visto un corazón tan tierno, una pasión tan extrema, un dolor tan profundo! ¡Qué noble el ser capaz de tantos y tan violentos sentimientos!
Y no se conformará con sentir, desde luego, sino que hará obra de ello. ¡Se sentirá más noble aún! Leyendo sus propios versos se enternecerá hasta lo indecible y, si en algún momento lo asalta algo parecido a la vergüenza por utilizarlas a ustedes y a la pasión que le han inspirado, se le pasará pronto, no se apuren, pensando que todo ha sido en las aras superiores del Arte o, mejor aún, escribirá sobre esa vergüenza también, acusándose histriónicamente a sí mismo, y entonces se conmoverá doblemente. ¡Cuánto valor, cuánta sinceridad, cuánta contrición para exhibirse de esa forma!
Amigas mías, escúchenme, hay hombres despreciables, y luego están los poetas. Sépanlo de una vez, por si llegaran a tener la mala suerte de toparse con alguno, el poeta tiene un solo y exclusivo interés amoroso: él mismo y su obra. Y si verdaderamente lo es, no dejará que nada ni nadie se interponga entre él y ella, y sacrificará todo y a todos, a ustedes en primer lugar. Y cuando el rito termine, se lavará como si nada su sangre de las manos.
Si el poeta, además, es un poco Don Juan, cuidado. El Don Juan no es tanto el hombre que se enamora de muchas mujeres, sino el hombre del que muchas mujeres se enamoran. En algunas ocasiones actuará de victimario sin remordimientos, las seducirá y las abandonará sin pestañear. En otras, menos frívolas, se las arreglará, con un mínimo de astucia, para que sean ustedes quienes lo dejen, aunque ustedes no quieran. Es la cumbre del arte del poeta seductor: yo quería, pero… ha sido imposible, es mi destino estar solo, cargaré esta cruz… Encima, podrá ahora representar el papel del desdichado que, por supuesto, utilizará para nuevas seducciones. Atraerá la atención de nuevas víctimas. ¡Miren cómo ha sufrido esta magnífica criatura! ¿Qué desgracia terrible esconderá? ¿Seré acaso yo la que pueda entenderlo y consolarlo?
“Yo tuve, en tierra adentro, una novia muy pobre…”
¡Falso! No era pobre en lo absoluto, el pobre era yo. Es cierto, eso sí, que era de tierra adentro. Se llamaba María. Era hija de un minero cuyas gemas más valiosas eran los ojos de sus hijas. La conocí en la Plaza de Armas de la ciudad. Bastó una mirada para que los espíritus de sus ojos me penetraran hasta lo más profundo del corazón. Después de eso, no hubo más que hacer. Comencé, como de costumbre, a sitiarla. Ella, casi una niña, se dio cuenta en seguida y disfrutaba de sus poderes recién descubiertos.
Vivía cerca de la estación de trenes y a mí me gustaba seguirla a la distancia hasta verla perderse en su casa y luego irme a ver llegar y partir los trenes, entre campanadas y silbatos. Transcurrieron meses antes de conocernos personalmente. Yo me fui a la capital y tiempo después me enteré de que ella pasaba allí una temporada en la casa de unos familiares. Averigüé la dirección y renové mi asedio. Finalmente, un amigo común nos presentó y yo empecé a frecuentar la casa.
María era una buena muchacha: sana, despierta y vivaz. Le gustaba cantar, tocar el piano, pintar. Para cualquier hombre habría sido la novia y la esposa perfecta. Para cualquiera, menos para el poeta. Un mal presentimiento, un vago instinto de conservación le impidieron en buena hora confiar en mí. Yo parecía un buen muchacho, pero había algo raro en mí. Nos vimos mientras estuvo en la capital y luego regresó a su ciudad. Comenzamos, entonces, a escribirnos e inició así la clase de relación para la que acaso estoy mejor dotado. El nuestro fue un amor epistolar.
Yo sabía lo que María esperaba eventualmente de mí. Sabiéndolo, y sabiendo que nunca iba a ocurrir, la cortejé largamente, alejándome y acercándome, como un péndulo indeciso. No diré que la engañé porque me cuidé siempre de no hacer ninguna promesa, pero entiendo que el solo trato continuo ya me comprometía.
En una ocasión, a propósito de la boda de alguna amiga suya, me preguntó en una de sus cartas qué pensaba del matrimonio y los hijos. Mi respuesta fue brutal: “Señorita, yo no tendré nunca un hijo. Dejando aparte cualquier otra cuestión, exponerme a ser padre es algo a lo que jamás tendría derecho a atreverme. Yo no podría fundar un taller de sufrimiento, abrir una fuente de desgracia, instituir un vivero de infortunio.”
María acusó el golpe en silencio y no volvió a tocar el tema en sus cartas, pero a partir de entonces se abrió una grieta entre nosotros y, aunque tiempo después volví a la pequeña ciudad donde la había conocido y retomamos el trato personal, algo se había roto irreparablemente. Terminar fue casi un trámite. Nunca se termina el día de la despedida, sino antes, quizá desde el principio. Amar es empezar a separarse y el último día es solo el golpe de gracia.
Era diciembre, mes propicio para los finales. Habíamos dado un paseo y yo la acompañé de vuelta a su casa, junto de la estación. Como siempre, nos quedamos platicando a la puerta de su casa, pero sobre nosotros, como una nube gris, flotaba un presentimiento ominoso. La noche era fría y ambos sabíamos que era la última. María, fiel a su carácter, intentaba aligerar la atmósfera con chanzas y bromas. “No es para tanto, poeta –me dijo, intentando disimular su tristeza–. El poeta es el primer amor de muchas, pero el último de ninguna, ¿no?” Esbocé una sonrisa amarga y asentí. A lo lejos, aullaban los perros.
Ahora hablemos de ellas, compañeras de mi vida: las bacantes, las náyades, las satiresas. Comencé recordando a una –la muchacha preocupada por mi paternidad– que era más hermana de la caridad que odalisca, pero las hay de todos tipos. Algunas son verdaderas vampiresas, mujeres serpiente, capaces de chupar a un hombre hasta desecarlo; otras, benignas, casi maternales, dispensadoras de delicados cuidados. Yo las bendigo a todas y maldigo a quienes, encaramados en el tribunal de la superioridad moral, las execran o las compadecen. Y no hablo solo de las damas y los caballeros que, desde la mojigatería o la hipocresía, las censuran gravemente, sino también de aquellas almas caritativas que buscan redimirlas. Nadie es nadie para redimir a nadie.
Recuerdo la primera vez que entré a un templo de Venus en la capital. Tienen ustedes que comprenderme: yo era un payo, un provinciano, un exseminarista. Aquella atmósfera equívoca de luces tenues, música, alcohol, hombros desnudos y piel brillante produjo en mí una mezcla de espanto y fascinación. El espanto duró aproximadamente tres minutos y medio, pues bastó un trago de coñac y que la primera cortesana se me acercara para darme cuenta de que a partir de entonces yo sería un fiel devoto de la diosa.
Amigos, lo confieso: he sido un idólatra del cuerpo femenino, de los pies a la cabeza. De sus piernas tensas y torneadas como las de un jaguar; de sus muslos suaves y lisos; de la grácil cintura, codicia de mis manos; de los senos, frutos ubérrimos; de las cabelleras aromáticas; de la boca ávida y erótica; de los labios carnosos como la pulpa de una fruta prohibida, y del escorpión, que con su hipnótico aguijón me atrae hacia su cueva. Amigas, las llevaré siempre conmigo, se los ruego, no me olviden. Por algunas habrá que pagar un precio extra, en sangre y metal líquido. Es el bautizo de Venus y solo los débiles de corazón retrocederán, asustados. Hay que aceptar las espinas si se va a buscar la rosa y, de ser necesario, hacerse una corona con ellas y sufrirla en orgulloso silencio.
Si de todas las ninfas tuviera que elegir una sola, ¿cuál sería? ¿La de la cicatriz en el muslo, la ojizarca, la que olía a almizcle, la pelirroja de tierras lejanas? No, tendrías que ser tú, Dalia –nunca supe su verdadero nombre–, más pantera que mujer, a la par diosa y animal. Nos reconocimos de inmediato en la penumbra de un salón, atraídos por ese misterioso magnetismo de los sexos. A veces ocurre así: basta cruzar una mirada, un gesto, un leve roce, para de inmediato intuir la afinidad de los cuerpos. Apenas hace falta hablar. Me dijo que tenía veintiún años y que era de un pueblo cercano a la capital. Era morena, de cabello negro azabache y en sus rasgos se traslucían los de sus abuelas indígenas con una mezcla de árabe y español, una especie de hurí azteca. Parecía sacada de un cuadro del amigo Herrán. Poseía, además, las dos señales inequívocas de la voluptuosidad: los párpados ligeramente caídos y el labio inferior grueso.
Juntos conocimos el placer y el abismo, el éxtasis y el vértigo. Su cuerpo –que noche tras noche me esforzaba en descifrar, como un poseído, solo para encontrar intacto su misterio a la siguiente– se convirtió en un doble jeroglífico, del gozo y de la muerte. En el instante supremo en el que el yo se desintegra, entrevemos la totalidad y la destrucción, la plenitud y la disolución. El tiempo parece suspenderse y flotamos momentáneamente sobre el vacío de lo intemporal. Pero es solo una ilusión, pues de inmediato somos devueltos al cauce del río del que es imposible escapar.
Sin embargo, la sed del deseo es de las que no se sacian fácilmente y, fatigados, recomenzamos una y otra vez en busca de esa plenitud que, sabemos, nunca llegará del todo. Esta es nuestra condena, pero solo ciertos cuerpos nos la harán ver con toda intensidad y lucidez, aquellos con los que el ansia de unión sea más imperiosa. Dalia guardaba para mí esa revelación. Cientos de noches de furia y de deseo en las que, entre éxtasis y desfallecimientos, infructuosamente perseguimos esa fusión perfecta que pretenden los amantes.
Un día, Dalia desapareció súbitamente, igual que había llegado. En vano pregunté por ella y la busqué como desesperado en otros sitios. Una vez, incluso, fui a buscarla a su pueblo a las afueras de la ciudad, pero no hallé rastro alguno. Resignado, una parte de mí respiró aliviada.
Se acaba el tiempo, pero todavía debo hablar de una más.
La conocí por escrito antes de conocerla personalmente y no exagero si digo que me enamoré de ella a través de sus palabras, aun sin haberla visto una sola vez. Me explico: teníamos una amiga en común y ella, conociéndome, me mostró las cartas que había recibido de la dama de la que hablo mientras pasaba una temporada en Francia. Las cartas parecían escritas por Atenea, si la diosa hubiera escrito cartas, una Atenea moderna aún no en posesión de la sabiduría, sino en busca desesperada de ella. Revelaban un alma atormentada, angustiada por dudas metafísicas que buscaba responder en la filosofía, la poesía y el espiritismo. Un alma atribulada, con sed de eternidad. Yo, desde mi fe dubitativa, no podía sino mirar con asombro y admiración el espectáculo de ese espíritu desgarrado. Lleno de fervor y piedad, leí y releí esas epístolas dignas de una mística medieval.
Cuando la vi por primera vez –en un parque, señalada por un amigo médico que la conocía de tiempo atrás– su apariencia me confirmó los vislumbres de su alma. Los rostros y, sobre todo, los ojos, delatan la vida interior. Hay caras y miradas límpidas, inocentes, que a leguas revelan que sus dueños no han sido perturbados nunca por el asomo de una idea o una duda; otras, en cambio, de inmediato muestran las huellas de las luchas interiores. Su rostro era pálido, pero no de la palidez de la debilidad ingénita, sino de la que queda grabada después de la experiencia; su frente, en determinados momentos, mostraba las líneas del que se ha hecho demasiadas preguntas sin encontrar respuesta y, sus ojos oscuros, el abismo de su alma.
Descubrí que vivíamos en la misma colonia y que ella tomaba todos los días el tranvía para ir a dar clases de Literatura a la Escuela Normal. Comencé una rutina que se extendió más de tres años: todos los días que podía yo la esperaba en la parada y hacía el viaje al centro con ella, sentándome a varias filas de distancia; más tarde, si había oportunidad, procuraba regresar en el mismo tranvía. No le hablaba, me limitaba a mirarla. A veces, incluso, me imponía el castigo de no verla en tres o cuatro días para mejor deslumbrarme cuando lo volviera a hacer. Hay un exquisito y mórbido placer en la postergación y la distancia que la cercanía y la posesión ignoran.
Un día, finalmente, me atreví a enviarle una carta con un niño en la que brevemente explicaba el impacto que había causado en mí. Ella no la rechazó. Después, averigüé el número de teléfono de su casa y una noche, armándome de valor, lo marqué desde la oficina, cuando ya todos se habían ido. No estaba seguro de que fuera a contestar ella, podía haber sido alguno de sus padres o sus hermanos, pero fue ella. Al escuchar su voz, quedé paralizado un momento. Tras decir su nombre, pregunté: “¿Sabe usted quién soy yo?” “No, señor”, me contestó, titubeando. “¿Hay alguna persona que tenga más interés que yo en hablar con usted? –repliqué–, ¿hay alguna persona que piense más en usted que yo?” Se hizo un silencio que me pareció eterno y entonces dijo: “Señor, discúlpeme, pero no sé quién es usted, no sé quién habla”, e inmediatamente después colgó. Pero yo supe que sabía.
Algunas semanas después, mi amigo médico –el único que conocía mi secreto– me dijo que él y su esposa habían quedado de comer con ella en un hotel del centro, que pasara a cierta hora y que me la presentarían formalmente. Aún dudé un poco, pero acudí a la cita. Fue una ceremonia extraña, presentarnos y fingir que no nos conocíamos, aunque lleváramos más de tres años de diálogo silencioso.
Tras ese encuentro comenzó otro diálogo, de una clase que, a decir verdad, yo no había sostenido hasta entonces. Descubrí, para decirlo simplemente, un alma semejante a la mía, un alma gemela. Ella hablaba con soltura de Baudelaire, de Bécquer o Amado Nervo. Por primera vez, salvo con algunos contados amigos, yo compartía con alguien mis proyectos literarios; ella, a su vez, me contaba sus inquietudes espirituales.
Nos veíamos de vez en cuando en algún lugar cerca de su casa, pero la mayor parte de nuestros encuentros ocurrió a través del teléfono. Sé que puede parecer paradójico, pero realmente era así: desprovistos de nuestros cuerpos, nuestras almas se comunicaban plenamente a través de la tenue materialidad de la voz. Se estableció entre nosotros un pequeño ritual: yo me quedaba todas las noches en la oficina hasta tarde y, cuando ya no había nadie y era seguro que en su casa todos se habían retirado a dormir, marcaba su número. Ella, que aguardaba mi llamada, dejaba sonar el aparato dos veces y contestaba.
Invariablemente se me aceleraba el pulso en esos breves segundos que ella tardaba en responder. Ansioso, como todos los enamorados, frente a la posibilidad de un contratiempo, temía que algo fuera a impedirle contestar, pero siempre contestaba. Comenzaban entonces conversaciones que duraban horas y que tocaban todos los temas imaginables. ¿Qué más puedo decir? El trato continuo reforzó el amor, confirmó la afinidad de nuestras almas y en el caso de cualquier otro esto podría haber sido el inicio de la felicidad.
El paraíso duró exactamente seis semanas. Después –por una razón que juré no revelar nunca–, ella dio por terminadas nuestras relaciones. “Lo entiendo, pero no lo abarco”, fue mi única respuesta.
Yo no tenía por qué dudar de la firmeza de su resolución, cuyos orígenes se remontaban a tiempo antes de que yo apareciera en su vida, pero íntimamente algo me decía que con paciencia y constancia podía, quizás, hacerla cambiar. No lo hice así y a veces me pregunto si yo mismo no deseaba secretamente este resultado, si no ha habido siempre algo en mí que furtivamente conspira contra mí. ¿No somos, en el fondo, los peores enemigos de nosotros mismos? En vez de actuar con prudencia y cautela, precipité todo y terminé de echarlo a perder.
Semanas más tarde, me presenté en su casa y pedí hablar con su padre. Expliqué que tenía intenciones de casarme con su hija. Su sorpresa y la de toda la familia fue mayúscula, pues nadie sabía de nuestras relaciones. Me prometió que lo consultaría con ella y a los pocos días volví por la respuesta. El no era definitivo. Cuando aquello terminó, yo supe íntimamente que mi vida acababa de dar el último giro, crucial e irrevocable, y que a partir de ese momento no habría retorno posible.
Se acaba el tiempo. Curiosa expresión. En realidad, no es el tiempo el que se acaba –el tiempo no se acaba nunca– sino nosotros. Y es el tiempo el que nos acaba. Debería, entonces, decir: me acabo, si no es que me he acabado ya. Estos breves minutos han sido solo una concesión, una última oportunidad para explicar ciertas cosas. No sé si lo he conseguido, pero tampoco creo que importe demasiado.
Hace poco alcancé a cumplir la edad de Cristo. Es la edad justa, la edad del hombre, y rebasarla debería considerarse siempre un agregado, un regalo inmerecido. Nada sustancialmente nuevo nos ocurrirá después de ella y el que tenemos a los 33 es nuestro verdadero rostro, el de quien realmente somos. La antesala fue una temporada rara, de sueños y presagios. Hace unos meses tuve un encuentro aciago. Salía del teatro con un amigo y entramos a un bar a tomar algo. De pronto apareció un grupo de gitanas ofreciendo sus servicios. Supersticioso como soy, no tenía la menor intención de aceptarlos, pero una de ellas se paró decidida frente a mí y se me quedó mirando fijamente con sus ojos verdes. Sin darme cuenta, casi en contra de mi voluntad, le extendí la palma de la mano. Ella la tomó, la auscultó con cuidado y dictaminó: “Amas a las mujeres, pero les temes. Tienes miedo de ser padre, y no lo serás nunca.” Hizo una pausa y, como leyendo más atentamente una línea, concluyó: “Vas a morir asfixiado.” Me estremecí, retiré la mano rápidamente y salí apresurado del bar. Afuera, recordé que las mujeres que adivinan el futuro es porque lloraron en el vientre de su madre.
Las últimas semanas tuve varias veces el mismo sueño. Es de madrugada, hace frío y la ciudad está completamente desierta, envuelta en una atmósfera extraña, como bajo el agua. Nada se escucha salvo, a lo lejos, la llamada a misa de una iglesia. Yo, que no sé si estoy vivo o muerto, voy errando por calles desconocidas y, de pronto, a la vuelta de una esquina, la veo a ella, mi primer amor, cubierto el rostro con un velo negro y las manos con guantes del mismo color. No la distingo bien, pero tengo la certeza de que es ella. Súbitamente, impulsado por un viento extraño, me veo a su lado. Ella estira las manos, yo las tomo y por un momento las reunimos entre su pecho y el mío. Finalmente estamos juntos, para siempre, más allá del tiempo, pero esta sensación apenas dura un minuto. De repente, me asalta una duda atroz y el sueño adquiere tintes de pesadilla: sus manos, ¿estarán cubiertas de piel o, debajo de la tela, habrá solo huesos? Los guantes, por fortuna, me impiden saberlo. Poco después, la visión se desvanece.
Mi imaginación, fúnebre y ególatra, me representó muchas veces cómo sería la agonía de las mujeres que he amado y si, antes de exhalar su último aliento, tendrían un pensamiento para mí. Hoy he sido yo quien despertó con un sabor extraño en la boca –hálito de tumba, hierba amarga, tósigo postrero– y una opresión grande en el pecho; no podía respirar. Hoy he sido yo quien miró el desconsuelo y la angustia en los ojos de quienes me rodeaban. Hoy he sido yo quien sintió desde temprano que en la habitación había alguien más, que se sentaba en mi cama y me oprimía con sus brazos, la última y definitiva enamorada.
Dentro de poco, concluidos estos extraños minutos de gracia entre la vida y la muerte, averiguaré finalmente si fuera de la cárcel del tiempo hay algo o nada. No tengo miedo y espero que tenga razón aquel que dijo que los hombres que han amado y han sido amados por las mujeres atraviesan el Valle de la Sombra con menos sufrimiento y menos temor.
Ustedes se quedan aquí un rato más, solo un rato más; unos minutos, en realidad, pues todo el tiempo, los siglos de los siglos, los años, los meses, las horas, son solo eso, unos minutos. Aquí, donde aún hay tiempo. ~
(Xalapa, 1976) es crítico literario.