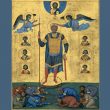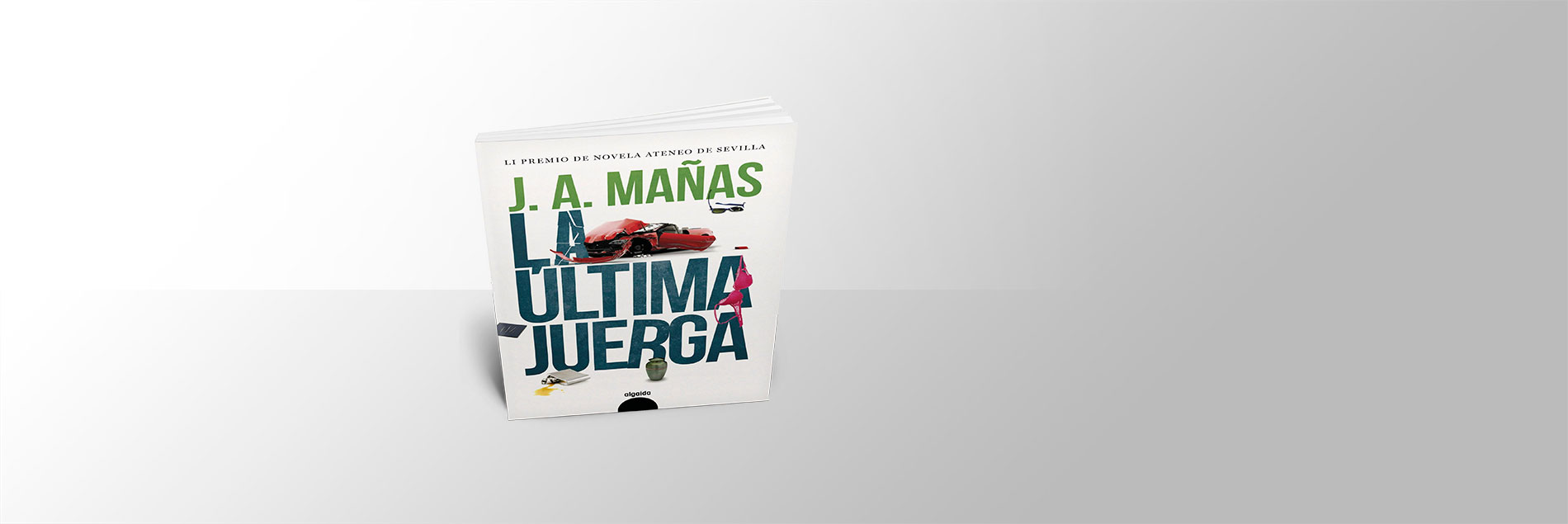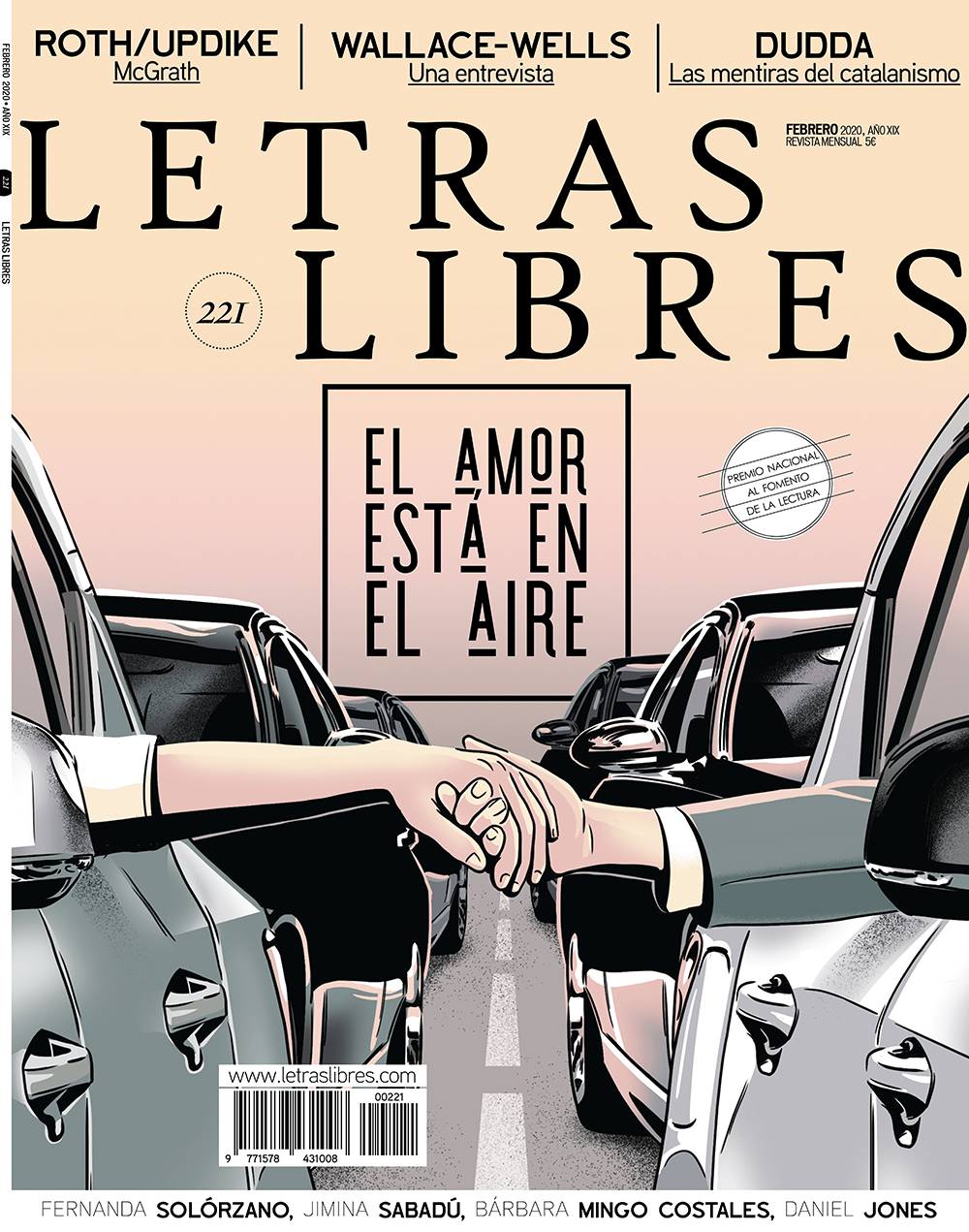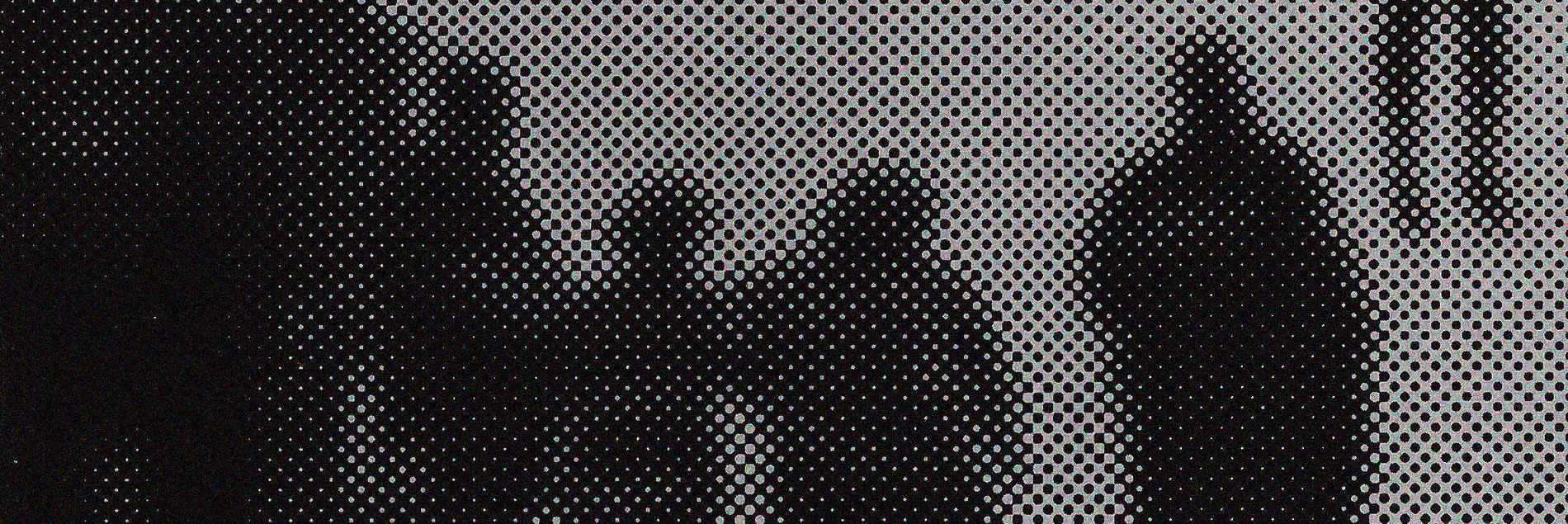José Ángel Mañas
La última juerga
Sevilla, Algaida, 2019, 391 pp.
¿Qué fue del Kronen? Esta era la pregunta que se hacía el documental Generación Kronen (Luis Mancha, 2015), centrado en el grupo de escritores que irrumpió en el panorama literario español en los años noventa. Unos autores cuyo realismo urbano y juvenil, con referentes audiovisuales y estadounidenses, ayudó a renovar una narrativa en la que aún imperaban los códigos del tardofranquismo. El documental examinaba aquel fenómeno desde la sociología de la literatura, abordando las idiosincrasias de los premios y los suplementos, y mostrando también las arbitrariedades críticas y el sentido de la oportunidad que habían llevado a juntar a autores como Ray Loriga, Lucía Etxebarría, Pedro Maestre o Juan Manuel de Prada en algo así como una Generación X española; un grupo de triunfo temprano y sorprendente viabilidad económica. Lo que pasó con el Kronen, se venía a decir, es que el mercado literario cambió radicalmente en solo dos décadas, dejando en fuera de juego a muchos de los que habían empezado a correr durante los años de bonanza.
Sin embargo, hay otras respuestas posibles a la pregunta de qué fue del Kronen; y ahora el escritor cuya primera novela vino a bautizar todo aquello aporta la suya. La última juerga supone la continuación de Historias del Kronen (1994), el notable y exitoso libro con el que un veinteañero desconocido llamado José Ángel Mañas fue finalista del Premio Nadal. La trama retoma la historia de Carlos veinticinco años después de aquel verano en el que le conocimos. El adolescente fiestero de los noventa es ahora un poderoso agente de derechos audiovisuales que sale con actrices veinte años menores que él y que ha añadido la heroína al amplio repertorio de sustancias que consumía en su juventud. Tras serle diagnosticado un cáncer y discutir con su novia, contacta con un viejo amigo (uno de los personajes secundarios del primer Kronen) que ahora está casado y con hijos. Lo que comienza como una noche de copas deriva en una huida hacia delante por media España que consume buena parte de la novela y que, si bien aporta agilidad narrativa y algunas notas cómicas, se alarga en exceso.
Más interesante resulta el diálogo que La última juerga busca entablar con Historias del Kronen y con el Madrid, la España y el momento de la cultura occidental que dieron pie a aquella obra. Un diálogo que va más allá de la recuperación de personajes y las referencias a algunos episodios de aquella historia. Podemos verlo, por ejemplo, en la inclusión de algunas secciones que oscilan entre lo ensayístico y lo memorialístico, y que tan pronto disertan sobre la transformación de la noche madrileña como sobre la significación sociológica de la ruta del bakalao. También hay un patrón reconocible en las citas que abren los distintos capítulos, y que remiten a las primeras obras de Etxebarría y Loriga y a las canciones de Nirvana, Los Planetas, Violadores del Verso, El Niño Gusano y The The. El lector se reencuentra, además, con uno de los recursos más llamativos de la primera novela: la escritura de nombres ingleses según su pronunciación española. Lejos de tratarse de una mera gracia efectista, el gesto venía a resumir aquella modernidad híbrida, importada y resignificada, que saturó la década de los noventa y acompañó en países como España al marco ideológico del fin de la Historia. Los productos han cambiado pero la tensión permanece: ahora Carlos consulta su Aifoun, pide Cabifays y vende derechos a Hachebeo, pero también da con sus huesos en Trujillo, a los pies de la estatua de Francisco Pizarro.
La última juerga termina, además, de perfilar a Carlos como un manipulador sádico y cruel, alguien más cercano al protagonista de American psycho que al vacuo pijofiestas de la conocida adaptación cinematográfica de Historias del Kronen (1995, Montxo Armendáriz). Esta obra cierra la rendija de ambigüedad que permitió a aquella película transformar a un joven fascinado por la violencia en un chaval corriente y descarriado, diluyendo así el análisis del hedonismo noventero en el retrato paternalista de unos críos apegados a sus cubatas pero fundamentalmente inofensivos. Contra esta lectura, la trama de La última juerga sustancia repetidamente la afirmación del propio Carlos: “soy un hijo de puta, que no os quepa la menor duda. Y lo pienso ser hasta el final”. Tanto esta novela como su antecesora ganan con este trabajo de aclaración.
Sin embargo, resulta más fácil percibir los contornos de este diálogo que vislumbrar una tesis hacia la que nos esté conduciendo. Más bien parece que la relación de esta obra con su predecesora resulta tan ambigua como irresuelta. La última juerga oscila entre la celebración de los noventa y su crítica, entre la nostalgia por su defunción y la constatación de su esterilidad. La llamativa ausencia de dos de las figuras clave de la primera novela (Roberto y Fierro, mencionados aquí solo testimonialmente) pone serios límites al balance que se puede hacer de lo ocurrido hace veinticinco años; como si el trágico final del Kronen hubiera sido tan de fogueo como pareció entender la adaptación cinematográfica. Los insertos ensayísticos, pese a la contundencia de algunos de sus asertos, también parecen autolimitarse a ejercer una función de digresión o de testimonio. Incluso la indeseable moral de Carlos, que en algunos pasajes se exacerba hasta incluir ramalazos clasistas y racistas, aparece en otros momentos como una suerte de malditismo carismático. Lejos de cerrar la historia de la Generación X española, La última juerga muestra que aún se está escribiendo. ~
David Jiménez Torres es escritor y profesor de historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'La palabra ambigua. Los intelectuales en España (1889-2019)', publicado en 2023 por la editorial Taurus.