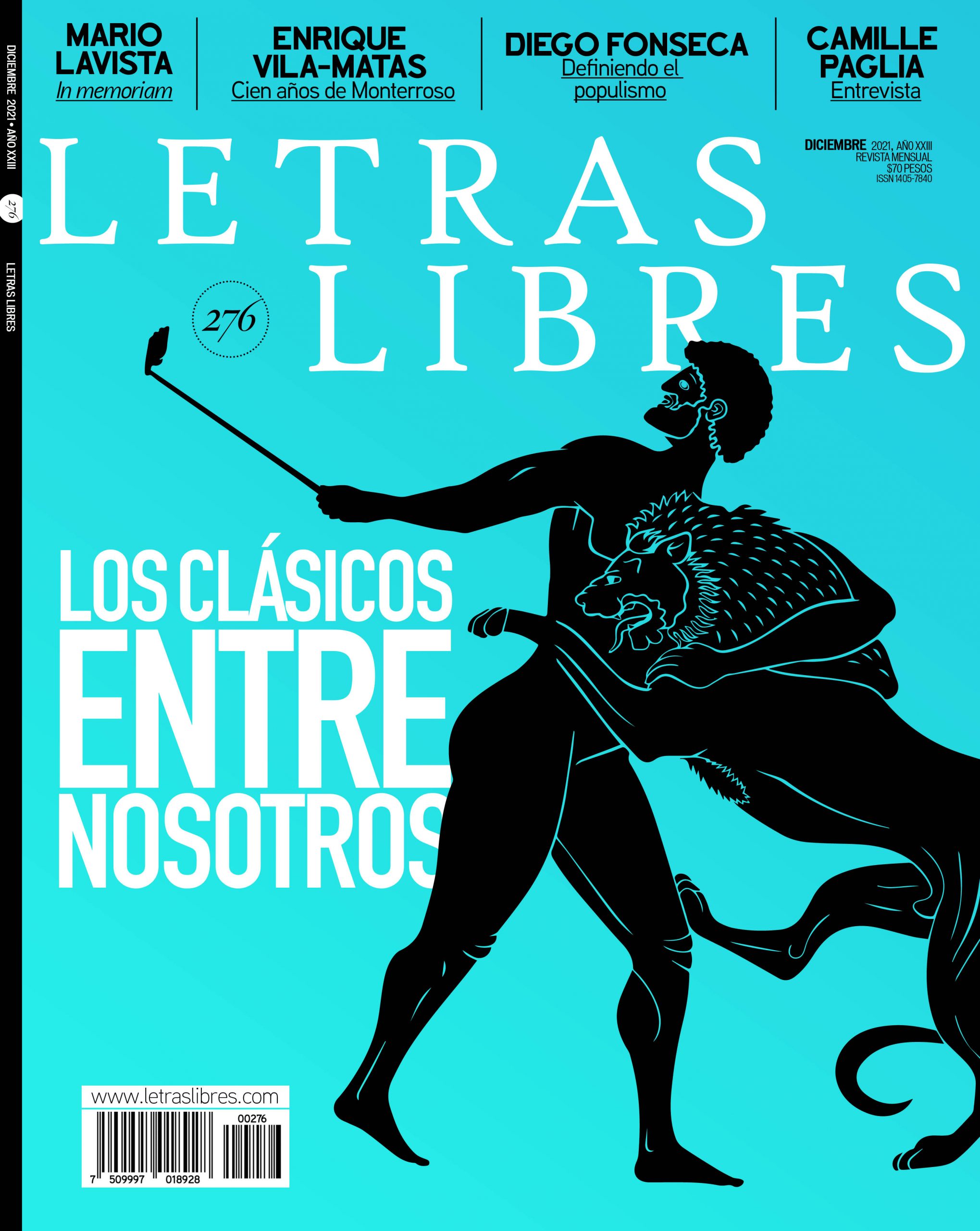Para oír a Mario Lavista, para escuchar las tenues armonías que sabe guardar en cada silencio, hay que amar las cosas, la naturaleza, hay que amar la vida y a los hombres: un buen schopenhaueriano lo diría quizá de otra manera. Es necesario un oído sensible al tictac de los relojes de arena, un corazón que respire la música con serenidad. A quien piense que la verdad es un sistema o una explicación, y que, consecuentemente, la música es susceptible de reducirse a una teoría, estos sonidos mágicos le pasarán desapercibidos. Se requiere cierta lentitud: hay que oír en ralenti, permaneciendo en cada instante todo el tiempo que hace falta. Un metafísico rápido diría simplemente: “música maravillosa”, y pasaría a otra cosa. Pero, para el alma (no hay que olvidar que esta es la palabra del aliento), repito, para el alma, nada es más feliz que un sonido bien escrito. Ante obras como Ficciones o Madrigal, un hombre sensato se inclinaría a coincidir con Gaston Bachelard: en presencia de una imagen que sueña, hay que tomar esta como una invitación a continuar el ensueño que la ha creado.
A Mario Lavista le enorgullece más hablar de las partituras de otros que de las suyas propias (y al hacerlo descubre, por ejemplo, que a lo más que puede aspirar un músico es, por encima de la razón, a habitar los secretos del arte como una casa confortable, compleja, con su sótano y su chimenea. Entonces aprende a encontrar las técnicas modulatorias de Debussy en un poema o los procedimientos de composición de Alban Berg en el laberinto de una pasión). Y, cuando compone, lo hace como diciendo alegremente en qué “libros viejos” se ha basado (puede ser en un compás de Stravinski, en un cuento de Borges o en una partitura invisible…). Pero, para ordenar con fineza y precisión los materiales musicales, para darle la estructura al juego de abalorios, se requiere cierta alegría básica, cierta calma de espíritu que solo poseen los hombres ligados entrañablemente al ensueño de la casa, para quienes cada obra florece en la reflexión serena, en la plenitud de recursos, en la continuidad ininterrumpida…
Mario Lavista es un autor clásico. Ha encontrado en la música una de las vías para alcanzar la suprema meta del hombre. La belleza, piensa, es análoga a la salud, en parte. Su vida reposa en el florecimiento de la imaginación: ya no existe el mar y el universo es casi pequeño, pero aún es posible naufragar en la mente de Shakespeare o perderse en una página de Homero. Sabe, como buen humanista, que frente a todas las tempestades existe siempre una pequeña luz interior, cálida, modesta, suficiente…Vive en la pintura, en la literatura, y va a la música, casi sin darse cuenta, como a un tema obsesivo. Cuando compone, nunca tiene prisa. Su música, en fin, no está hecha para quienes piensan en que la grandeza de Homero consiste en demostrar que la determinación de vivir es una ilusión y una maraña. Está hecha para aquellos que saben, como Chesterton, que la vida es un misterio extraño en el cual un héroe puede errar y otro héroe caer.
Hay otra faceta de lo “clásico” que me gustaría ver de cerca. Tiene relación con el que fue sin duda uno de los hechos más significativos en la vida de Mario Lavista: la aparición de Borges en el horizonte de su imaginación.
Borges fue para Mario Lavista esa hora luminosa en la que el hombre comprende de pronto su propio mensaje, esa hora que enseña que la vida tiene un foco secreto, a la manera de ciertos cuadros, del cual surgen a la vez todo calo y toda calidad. En ella, como un misterio que de pronto se convierte en otra cosa, Mario Lavista descubrió íntimamente que todos los autores son un autor, que existe una mente universal, común a todos los hombres individuales: quien logra participar de ella activamente es una parte de todo lo que es, o puede ser: para las mentes clásicas, el arte es lo esencial, no los individuos. Aprendió a lograr con cada sonido los milagros que Borges sabe obtener de un adjetivo o de un verbo. Aprendió “los lúcidos placeres del pensamiento y las secretas aventuras del orden”. Aprendió a cuidar sus sonidos.
El compositor es un metafísico que busca comprender todos los puntos de unión. Sabe que la música es la más potente de todas las artes, y procede con cautela, temeroso de desencadenar fuerzas ingobernables. Sabe que la mejor manera de oír un sonido es convertirse inmediatamente en él: la música es el alma del aire.
Como Debussy, en fin, Mario Lavista escribe una música que no puede surgir sino de un completo lector de poesía. Lavista pertenece a la estirpe de hombres cuya alegría no es ni superficialidad ni evasión, sino seriedad y hondura. Cuando los deseos y las pasiones marchan correctamente, la música se perfecciona: en ese momento, el corazón ya no late: vibra (y poco antes, tiembla). ~