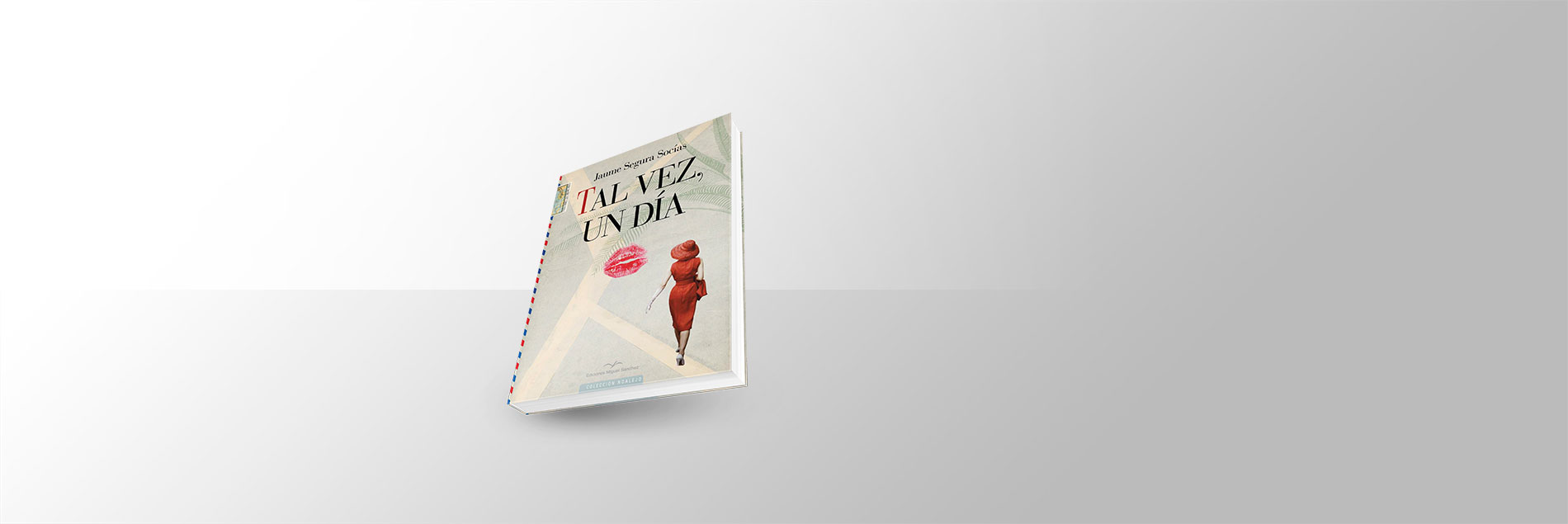Nos pide la revista que pensemos sobre el cambio que ha tenido lugar en el mundo, en nuestro país, en el modo de vivir, en los últimos veinticinco años, y pienso inmediatamente que el cambio principal, del que emanan los demás, lo han determinado las telecomunicaciones. Luego se me ocurre que habría que consultarle precisamente a esa inteligencia artificial que parece que va a ser el mayor cambio, o a alguien que llevase en coma todo este tiempo y se acabase de despertar, pues me pregunto si es posible dar cuenta de los cambios si una misma los ha ido padeciendo, cuando la que echa desde aquí la vista atrás no es exactamente la que estaba prevista entonces, y la que desde allí se fijaba en cómo era todo aquello que ya no existe. El paso del tiempo que tengo que describir ahora coincide con el de mi juventud, y no puedo no ser subjetiva. El cambio somos nosotros mismos. Y además, nos acostumbramos a todo.
Una exposición eficaz consistiría en comparar lo que he hecho un día cualquiera de esta semana con qué y cómo lo habría hecho en un día similar del otoño del año 2000, y dejar que los detalles distintivos se revelasen solos. De antemano pienso que todo ha cambiado y a la vez me parece que el año 2000 fue anteayer y que todo sigue igual. A veces la relación de los hechos acumulados arroja una conclusión inesperada, así que comienzo a hacer un repaso fugaz y veremos adónde nos lleva. Hoy me he despertado sola, pero hace veinticinco años habría programado un despertador y no la alarma del teléfono. Aunque también remoloneaba, entonces no echaba mano del dispositivo que me había despertado para mirarlo y manosearlo antes de salir de la cama. Quizá leía durante un cuarto de hora el libro que había dejado por la noche, o quizá me daba la vuelta en la cama para dormir un rato más o me quedaba con las manos cruzadas detrás de la cabeza, mirando al techo y pensando en mis cosas dentro del corral cerrado de mi mente. Eso quiere decir que la soledad y la intimidad de la cama se prolongaban un poco más que ahora, el tiempo se suspendía y podía estar transcurriendo en cualquier siglo, la cama estar en cualquier lugar, yo allí tumbada ser cualquier otra persona y hablar cualquier otro idioma. Quiere decir que estábamos menos metidos en nosotros mismos o en lo que se supone que somos. Que la identidad no estaba a la que salta. Claro que ahora, desde la cama, puedo contestar emails como si llevase dos horas peinada con la raya en medio. Estamos trabajando todo el rato. Pero como eso es imposible, mientras estamos descansando nos acosa un runrún permanente.
He salido a desayunar y lo único que estaba abierto era una cafetería para turistas. El turismo como problema ha sido también un cambio drástico, de los que más se notan: ahora los centros de las ciudades están llenos de gente errática. Además, para que el proceso de sacarles el dinero a esos baqueteados turistas sea más cómodo para todas las partes, han desaparecido los negocios característicos de cada ciudad que podían resultar el reclamo para un viaje, todo para verse sustituidos por los mismos negocios que hay en cualquier otra ciudad. También en esto, y paradójicamente, veo que las posibilidades para alejarnos de nuestra supuesta identidad eran mayores antes. Mientras escribo no sé si me contradigo: recuerdo haber sentido asfixia mental, hace muchos años, estando en un sitio plagado de banderas y de detalles pseudoetnográficos que hacían imposible que olvidases, ni un minuto, dónde estabas. ¿Cómo volver al estilo internacional sin que sea chillón, invasivo, aplanador? ¿Estoy preguntando algo que ahora se percibe como elitista?
No era muy temprano cuando he salido, pero en ese barrio tradicionalmente popular no queda ya nadie que madrugue, que necesite un desayuno sencillo antes de irse a trabajar. Me han atendido en inglés aunque estoy en España y mientras esperaba a que me trajesen el desayuno menos sofisticado que tenían me he puesto a leer el periódico en el teléfono. Cerca había un kiosco, pero no estaba abierto todavía, y si lo hubiese estado solo habría podido comprarme un llavero o un cucharón de loza de colores chillones. Cuanto menos vayamos a los kioscos, menos revistas compraremos. Por otro lado, si alguien de 1810 viajase hasta el año 1920 también le parecería que su ciudad ha perdido su sustancia.
Más tarde en el autobús todo el mundo iba volcado en su teléfono móvil, y más tarde aún en el tren mucha gente iba trabajando o viendo una película en su ordenador portátil. Yo también he escrito unas líneas en el mío. Ahora son tan pequeños y es todo tan portátil que podemos estar todo el tiempo trabajando. A la vez quiere decir que nos distraemos con cualquier cosa, pues los dispositivos de ocio y los de trabajo suelen ser los mismos. Eso es algo llamativo, algo de lo más característico, otra vez ese embudo que ha hecho converger todas nuestras necesidades y costumbres en un solo aparato. Hace fotos, te pone en contacto con los demás, sirve de cuaderno, es la tarjeta de crédito, es una grabadora, mide los pasos que das, te organiza las horas de ejercicio y las comidas…
Casi nadie les hace ya caso, pero del techo de los vagones siguen colgando unas pequeñas pantallas donde se emiten películas. No voy a tener el descaro de decir que hace dos décadas esas pantallas generaban, alrededor de la película y durante el tiempo que durase, una comunidad provisional entre los viajeros del vagón que la estaban viendo a la vez, como quizá sí lo diría de las salas de cine, pero sí me parece que esas pantallas escupiendo sin cesar imágenes para un público que es para ellas sordo y ciego pueden funcionar como alegoría de nuestro tiempo. No hay que creer que en 2003 iba todo el mundo cultivándose leyendo cosas muy sesudas, pero al menos leíamos varias páginas sin interrupción.
Pero apenas he comenzado este ejercicio de repaso y siento que estoy ya quejándome, que he empezado predispuesta a defender el mundo de antes contra este. Y no quiero partir así, y ni siquiera estoy segura de que realmente y en el fondo lo prefiriera. Diré que en muchos aspectos prefería el mundo tal y como era cuando yo era joven (y en muchos otros mi sensación es que el mundo se mantiene exactamente igual que cuando lo conocimos), pero en parte se trata de aprovechar el texto para comprender las cosas, algo nuevo sobre ellas, no para envejecer otros veinticinco años de golpe quejándome sin tino. Creo que era Max Aub el que decía algo así como que no es que antes la vida fuera más divertida, sino que nosotros éramos más jóvenes. Me sirve la idea para pensar que lo que nos interesaba del mundo anterior es que llegábamos a un mundo que ya estaba hecho, y queríamos mirar cómo era –y que ese mundo nos devolviese la mirada–, y ahora el mundo ya lo estamos haciendo nosotros, o al menos ya va siendo hora, y entre esas dos circunstancias ha ido cambiando la actitud, desde la expectación hasta el desinterés (quizá por vergüenza). Podría compararse la circunstancia con el periplo de los turistas: ¿no nos acordamos de cómo eran antes las ciudades del mundo, tan características, tan especiales, tan distantes las unas de las otras, tan reconocibles entre las demás, y tan excitantes y a la vez esquivas y generosas? Y nosotros llegábamos a ellas e íbamos a conocerlas a fondo, a recorrerlas, a descubrir en ellas lo que nadie había detectado antes, el rincón maravilloso, la tiendecita encantadora, el árbol especial, el bar inconcebible, la costumbre rocambolesca, la persona novelesca, y sobre todo cuán novelescos podíamos llegar a ser nosotros moviéndonos por ahí, qué rasgos de nuestra personalidad resistirían al trasplantarnos desde nuestra ciudad, cuáles se difuminarían y cuáles, no vistos hasta ahora, aflorarían. Pero al cabo del tiempo resulta que lo que se puede ver en las ciudades ya no nos interesa, que tienen lo mismo que podemos encontrar en cualquier otra parte. Lo que nos encantaba del mundo ya no confía en su propio brillo, y algo parecido está pasando con nuestra época. Otra impresión a propósito de los viajes: seguro que mandar un mensaje a alguien de quien nos acordamos, porque algo al girar una esquina nos lo recuerda, nace del mismo impulso por el que antes le mandábamos una postal. Pero el mensaje se resuelve de manera inmediata, te acuerdas de X, le mandas las palabras y listo, y X, a 950 kilómetros de distancia, las recibe en ese momento, esté haciendo lo que esté haciendo, y por supuesto que se alegra, pero todo se hace con una velocidad que no estoy segura de que podamos todavía asimilar. El envío de la postal exigía unos movimientos materiales, una dilatación temporal, aunque breve, que estaba más afinado según la emoción humana. Tengo la impresión de que en dilaciones como esa se afinan funciones muy importantes para la vida, muy características de los humanos (que nos permiten que las impresiones que recibimos dejen un poso en nosotros, que las asimilemos de manera más firme, que entren a formar parte de nosotros de manera más asentada, que puedan florecer mejor. Se me ocurre ahora comparar la manera antes de funcionar con efectivamente plantar una semilla, y la de ahora, la virtual, con pasearse por el campo arado llevando las semillas en la mano, pero sin meterlas en la tierra). Sea como sea, las postales se podían conservar, se encuentran en las casas entre los libros o al hacer limpieza, se venden por paquetes en los mercadillos y dan algo de pena; los mensajes no dejan huella material. Esta época dejará menos vestigios personales.
Relacionado con lo anterior, me choca mucho la facilidad con la que hemos adoptado como propios los displays que usamos para la expresión de nuestras emociones o nuestra personalidad, por ejemplo los de las redes sociales. Las carpetas forradas con las que se iba al instituto exhibían más variaciones.
¡Pero qué apocalíptica! ¡Y qué nostálgica! No quiero ponerme así. Yo me sentía más cómoda, o eso recuerdo, en un mundo en que no todo estaba tan mediado por las pantallas, en el mundo “tridimensional”. Lo que me hacía sentir incómoda no ha desaparecido (tenía que ver con maneras de comportarnos las personas, con cosas más bien morales o de temperamento, que no han cambiado: chulería, indiferencia, mala educación, soberbia, falta de comunicación, incomprensión, por parte de los demás o por mi parte). Percibo internet como un meteorito disruptivo y no como un invento equiparable a los anteriores. No exactamente comparable a la imprenta, aunque también la imprenta tuvo a la fuerza que modificar los cerebros de sus contemporáneos y sus descendientes. Pero lo que pienso y deseo para los términos concretos y limitados de mi vida no tiene por qué coincidir con las necesidades y derroteros de la humanidad. Asisto con espanto pero también con interés al paso del testigo entre dos épocas.
Encuentro que el cambio determinante, más asombroso, que hemos sufrido desde el año 2000 no es de naturaleza sociológica, sino neurológica, y todo se debe al uso de los smartphones. Nos han servido, parece, para ponernos en contacto con los demás, y el relacionarse con los demás ha sido desde el principio de los tiempos lo que ha impulsado el desarrollo. Entonces, parecería que cada vez es más difícil encontrar a tipos tan cerrados como los que quedaban antes, como vestigios de un mundo que iba desapareciendo. Una imagen algo chusca: hace pocos días iba pensando en este artículo y en que por ejemplo ya nadie escupe por la calle, cuando de pronto, el chico que caminaba delante de mí me sacó de mis cavilaciones con un rasposo sonido gutural con el que se ayudó a rescatar del fondo de su ser un enorme escupitajo que quedó colgando de un seto primorosamente recortado por los servicios municipales de jardinería. ¡Eso sí que fue un vestigio personal y un meteorito disruptivo! De modo que no sé si la gente está un poco más pulida. Se supone que nuestra sociedad es más respetuosa con los demás que antes, pero todos oímos salvajadas de manera habitual. Me pregunto si la sensación de mayor respeto al prójimo y su vida se corresponde de verdad con una evolución profunda o si es una variación cosmética que puede cambiar con la moda. A lo mejor da igual el motivo, mientras te dejen en paz. Lo que era delicado y respetuoso antes de internet lo sigue siendo ahora, aunque todavía tenemos que aprender y perfilar los nuevos códigos. Pero creo que el tipo de estrés al que está sometido el mamífero cyborg en que nos estamos convirtiendo es algo propio de nuestra época, con el cuerpo en un sitio y el alma en otro, con todo el mundo permanentemente al alcance de una llamada, recurriendo a internet cada vez que nos acordamos de un pintor que nos gustaba, cada vez que queremos salir a comer, con el runrún permanente de que nada es definitivo, con las citas y los planes que se hacen y deshacen sobre la marcha, al servicio de un objeto que se está alimentando de nuestras capacidades, que no sé si aprenderemos a dominar. ~