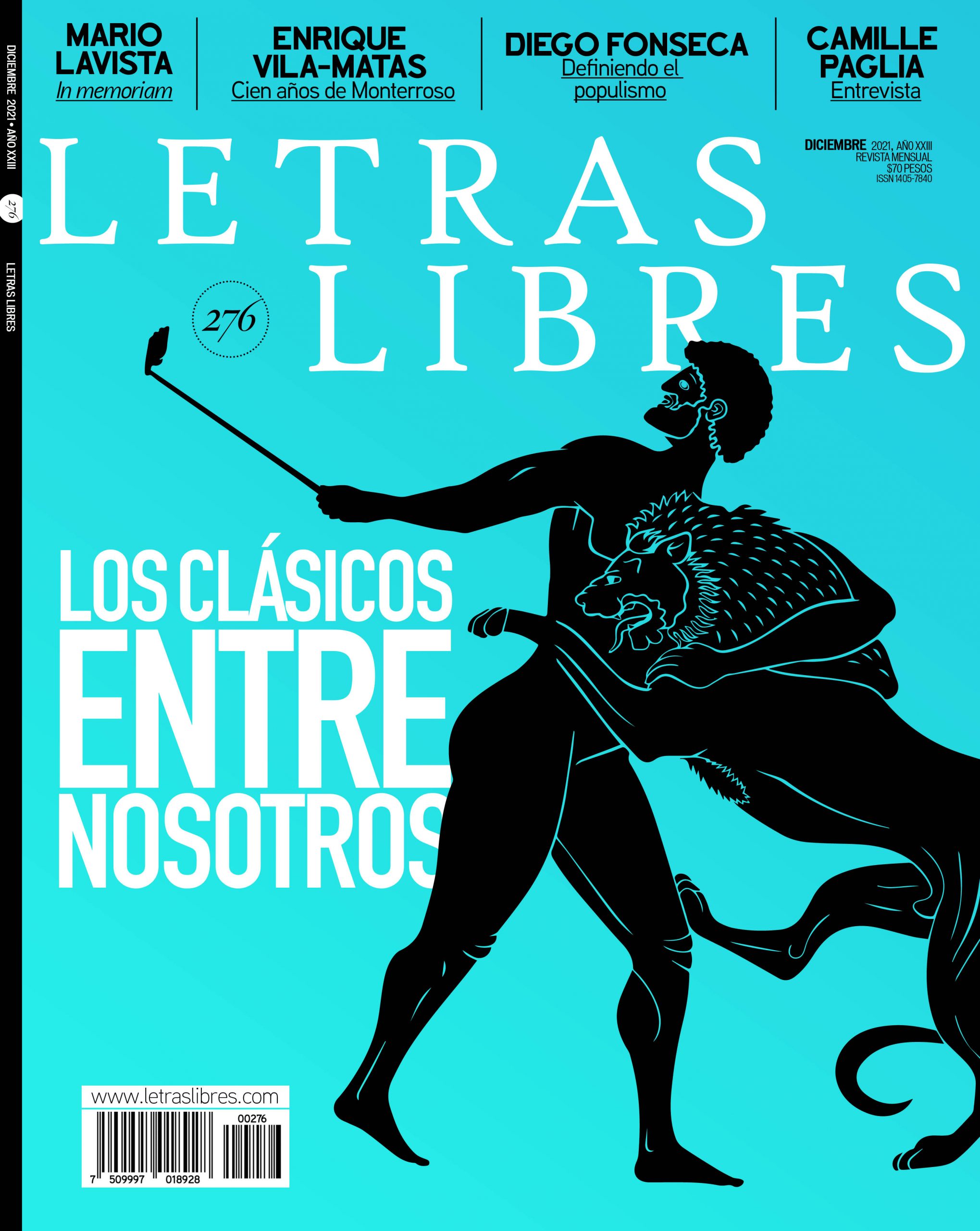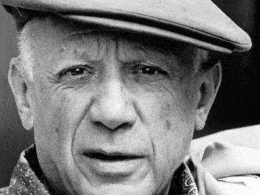En aquellos días no tenía yo ni idea de que el escritor de textos breves en realidad nada desea más en el mundo que escribir incesantemente largos textos en los que la imaginación no tenga que trabajar, en los que los hechos, las cosas, los animales y los hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan, convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujeción al punto y coma, al punto.
Y a tal grado creía en esto que pensaba que lo correcto era ser breve y no molestar, narrar historias rápidas de finales fulminantes, tan cerrados como definitivos, y que no prolongaran el a veces fingido semblante de expectación del compañero de mesa o interlocutor, es decir, ser muy educadamente sintético y diáfano con quien, a mi lado, simulaba que escuchaba, o me escuchaba realmente, aunque en ese caso siempre a la espera de que fuera yo rápido en mi exposición.
–Tuve un sueño. Volvía a conocer a Monterroso –le dije a Monterroso parodiando el tono de su cuento “La cena”, el día en que lo vi por segunda vez en Barcelona–. Las circunstancias eran las mismas del día en que lo había conocido. Cambiaban algunas cosas, pero, por lo general, casi todo era idéntico. Por ejemplo, al igual que el día en que lo había conocido, estábamos en la parte alta de Barcelona, en el jardín de un bar del barrio de Tres Torres. Presentaban una novela de Sergio Pitol. El escenario era semejante al que, meses antes, ignorando que se trataba nada menos que de Monterroso, había entablado distraídamente conversación con él. Todo era pues muy parecido, pero en esta nueva ocasión, al descubrir que aquel agudo conversador era el mismísimo Monterroso, en vez de ruborizarme como en aquella otra ocasión, tartamudear de pronto y citarle de memoria, con grandísima torpeza, el cuento del dinosaurio, me mostraba algo más seguro de mí mismo y mejor conocedor de su obra que los que solo conocían de él su cuento del dinosaurio y le decía a bocajarro: “Amo a las sirvientas por irreales.” “Me gustan las criadas”, me respondía él inmediatamente cazando al vuelo mi nota erudita, “está usted muy en lo cierto, caballero. Y también Kafka me agrada, aunque, puestos a comparar, me gusta aún más el padre de Kafka. Y también el tío del escritor, el tío que tenía Kafka en Madrid. Sí, el mismo del que ahora dicen algunos que era el tío de Dios. ¿No lo oyó decir? Al parecer, el tío de Kafka era el tío de Dios, pero Kafka no era el sobrino de Dios”.
Me veía desbordado por aquella noticia sobre el tío de Madrid, el de Kafka, pero sabía que el escritor checo, ya solo con la fuerza de su apellido, me daba una oportunidad para, por muy moderadamente que fuera, lucirme. Porque me sabía de memoria algo que sobre una criada había escrito Kafka en su diario. Me disponía a recitarlo cuando Monterroso sorprendentemente se adelantaba y lo hacía por mí, robándome la idea, la cita, todo. Era como si me hubiera robado la cartera. “Tome usted”, le decía, “me ha robado la cartera, pero no importa porque soy un gran admirador suyo. Quédese con ella. Dentro encontrará dos enormes minucias”.
La cartera contenía una declaración ante notario por la cual en el conflicto entre Kafka y su padre, yo, al igual que en su momento Monterroso, estaba de parte del padre. Junto a la confesión firmada, la cartera contenía también una segunda enorme minucia, esta perteneciente a Chesterton y que me había sido facilitada por un antiguo compañero de colegio en otro atardecer, ya lejano, también en aquel barrio barcelonés de Tres Torres. Yo estaba convencido de que había que divertir a toda costa a Monterroso: “Si un hombre no puede amar a su barbero, al que ha visto, ¿cómo podrá amar a los japoneses, a los que no ha visto?”
Monterroso se reía. “Gracias por la cita, me la guardo”, me decía. Este hombre se lo guarda todo, pensaba yo. Y comenzaba a sospechar si no sería el secretario cleptómano de Apollinaire, que era un aristócrata que vivía en la misma buhardilla del poeta y frecuentaba el Museo del Louvre envuelto en una amplia capa y, en cuanto el celador se daba media vuelta, agarraba el primer objeto que encontraba a mano y desaparecía con él. Sin que Apollinaire lo supiera, el trastero del barón se había ido convirtiendo en un espectacular depósito de tanagras, idolejos egipcios, vasijas de la Creta minoica, collares de Sidón.
Viendo que Monterroso deseaba seguir riendo, le preguntaba yo, así de sopetón, qué escondía del Louvre entre sus ropas, qué objeto había robado aquel día. “Esta tortuga”, me decía y, echando mano al bolsillo de su gabán, sacaba la tortuga que Kafka quería regalarle a Monterroso en el genial cuento La cena.
Cuando desperté, la tortuga todavía estaba allí.
–Seré breve –me dijo Monterroso–. Era una vez una cucaracha llamada Gregor Samsa que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregor Samsa que soñaba que era una cucaracha.
Y solo entonces descubrí la verdad, solo entonces comprendí que, contrariamente a lo que muchos creían, Monterroso no era un escritor de brevedades, sino, todo lo contrario, era un descomunal narrador de las historias más infinitas.
Oí decir en Ciudad de México que para conseguir que hablara el difícil Juan Rulfo había que escarbar mucho, “como para buscar la raíz del chinchayote”. Y es que, por lo que parece, Rulfo no crecía hacía arriba, sino hacia adentro. No había que escarbar mucho en cambio en Monterroso si le preguntaban por su amigo Rulfo, fuente constante para él de historias, anécdotas, recuerdos extraños, divertidos y gloriosos. A Monterroso el gran Rulfo le daba mucho juego. O eso nos pareció ver en Barcelona el día en que, tras haber presentado su libro La vaca, cenó con nosotros en Casa Calvet, el restaurante situado en los bajos de un edificio diseñado por Gaudí, en el 48 de la calle Caspe, a dos pasos de la Plaza de Cataluña. Es una de las cenas de mi vida que más recuerdo, tal vez porque me he dedicado a contarla en todas partes. Una cena con un Monterroso tímido y locuaz a la vez.
Una cena que empezó en esa hora, que decía Rulfo en Pedro Páramo, “en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes negras reflejan la luz del sol”. A esa misma hora, aunque más bien alejados de los oscuros páramos sombríos de Rulfo, en un iluminado restaurante barcelonés pensado para las conversaciones más animadas, Monterroso invocó de pronto el nombre de Rulfo y se hizo el silencio. Que yo recuerde, no habló Monterroso como se habla en Pedro Páramo, donde habla todo un pueblo, y las voces se revuelven una con otra y ya no se sabe quién es quién. No, no habló Monterroso como en Pedro Páramo, habló por él mismo y empezó por recuperar de su memoria recuerdos de la presencia, normalmente fantasmal, de Rulfo en Barcelona.
No todo el mundo sabe, dijo Monterroso (y todos nosotros de pronto quedamos muy expectantes), que el bar preferido de Rulfo en Barcelona era el Treno, un horrible local muy estrecho de la Rambla de Cataluña, que imitaba un vagón de tren y por el que pasaron todos los niños de la burguesía catalana cuando a principios de los sesenta se estrenó con la etiqueta ultramoderna de “cafetería americana”. Pues bien, en el horrible Treno, dijo Monterroso, pasó Rulfo horas y horas de su vida, y algunos amigos que le veían allí sentado, solo, y no se atrevían a molestarlo, pensaban que en cualquier momento Rulfo se pondría a hablar por su cuenta y diría: “Vine al Treno porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.” Como al parecer Rulfo vivía eternamente deprimido, a nadie habrá de extrañar que diga que otro de los lugares que le encantaban de Barcelona era el Navarra, restaurante del paseo de Gràcia esquina Caspe, más tarde, con el paso de los años y de tantos turistas por la ciudad, convertido en algo aún más deprimente, como si hubieran querido rizar el rizo de la tristeza de Rulfo: un Burger King.
En fin, a cuatro pasos del Navarra, en Casa Calvet la noche de la cena dedicada a historias vividas con Rulfo, Monterroso evocó la tarde en Barcelona en la que, hallándose con Bárbara Jacobs hojeando un libro expuesto en el quiosco de revistas y periódicos del paseo de Gràcia esquina Caspe, estaban comentando la cantidad de imitadores que le habían ido saliendo a Rulfo, y en eso, sin saber que Rulfo estaba de paso por Barcelona, oyeron a sus espaldas la voz inconfundible y temblorosa del autor de Pedro Páramo:
–Ayúdenme.
Pudieron ahí confirmar que, como sus personajes, Rulfo podía aparecer, cual fantasma, en cualquier parte. Quizá por eso no se extrañaron demasiado (aunque se extrañaron) de tenerlo allí mismo detrás de ellos, como alma en pena, pidiendo angustiosamente ayuda.
Le preguntaron qué clase de ayuda necesitaba.
Era urgente que lo liberaran de un fanático de su obra, de un hombre que le había cortado el paso frente al Navarra y lo había retenido largo rato sin que Rulfo pronunciara palabra alguna, ni siquiera la palabra que le habría servido para dejar atrás a aquel pesado.
Hombre deprimido y tímido, Rulfo padecía infernales insomnios, nos dijo de pronto Monterroso, allí en Casa Calvet. Y nos pidió que nos situáramos en la Varsovia a la que él con Rulfo habían llegado una tarde de otros tiempos, en medio mismo de una gira de promoción por Europa de Pedro Páramo.
Crecían como setas las traducciones de aquel libro por toda Europa y Rulfo se veía obligado a promocionarlo. Pero una gira comercial y Juan Rulfo, dijo Monterroso, eran lo más opuesto que uno podía encontrarse en la vida. Y si encima la gira transcurría por tierras polacas, esta podía alcanzar ciertos momentos surrealistas. En el hotel de Varsovia, a las cuatro de la madrugada, Rulfo, incómodo de estar lejos de Comala o simplemente de estar en Polonia, golpeó la puerta de la habitación de Monterroso para decirle que ya era hora de levantarse. Monterroso le hizo ver que eran las cuatro de la madrugada. “Sí, pero vamos a quedar muy mal si nos levantamos tan tarde”, dijo un Rulfo completamente insomne y que en el fondo lo que pedía era compañía. “¿A quedar muy mal?”, preguntó Monterroso. Como vio que su amigo esperaba el amanecer, fiel en el fondo a su origen campesino, lo dejó pasar al cuarto, pero pidiéndole que se quedara sentado en una silla en la oscuridad mientras él seguía durmiendo un poco más.
Muchas veces me he preguntado cómo sería dormir en Varsovia con Juan Rulfo en el mismo cuarto, sentado en una dura silla polaca frente a nosotros, alma en pena, aguardando el amanecer.
Una hora después volvió a oírse la voz de Rulfo, desde la tiniebla más profunda de aquel cuarto, una tiniebla con un vago aire a silla deprimente del Treno y a la que ya solo le faltaba una bandada de cuervos cruzando el cielo vacío de las tierras más inhóspitas. “Vamos a quedar muy mal, vamos a hacer el ridículo”, insistió Rulfo. “¿El ridículo?”, quiso saber Monterroso. “Sí, claro, los polacos tienen fama de ser muy trabajadores y vamos a hacer el ridículo si nos levantamos tan tarde.”
La tormenta era poderosa y no había modo de encontrar taxi y acabé compartiendo uno con un desconocido –un joven con aire de poeta– al que dejé en un bar de la Diagonal en Barcelona y luego continué camino. Durante el trayecto, el joven no paró de hablar. Sin haberse ni tan siquiera presentado, empezó diciéndome que en el mundo todo iba muy mal y que iría aún mucho peor en las siguientes semanas, meses y años. Todo fatal, apostilló. Y, después, no paró de pedirme opiniones. Quería saber qué pensaba yo sobre esto y aquello, sobre la reciente reconstrucción del big-bang original en Ginebra, sobre tal cosa y tal otra. Preguntando parecía un tipo incansable. Pero en un momento determinado se paró en seco, y quedó completamente callado. Afuera, diluviaba cada vez más fuerte. Fue un momento poético casi digno de aplauso porque consiguió que me concentrara y pudiera por fin pensar en el ojo central, en el ojo mismo de aquella tempestad que asolaba Barcelona. Pero también es cierto que solo conocí la verdadera quietud cuando por fin el poeta se bajó del taxi.
Había ya recuperado la calma cuando el taxista me dijo de repente: “Ese joven hablaba muy bien, ¿no lo ha notado? Hablaba y contaba las cosas, pero que muy bien. Y, además, sabía preguntar.” Me pareció una escena ya vivida, pero no sabía dónde ni cuándo. “A mí también me gusta preguntar”, añadió el taxista. Y quiso saber si no pensaba que raramente tratamos con personas razonables y no sé cuántas otras cosas más, y se fue haciendo palpable que se le había adherido el tono del joven poeta que había dejado el taxi.
Está naciendo un sentido, pensé, y quién sabe, tal vez el primer sentido también surgió así: alguien, en la noche de los tiempos, se contagió del tono narrativo de otra persona y en medio del caos nació un sentido, tal como lo he visto hoy nacer también aquí en este taxi… Y no mucho después, me acordé de por qué aquella escena de contagio me había parecido ya vivida anteriormente. Un día de hacía ya años, Monterroso había contado a los amigos un viaje de noche en taxi con Juan Rulfo por la Ciudad de México. Como todo el mundo sabe, en df el más corto trayecto en coche puede durar más de una hora, y ese día, acompañando a Rulfo a su casa, el viaje para Monterroso se fue haciendo interminable mientras su amigo, tocado por los tequilas, trataba de contarle cómo era la descomunal novela en la que trabajaba y con la que, aseguraba, iba a romper su silencio de tantos años después de Pedro Páramo. A medida que la contaba, la novela se iba volviendo cada vez más y más extraña y caótica, también hipnótica. Tras hora y media de viaje y de novela muy compleja, tremendamente enredada, Monterroso pudo dejar por fin en su casa a Rulfo. Bajó del coche y lo acompañó hasta la puerta y se despidió y, al volver al taxi, creyó que iba a quedarse tranquilo por un rato.
“Ese hombre sabía contar historias…”, oyó entonces con cierta alarma que le decía de pronto el taxista. Y el tono empleado por este comenzó a sonar semejante al de Rulfo, como si se le hubiera contagiado la cantinela del caos y hubiera quedado tocado por el encanto de un relato adhesivo.
“Yo también tengo una vida muy triste para contar, señor…”, dijo el taxista. Y, a lo largo de la hora que aún duraría el trayecto y que los llevó a cruzar la ciudad entera, aquel conductor fue castigando a Monterroso con su gran tragedia personal. “Una vida seca y muy desconsolada, señor…” Una vida surgida del caos mismo y de la que fue naciendo un tono y un sentido. Una vida agria, de tono tristísimo, magistral, contada en uno de los muchos taxis en los que cada día se reconstruye la escena del big-bang original.
Obviamente, en lugar de escucharlo, uno también podía leer a Monterroso, y los ratos dedicados a leerlo tenían grandes posibilidades de acabar siendo memorables. Recuerdo que una vez, en Viaje al centro de la fábula, le preguntaron si existía realmente una nueva narrativa en los tiempos recientes que corrían. Y él dijo que obviamente sí existía, pero había que saber por qué era nueva, cuáles eran sus alcances, en qué se diferenciaba de la vieja. Algunos, decía Monterroso, no saben en qué consiste que sea nueva porque no conocen la inmediatamente anterior, ni la antigua: “Hay una manera contemporánea de narrar, de decir las cosas, absolutamente diferente de la que usaron nuestros abuelos, ignorantes de Freud, de la televisión, de Joyce, de las dos guerras mundiales, de la barbarie norteamericana en Vietnam. También esto hay que recordarlo en los talleres literarios. Algunos aspirantes a narradores no se han dado cuenta de que viven ya en otro mundo y siguen contando sus respuestas a la vida como se hacía en el siglo xix. Aunque la buena literatura es siempre la misma y dice siempre lo mismo cuando refleja la situación íntima del individuo (para el cual fue igualmente horrible morir en Lepanto que en Verdún), tengo la impresión de que hay algo que sí cambia, y de que una vez en el papel, de un siglo a otro, las lágrimas de Vallejo no pueden ser las mismas que las de Espronceda.”
Tenía una notable inclinación a corregir sus textos. Recomendaba a los futuros escritores –era, como muchos saben, un extraordinario profesor de taller literario– no solo limitarse a escribir, sino también eliminar líneas y pulirlas. Según relata en Pájaros de Hispanoamérica, su último libro publicado en vida, conoció al peruano Alfredo Bryce Echenique en una situación incómoda, pero que posteriormente fue jocosa. En una conferencia en Canadá, Bryce Echenique estuvo largo rato diciendo que le gustaba escribir de corrido, casi sin corregir. Pero cuando le tocó hablar a Monterroso, dijo (haciéndose pasar por mucho más tímido de lo que en realidad era): “Bueno, yo no escribo, solo corrijo”, lo cual hizo reír al público.
Imagino, sospecho, que era un verdadero virtuoso tachando. Sé que pensaba que tres reglones suprimidos valían más que uno añadido. Le parecía que, si lograba que no se notara afectada, la concisión era algo elegante: “Los adornos y las reiteraciones no son elegantes ni necesarios. Julio César inventó el telégrafo dos mil años antes que Morse con su mensaje: ‘Vine, vi, vencí.’ Y es seguro que lo escribió así por razones literarias de ritmo. En realidad, las dos primeras palabras sobran; pero Julio César conocía su oficio de escritor y no prescindió de ellas en honor del ritmo y la elegancia de la frase. Y es que en esto de la concisión no se trata tan solo de suprimir palabras. Hay que dejar las indispensables para que la cosa, además de tener sentido, suene bien. En cómo suena bien sin afectación consiste la otra cara de la dificultad.”
A todo esto, habría, creo yo, que añadir que Italo Calvino escribió en Seis propuestas para el próximo milenio, en el apartado dedicado a la rapidez, que no conocía un cuento mínimo más perfecto que el de Monterroso. Hablaba ahí obviamente del famoso cuento del dinosaurio, que empezó a ser tan conocido precisamente porque Calvino tuvo a bien citarlo en su libro de conferencias norteamericanas. Ahí comenzó a ser famoso globalmente el cuento y hasta el nombre de su autor.
Como es hoy bien sabido, se trata de un cuento muy tímido, brevísimo. No tan sabido es, en cambio, que una noche Calvino y Monterroso, grandes tímidos recalcitrantes, cenaron juntos en Roma. Acudieron a la cena con sus respectivas esposas. Y según Monterroso no llegaron a cruzar ni dos palabras el uno con el otro; por suerte, sus mujeres fueron las que resolvieron la papeleta hablando entre ellas.
Timidez aparte, ¿qué pudo suceder para que no llegaran a hablar nada entre los dos? Ocurrió que poco antes de sentarse a cenar, seguramente por pura cortesía, el tímido Calvino le dijo al tímido Monterroso: “Yo conozco Guatemala.” Monterroso quedó pensativo, sin poder evitar la impresión de que la respuesta adecuada a aquella frase solo podía ser una: “Yo conozco Italia.” Pero aquella no podía ser una frase más ridícula, pensaba todo el rato Monterroso y no se decidía a decirla. Por un momento, pensó Monterroso en la posibilidad que también tenía de contestar “Yo conozco Cuba” (después de todo, el muy italiano Calvino había nacido circunstancialmente en Santiago de Las Vegas, en la provincia de La Habana), pero se dio cuenta a tiempo de que para un guatemalteco como él decir “Yo conozco Cuba” era aún más ridículo que decir “Yo conozco Italia”. Así que el silencio entre los dos escritores, antes, durante y después de la cena, se fue haciendo cada vez más y más profundo.
“Los silencios”, creo recordar que me dijo Monterroso en la fil de Guadalajara en el último baile al que asistió el año en que ganó el premio Rulfo, “son producto del terror, de la anulación de la posibilidad de seguir hablando, de seguir diciendo cosas ya dichas. Hay veces en que las palabras llegan a su aniquilación”.
Poco después de decirme aquello recuerdo que el ultimo baile llegó a su final, como si las palabras lo hubieran aniquilado, ni qué decir tiene que me impresionó mucho. En la prosa de Monterroso hay ocasiones en las que sus palabras llegan a esa aniquilación que creí presenciar en aquel último baile de Guadalajara. Hay en lo que escribe timidez, brevedad, humor y una extraña síntesis de pensamiento narrativo, relato filosófico y aforismo poético. En Movimiento perpetuo, por ejemplo (un libro que adoro, una de las cumbres de su obra), hay una deslumbrante y eficaz operación de disolución de los géneros. Como resultado de esto, nos encontramos con una especie de tapiz literario que se dispara en muchas direcciones y que está compuesto de breves relatos, pensamientos, aforismos y digresiones libres y hasta de una brevísima “antología universal de la mosca”, insecto que en el universo del autor simboliza el mal y la estupidez genética de una especie que no evoluciona.
“El mundo no cambia”, dice Monterroso, artista de ironía profunda, cervantina, llevada a veces a los extremos más recónditos del ser humano. ¿Por qué diablos Monterroso no ganó el Premio Cervantes? Trazó su autorretrato el día en que le preguntaron qué sensación le producía ser visto como un humorista. “Agradable, no por lo de humorista, sino por el hecho de ser clasificado. Me encanta el orden.”
Ante el realismo mágico de García Márquez y compañía, se sigue en nuestros días levantando siempre la obra de Monterroso, hombre de orden y representante supremo de lo que podríamos llamar el realismo interno. Si los realistas mágicos y demás zombis del área de los levitantes trataron y siguen tratando de reflejar una realidad externa de orden fantástico, Monterroso, por el contrario, sigue ahí en pie de guerra contra esa especie de folklore carcamal del terruño y, por supuesto, contra sus eternos y siempre cargantes iguanodontes. ~