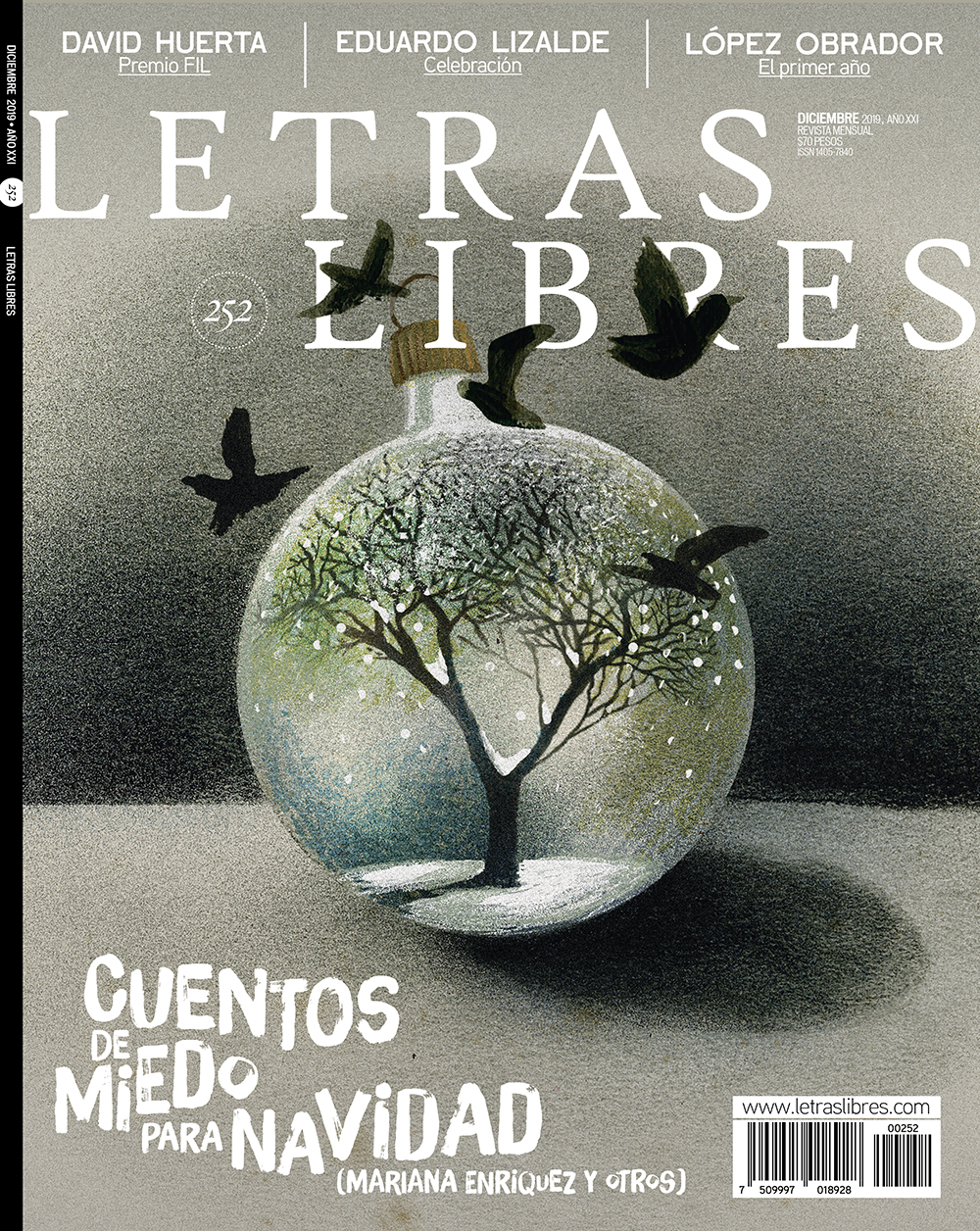Hay una anécdota que, me parece, pinta de cuerpo entero a Eduardo Lizalde. Es una de mis favoritas y él la trae ocasionalmente a cuento en sus entrevistas, aunque quedó registrada formalmente desde 1981 tras la publicación de su Autobiografía de un fracaso. El poeticismo. Recuerda Lizalde que, estando en casa de su amigo Enrique González Rojo, apareció de pronto la hermana de este con un recado: “Que dice mi abuelito que bajen a saludar a Pablo Neruda.”
De paso en México para asistir al Congreso Internacional de la Paz de 1950, el poeta chileno visitó también a Enrique González Martínez, el abuelo de González Rojo, muy frecuentado por las grandes figuras de dentro y de fuera, respectivamente encabezadas por Alfonso Reyes y Neruda. Lizalde aclara que si decidieron abstenerse no fue por razones políticas sino por irresponsabilidad e impertinencia poeticistas: “Permanecimos en los altos de la casa de don Enrique escuchando grabaciones de las sinfonías de Brahms, con Koussevitzky y Pierre Monteux, hasta que el poeta abandonó la casa.” Es este contexto literario pero también cultural, político y social el que definirá la evolución de uno de nuestros poetas mayores, determinante para el desarrollo de la poesía mexicana de la segunda mitad del siglo XX e, indudablemente, para la poesía actual escrita en nuestra lengua.
En aquel episodio y sin reconocerlo abiertamente, Lizalde traza una línea divisoria, primero apartándose del trasfondo político y, asimismo, para autodefinirse de cara a la tradición poética. Poco tiempo después, su generación sería la más sensible y afectada por el estrepitoso sacudimiento del comunismo internacional tras las revelaciones de Jrushchov sobre las purgas y exterminio masivos ordenados por Stalin en contra de sus adversarios políticos. A ese trauma, confiesa Lizalde, le seguiría una lucha cruenta con un inesperadamente persistente estalinismo y la apertura de cierta izquierda a otras visiones de la política marxista. Así compartiría pesares con José Revueltas fundando una de las efímeras células del marxismo heterodoxo que, no obstante, sirvió para que ambos fueran expulsados del Partido Comunista al inicio de los años sesenta. Tras ese episodio fundan la Liga Espartaco, sobreviviente a su modo del internacionalismo de izquierda y también eco lejano del espartaquismo de Rosa Luxemburgo. Me parece que este paulatino escepticismo culminará con el rechazo explícito de cualquier forma militante visible en las páginas de su Autobiografía, publicada –decíamos– al inicio de los años ochenta. Es cierto que su compromiso político, como el del marxismo de mediados de siglo en general, naufragó algunos años más del mismo modo que su poesía se mantuvo espoleada aún por una inclinación teórica que, en su excepcional caso, atravesó y sobrevivió, afinada como disposición filosófica, a su juventud poeticista.
Asimismo, la línea que traza esa anécdota no es solo frente a sus maestros reconocidos, de románticos y modernistas como Othón y Acuña a la modernidad que inauguraron López Velarde y los Contemporáneos, sino frente a la generación mayor e inmediatamente anterior a la de Lizalde, con Octavio Paz a la cabeza. Ya a mediados de los años cincuenta Lizalde practicaba la invectiva cargada de reproches ideológicos y daba mantenimiento a sus silogismos en favor de una poesía social. Con ese ánimo, dice, “ofrecí una conferencia presuntuosa, agresiva y trasnochada contra Octavio Paz”. En contraste y en su momento, extendía un saludo al vate continental, el mismo al que cinco años antes se había negado a conocer, aunque para advertir de inmediato: “No era yo el ungido por los hados favorables para semejante ejercicio, y no me gustaban los oratorios, experimentos y pretendidos logros de la poesía nerudiana.” Sin embargo, en una entrevista con Fernando García Ramírez recuerda que pocos años más tarde el mismo Paz reconocería las hondas diferencias que lo separaban de la generación de Lizalde, a quien distinguía, junto con Zaid y Deniz, como “antipacianos”. Ese diagnóstico debió coincidir con la aparición de Cada cosa es Babel (1966) y El tigre en la casa (1970). A ambos títulos los enlaza una gradual ironía, espejo distorsionador y antagonista natural de la gran analogía, el siempre vivo surtidor de las correspondencias en el origen de la poesía de Paz.
A Luis Ignacio Helguera no le gustaba mucho mi caracterización del poeticismo como inusitado precursor de las diferentes vanguardias que en los años sesenta y setenta asediaron el panorama de la poesía mexicana. A la distancia, creo que ese disgusto era más personal que un acto de desagravio. En efecto, le resultaba ofensiva una asociación cuyo mérito, me parece, el mismo Eduardo Lizalde no desecharía tan rápidamente. En los años setenta los movimientos de vanguardia literarios y artísticos fueron el barómetro de una nueva sensibilidad marcada por la revolución cultural y la progresiva generalización (diría que institucionalización) del activismo de la revolución cultural. Antes, hacia finales de los cuarenta e inicios de los cincuenta, una multitud de dos, tres o cuatro jovencísimos poetas mexicanos improvisaban públicamente con el propósito de sacudir la indiferencia colectiva. Además de Eduardo Lizalde, esos poetas eran Marco Antonio Montes de Oca, Enrique González Rojo, Arturo González Cosío y Rosa María Phillips. En su respectiva Autobiografía Montes de Oca transcribe parte de aquellas actividades: “Nuestra conducta de grupo se fincaba en la repulsa del orden burgués. En todas partes, en el parque o al subir a un camión, nuestras manos nunca estaban desarmadas: con la mecha del escándalo en la diestra y suficiente fuego para prenderlo en la siniestra, esperábamos el momento capaz de unirlas. La explosión rompía con frecuencia los cristales de la realidad; gentes paralizadas nos miraban con ojos fuera del rostro, como sucede en los cómics. Una vez me tocó hablarle en latín a un oficial de tránsito. Abrí mi manual y le arrojé la primera pregunta. El hombre no sabía si sacar una pistola o llamar a una ambulancia […].” Eduardo Lizalde habría resumido todo con frases más crudas: “quisimos, creo (no sabíamos exactamente lo que queríamos), lograr una conciliación del regusto barroco y culterano con el tema político: un sándwich de Góngora y de Lenin”.
Christopher Domínguez Michael advierte que, antes que una ruptura, Cada cosa es Babel debería considerarse como la culminación del experimento poeticista. Y tiene razón. Es más, creo incluso en la posibilidad de dar seguimiento a la lenta evolución de las formas y motivos poéticos observando el trabajo disolvente de la ironía lizaldeana. Se trata de una poética cuya unión de los contrarios jamás se resuelve en una síntesis iluminadora sino, al contrario, el encuentro solo acentúa los contrastes incrementando deliberadamente la extrañeza. La disolución de los opuestos, digámoslo así, jamás dará paso a una realidad más real que los trascienda (las presencias reales heideggerianas) sino que, más bien, está destinada a dejar testimonio de lo monstruoso de ese encuentro.
En 1994 publiqué en Vuelta una nota a propósito del Manual de flora fantástica señalando este aspecto definitivo en la poesía de Lizalde. El poeta había ofrecido en no sé dónde varios fragmentos anunciándolos como parte de un libro en proceso. Con más que simpleza presumí haber dado con un aspecto inédito hasta ese momento en su obra. En su columna de El Nacional, Lizalde me aclaró poco después que me sorprendería saber que esas prosas se remontaban varias décadas atrás, con algunas contemporáneas incluso de Cada cosa es Babel. Me recordaba de paso que Luis Ignacio Helguera ya había consignado ese dato cuando recogió los mismos y otros adelantos en su Antología del poema en prosa publicada en 1993.
En efecto, entre Cada cosa es Babel y Algaida (2004), el más reciente y largo poema publicado por Lizalde, no hay un recorrido de la oscuridad a la luz, pese a que el vocablo algaida así lo sugiera. Hay en cambio un mismo abismo, de la Babel que da cuenta del vacío entre las palabras y las cosas a la Babel nuestra y terrestre, confundida ya con la cloaca original de Tercera Tenochtitlan (1983-1999).
Desde luego, no olvido que el tigre es el tropo mayor para Lizalde. El tigre con mayúscula, epítome de una belleza altiva y exterminadora. Sin embargo, a ese polo le hace falta su otro extremo, modesto y sedentario, hastiado o lascivo. Así y entre otros títulos significativos, a El tigre en la casa (1970) le han seguido La zorra enferma (1974), Caza mayor (1979), Memoria del tigre (1983) y Tabernarios y eróticos (1988), testimonios todos de unas nuevas bodas entre el agua y el aceite, del sonoro endecasílabo de los siglos de oro a la especulación filosofante, de la interjección amorosa a su reverso, el sarcasmo político, el encono epigramático o el silogismo moral y sentencioso. Poética y metafísica, pathos e ironía, en Lizalde cohabitan el resentimiento y la abstracción, el manifiesto y la confidencia, el virtuosismo y la militancia.
Entre las visiones alegóricas de Blake y el oro de los tigres de Borges, pasando por el tigre soltero de López Velarde o las fieras de Salgari o Kipling, el tigre no siempre escapa ileso a su propia magnanimidad, la de obligada hipérbole. Aunque lo cierto es que Lizalde se curó muy pronto de la solemnidad que acecha a todo elogio de lo indiscutiblemente grande. Así su bestia ejemplar puede ser no solo fascinación letal sino también milagro inútil, un nudo horizontal y hasta una greguería: “La serpiente rayada y amarilla / es un felino reptante, / una hogaza de tigre.” ~