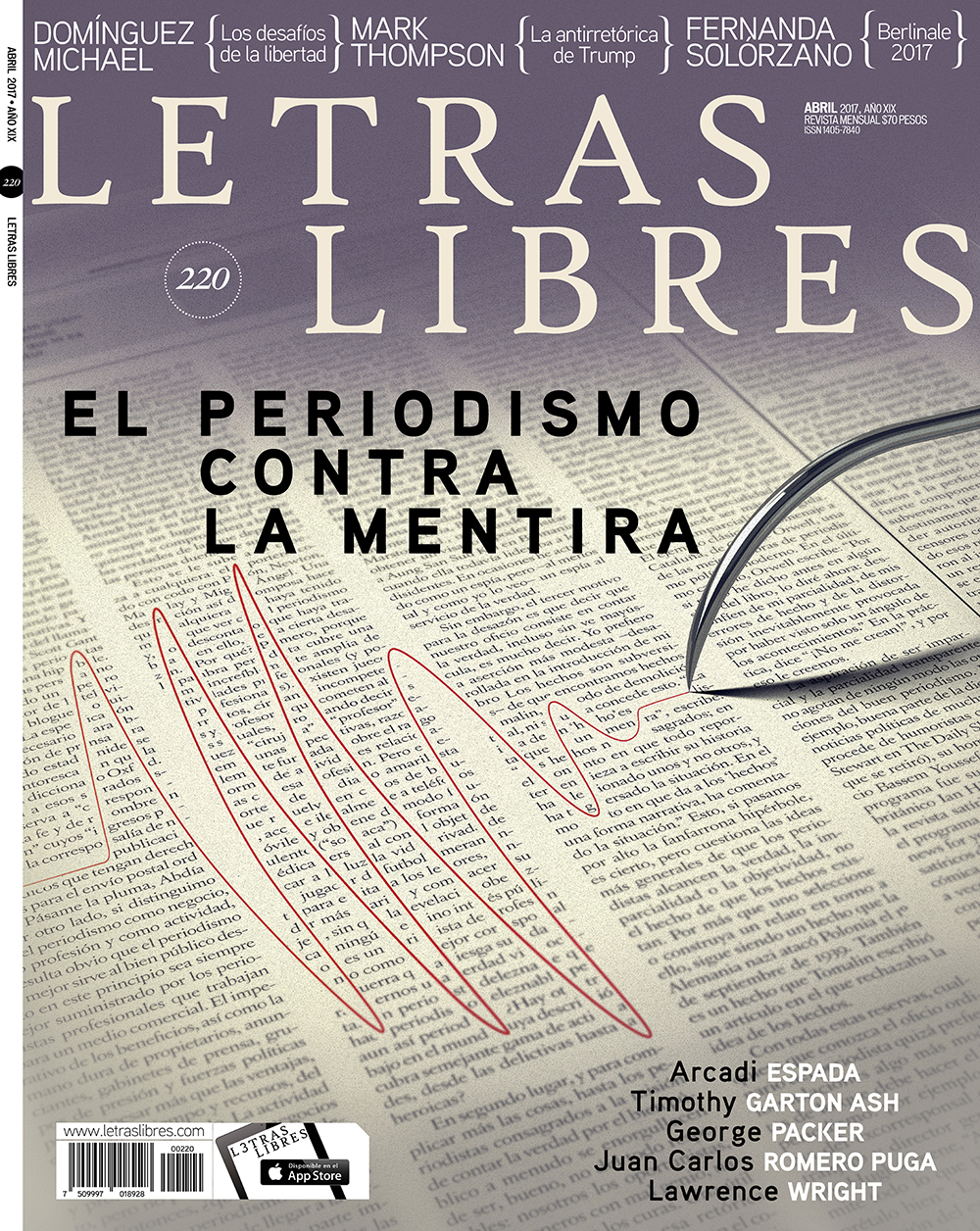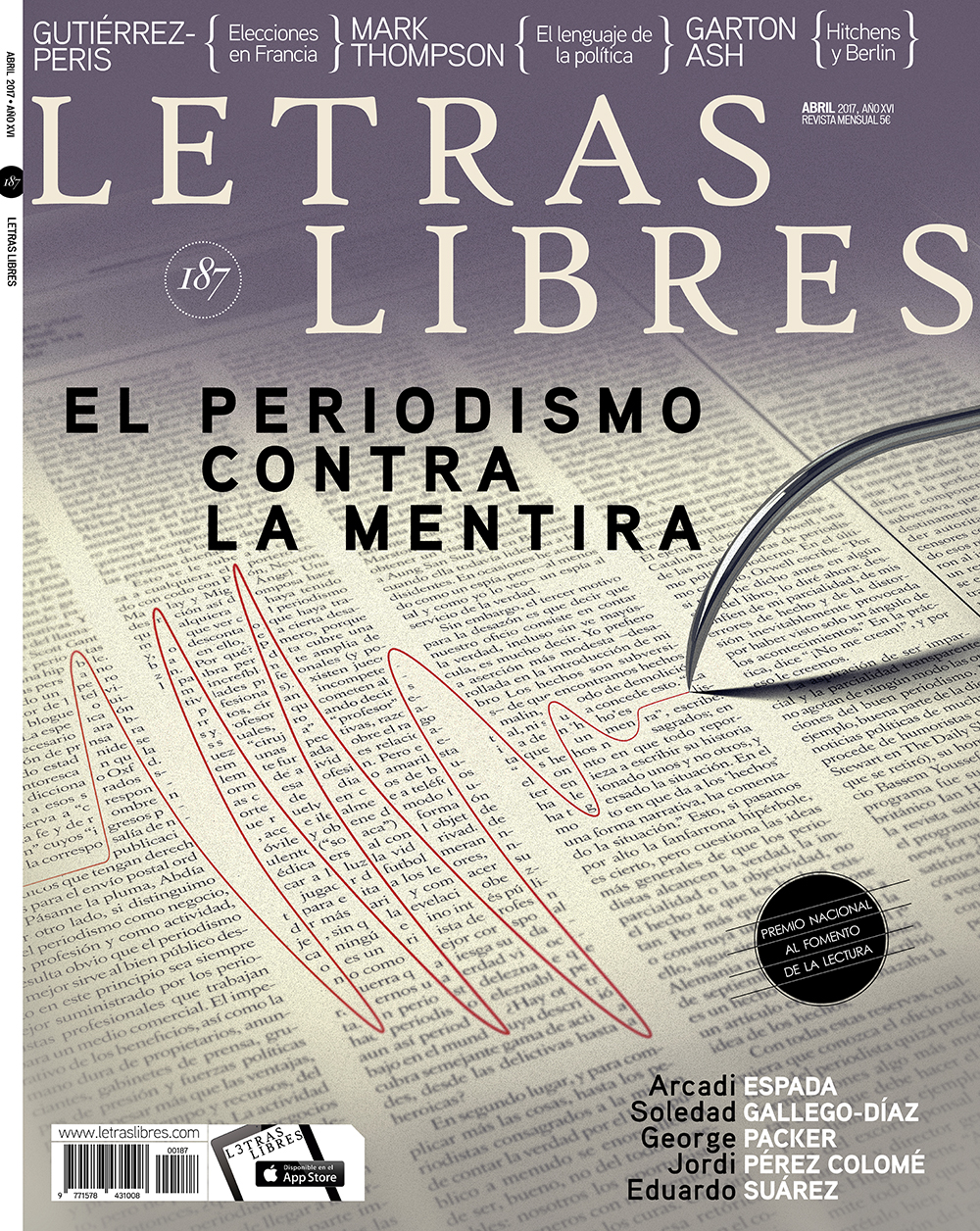Jacek Hugo-Bader
El delirio blanco
Traducción de Ernesto Rubio y Marta Slyk
Madrid, Dioptrías, 2016, 316 pp.
En Siberia, océano de tierra que se extiende desde los Urales, a lo largo de ocho husos horarios, hasta Kamchatka, y desde el desierto polar hacia la estepa, en la frontera meridional, todo, incluso su origen toponímico, parece diluirse en su singularidad espaciotemporal. Si damos por válidas las fuentes que aseveran que su nombre deriva de sibir, “tierra durmiente” en tártaro, resulta tentador preguntarse, después de que esta vasta región despertara sobresaltada en la pesadilla del siglo anterior, cómo ha evolucionado el exquisito cadáver soviético en los remotos márgenes del poder central, convertido en esos tiempos en sumidero de disidentes. En el libro de Jacek Hugo-Bader, periodista polaco del diario Gazeta Wyborcza, en cuyas páginas apareció este material por entregas, Siberia se nos muestra como una perfecta localización para una adaptación contemporánea de la visita al infierno de Dante. Y no solo por la dureza de las condiciones naturales, que le valieron el sobrenombre de “infierno blanco” en la época del gulag. Tampoco por el reto que supuso para el polaco recorrer trece mil kilómetros de carreteras y pistas heladas hasta Vladivostok, cuando el frío transforma el aceite del motor en plastilina, al volante de un uaz-469, el todoterreno soviético que aún hoy se fabrica con el mismo diseño. (Aviso a conductores: en Rusia la carretera se cobra más vidas que en toda la Unión Europea.) Lo que hace de Siberia una sucursal del averno digna del poeta florentino, insistimos, no son los rigores de la naturaleza, sino el propio ser humano: el hombre, tras el colapso de la Unión Soviética, está impregnado de “una indiferencia terrible y fría, que en su forma más radical se convierte en un desdén profundo, irracional y espontáneo”. Por eso, a medida que avanzamos en la lectura y el uaz se adentra en Siberia, el consejo que alguien le da en Moscú al periodista, en caso de quedarse tirado en la carretera entrada la noche, cobra más sentido: métete en el bosque y planta allí la tienda, “con los lobos, no con las personas”.
En los dos extremos del viaje se hace notar más la presencia de Hugo-Bader: en la exposición de las motivaciones de su odisea, el esfuerzo por ponerla en marcha y por convencer a su periódico para hacerla realidad, y en su llegada a destino. Al cumplir los cincuenta años, hace ahora una década, el autor polaco se hizo un regalo: emular a Kowalski, el personaje de Vanishing point, la road movie de culto, con guion de Cabrera Infante, que cruza Estados Unidos de cabo a rabo. Se propuso hacer el recorrido por carretera, no a bordo del Transiberiano. Y llevó a cabo este proyecto pertrechado de un libro de 1957 (año en que nació el escritor) firmado por dos periodistas de Komsomólskaia Pravda, a quienes se les encomendó una serie de entrevistas a científicos soviéticos con el fin de vaticinar cuál sería el semblante que la utopía adquiriría al cabo de medio siglo; esto es, en 2007. Luego Hugo-Bader prácticamente desaparece del relato, fiel a una filosofía que define con una palabra: “mezclarse”, y el entorno, así como los personajes que pululan por Siberia, emergen como protagonistas de pleno derecho en un drama sin público. A partir del capítulo introductorio, que sacia la curiosidad del lector de los porqués de este periplo, Hugo-Bader intercala entrevistas, fragmentos de su diario bitácora, análisis social, observaciones de sutil ironía, con pasajes del ya mencionado ejercicio de predicción encargado a sus colegas: Informe desde el siglo XXI. En él, se hicieron pronósticos bastante ajustados en lo tocante a la tecnología, pero no por lo que respecta a los estragos que en Rusia causarían el virus del VIH, la proliferación de sectas, la plaga de suicidios en regiones con alta contaminación radiactiva o el alcoholismo. El panorama con el que se encuentra Hugo-Bader y que plasma en este título es muy distinto del anterior, en las antípodas de la utopía soñada. Ryszard Kapuściński escribió que el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo estas corren a ocultarse. Su compatriota, con una prosa ágil y un uso oportuno de los datos, además de alumbrar las cucarachas, capaces de adaptarse a cualquier medio, nos presenta a un plantel de personajes memorables a los que da voz y respeta en su desolación.
La estructura de El delirio blanco mantiene la esencia de su formato original, fraccionada, y permite su lectura en capítulos independientes. Sin seguir un orden cronológico, en cada uno de ellos se centra en un tema o en un grupo de individuos con un vínculo común, con lo cual arroja luz sobre las distintas caras de la nueva Rusia, tanto en la capital económica y política como en la más remota periferia. ¿Qué ha llenado el vacío, antes ocupado por el omnipotente Estado? Hugo-Bader se deja llevar por la serendipia, por los encuentros azarosos, o bien por hallazgos perseguidos deliberadamente, como la entrevista al diseñador del fusil Kaláshnikov. La minuciosidad de los detalles expuestos le sirven de buril con que abrir líneas en la curtida piel del ruso postsoviético. Este es el caso de uno de los mejores capítulos, dedicado al alcoholismo, cuyo título da nombre al libro. Es de sobra conocido el importante papel que ha desempeñado el vodka en la cultura rusa. “Aquí la mitad de los alcohólicos beben ‘para curarse’, y la otra, ‘para el dolor del alma’”, apunta Hugo-Bader. Su interés se centra mayoritariamente en los grupos más indefensos, en el impacto que la dipsomanía tiene en las minorías étnicas. “Naciones enteras beben hasta morir y desaparecen de la faz de la tierra”, debido, al parecer, a su casi intolerancia fisiológica al alcohol, una suerte de holocausto silencioso de las pequeñas comunidades de evenkos, kerekes, evenos, nanáis, etc. El delirio blanco, o delirium tremens, es una de las psicosis alcohólicas más frecuentes, que los arrastra “al suicidio o a coger un hacha y cortarse una mano”. Y todo ello ante la indiferencia muda de Siberia y del resto del mundo.
Esa habilidad que tiene el autor de mezclarse entre raperos moscovitas, diáconos, exkoljosianos o portadores del VIH, por citar algunos ejemplos, no es la única baza que da valor a este libro. Lo esencial es el esfuerzo consciente por situarse en unas coordenadas nada trilladas, como en el capítulo “El almacén de recursos didácticos”, dedicado a las antiguas ciudades cerradas, levantadas por presos, de Cheliábinsk-40, Arzamás-16 y Semipalátinsk-22 donde, respectivamente, se producía plutonio, se fabricaban bombas y se ponían a prueba. Hoy constituyen la mejor estampa de la ruina del imperio soviético. El triste legado de estas regiones es la mayor contaminación del planeta, como en el lago Karachái y sus alrededores. Hugo-Bader habla con enfermos, médicos, testigos civiles de aquellas pruebas atómicas al aire libre con el fin de dar cuenta del mayor campo de experimentación que ha habido con seres humanos sobre el impacto de la radiación nuclear, en especial en las décadas de 1950 y 1960. Un desprecio a la vida por parte de las autoridades que se repetiría luego en Chernóbil. Y, como en Chernóbil, la población empobrecida, a causa de la reducción de las ayudas estatales, entra en las antiguas instalaciones militares y científicas para desvalijarlas y vender “todo lo que se puede destornillar”, combatiendo la radiación invisible sin más protección (ilusoria, por supuesto) que el vodka. Nuestro hombre en Siberia penetra, acompañado de saqueadores locales, en las galerías cavadas en la montaña de Deguelén, donde se efectuaron hasta 209 explosiones nucleares. Fuera son palpables las consecuencias a medio y largo plazo: la tasa de suicidios, muy superior a la media y a todas las edades, los orfanatos y las antiguas granjas estatales hundidas en la miseria son círculos de un mismo infierno.
En un breve epílogo, Mariusz Szczygieł, periodista y autor de Gottland, identifica la mirada de Hugo-Bader con la de un perro vagabundo, en comparación con la de pájaro atribuida a Kapuściński. Es un símil de lo más certero. Ese can errante, que parece sacado de una fotografía del finlandés Pentti Sammallahti, husmea en los contenedores, sigue a desconocidos, observa en silencio “los mecanismos mentales, los comportamientos, los procesos”. Y, a partir de esto, redacta su propio informe acerca de ese sustrato espiritual tan fértil de los rusos, como apunta un diácono al que entrevista, en el que puede arraigar, con idéntica fuerza, el marxismo más radical, el capitalismo más rampante o la religiosidad más reaccionaria. Al mismo tiempo, por extraño que parezca, el autor descubre “el único lugar de toda Rusia donde me encuentro con personas felices” y donde “puedo caminar tranquilamente por la calle sin preocuparme de si alguna bestia salvaje acecha a mi espalda”. Lástima que este hallazgo se produzca en el poblado de una comunidad religiosa que idolatra a Serguéi Tórop, uno de los tres autoproclamados Jesucristos que hay en Rusia. ~
(Barcelona, 1976) es traductora y fotógrafa. Entre los autores que ha traducido al español se encuentran Vasili Grossman, Lev Tolstói, Yevgueni Zamiatin y Borís Pasternak