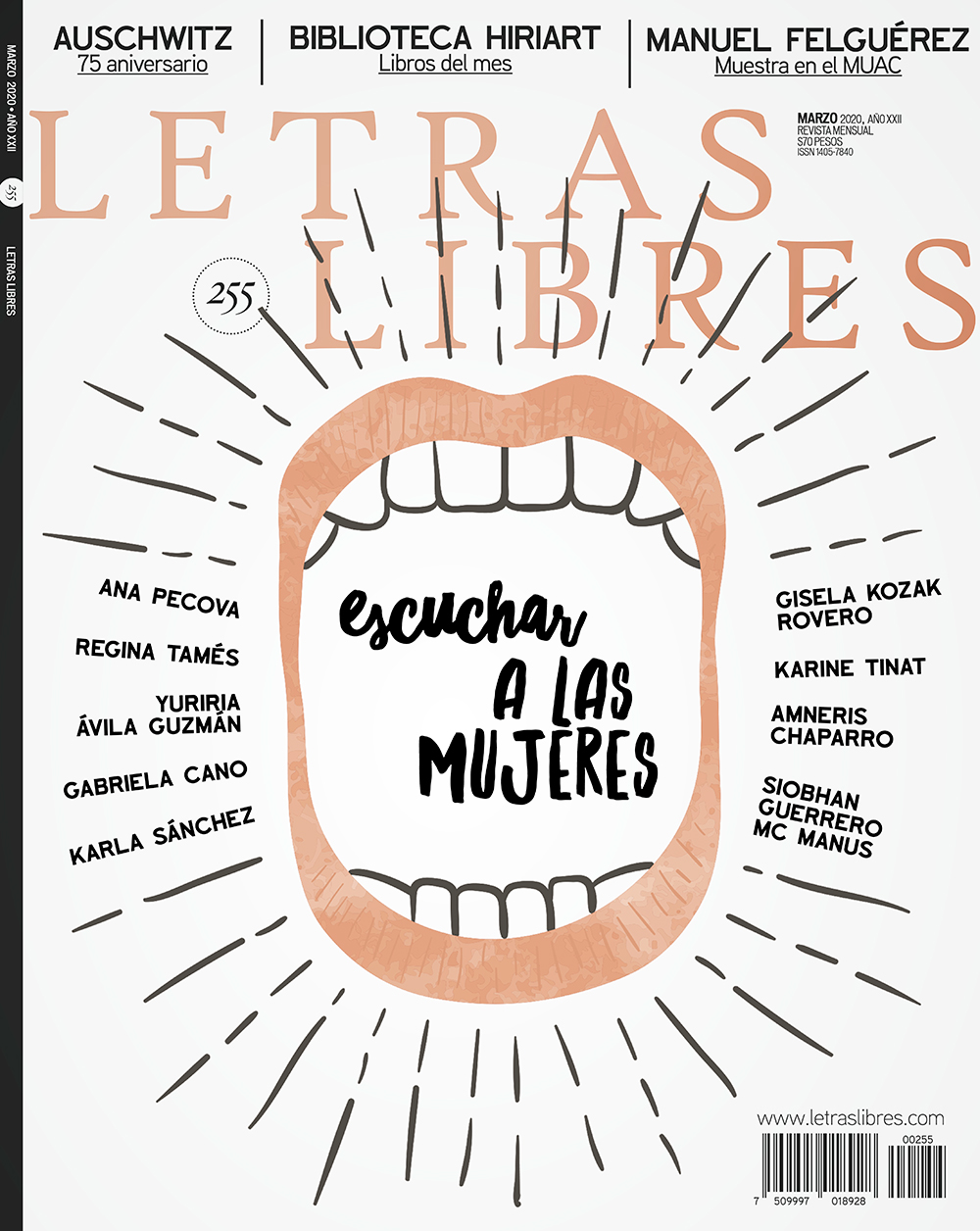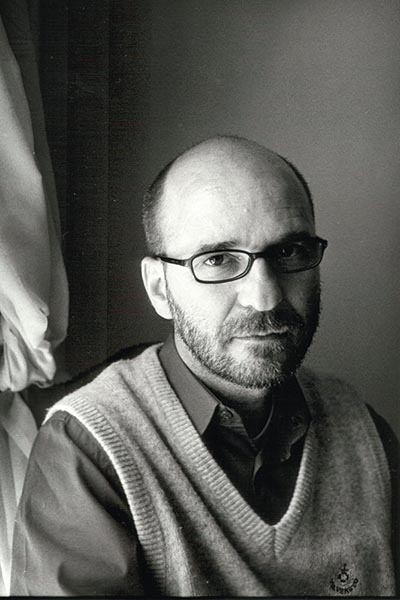Para que no haya dudas, trece años después de su último álbum de estudio con material nuevo (el más bien titubeante Endless wire, luego de una ausencia de un cuarto de siglo desde el subestimado It’s hard), el sencilla y ominosamente titulado con mayúsculas e inesperadamente imprescindible WHO arranca con una canción inequívocamente de The Who. Se titula “All this music must fade” y –refiriéndose a lo efímero de hasta el gesto más radical y supuestamente novedoso– grita los versos escritos de Pete Townshend con voz en estado de gracia de Roger Daltrey un “No me importa / Ya sé que vas a odiar esta canción / Y me parece justo / En realidad nunca nos llevamos bien / No es nueva ni diferente / No iluminará tu desfile / No es más que simples estrofas / Toda esta música se esfumará”. O se marchitará. O se apagará. O se desteñirá. Pero –55 años después de preguntarse quiénes eran ellos por primera vez– The Who demuestra que los ya no kids que alguna vez desearon generacionalmente morir antes de llegar a viejos siguen estando alright habiendo descubierto que una cosa es lo prehistórico y otra muy diferente lo vintage o clásico.
En este sentido, WHO –apenas el número doce en una discografía que ha vendido más de cien millones de copias– funciona un poco como aquel The next day con el que David Bowie volvió al ruedo luego de un largo paréntesis: más de lo mismo y una especie de automuseo sónico estético de poses vocales y guitarras rompedoras (apuntalado por un comando de sesionistas deluxe y por esa portada con guiños y autorreferencias y diseño del mismo Peter Blake que alguna vez se encargó de la de Sgt. Pepper’s lonely hearts club band), pero funcionando perfectamente como signo de los tiempos y bocanada de bien añejado aire fresco en inocurrentes tiempos de autotune y pachanga. También, WHO es una especie de Who’s next again donde las preocupaciones conceptuales de Townshend (siempre dado a ideas conceptuales en banda o a solas como la operística Tommy, la magnífica Quadrophenia, la malograda Lifehouse en la que asegura haber “anticipado internet”, los esbozos “de cámara” en A quick one y Endless wire, White city: a novel, The iron giant, Psychoderelict y la ya anunciada Floss, a ocuparse de las penurias de la tercera edad y de, no habiendo muerto joven, el deseo de llegar al final con todas las facultades más o menos intactas) se disgregan en un conjunto de obsesiones sueltas que acaban configurando un armónico todo. Así, de nuevo, su visión/revisión del género rock, conflictos políticos y sociales, las mentiras que supuran las bocas de estadistas en mal estado (desde las torturas con agua en Guantánamo, pasando por las llamas que envuelven la Grenfell Tower, hasta el Brexit), calambres amorosos, la locura del arte y, last but not least, el tan ligero como marcial paso del tiempo y el negarse –como casi se aúlla en “Rockin’ in rage”– a “dejar el escenario”.
Y todo esto se proclama con la misma intensidad con que en “Won’t get fooled again” –acaso una de las más eficaces y honestas protest songs de la historia pero burlándose del idealismo automático y tonto– advirtió hace décadas que nada cambia en lo que hace a la llegada de un “nuevo jefe” y que lo único que permanece es la constancia de una “tierra baldía adolescente” como el más redentor de los santuarios.
Por lo demás, la volatilidad de la sociedad de Townshend con Daltrey (por momentos su funcional versión musculosa à la Charles Atlas, por otros su rebelde muñeco de ventrílocuo) sigue en perfecto desorden: WHO se grabó con un océano de por medio separándolos y los escenarios de sus apariciones live están precisamente divididos en dos mitades que no pueden invadirse bajo ningún concepto. Esta química explosiva, que no suaviza sino que potencia el que ambos sean septuagenarios (y que fue y es la misma tensión manifiesta en los Cuatro Jinetes del Génesis del gran pop británico: Lennon & McCartney en The Beatles, Jagger & Richards en The Rolling Stones, Davies & Davies en The Kinks), sigue burbujeando como volcán a punto de derrame en las recientes entrevistas individuales a Townshend & Daltrey, donde se arrojaron perfumados puñales de frente y desde lejos. “Solía decir que lo amaba, pero con los dedos cruzados”, sonrió Townshend. “Espero que se dé cuenta de que me preocupo por él”, contraatacó Daltrey durante la promoción de WHO. Y, si se necesita algo más, ahí estuvo Townshend asegurando que, “aunque esto no vaya a poner muy felices a los fans de The Who”, agradecía a Dios los fallecimientos más o menos tempranos de los otros dos miembros del cuarteto (por orden de desaparición, el explosivo baterista Keith Moon y el inmutable bajista John Entwistle) “porque era jodidamente difícil tocar con ellos”.
Townshend no demoró en disculparse explicando el exabrupto como consecuencia de demasiados reportajes y fatiga de materiales. Más allá de la boutade, de lo anecdótico, de la polémica, lo que en el WHO de The Who acaba imponiéndose y funcionando es la maquinaria perfectamente aceitada y sin rastro de óxido de un puñado de canciones para las que no pasará el tiempo sonando como si el tiempo no hubiese pasado con un estilo que sigue manteniendo su estilo.
Y fue y es y acaso será un estilo muy particular: la autorreflexión de acción impulsada por las polaridades opuestas pero complementarias de Townshend y Daltrey siempre moviéndose entre la cerebral anatomía de la melancolía con infancia de clase media de uno y la niñez barriobajera picaresca de pub de otro (en este sentido, resulta muy interesante comparar la espiritual y muy autolastimera y traumática y casi sonámbula autobiografía del primero con la muy graciosa y carnal y saltarina y, sí, tan feliz de ser quien es del segundo) donde hay sitio para alcoholismo, escándalos por consumo de pornografía infantil on line, avalanchas mortales en conciertos y escarceos de sex symbol con la más profunda de las gargantas.
Así, los mejores tracks de WHO –“Break the news”, donde se admite el desconcierto de ya no saber si se es joven o adulto, o “Hero Ground Zero”– se refieren a esa dicotomía del haber sido sin dejar de ser a la vez que hacen clara referencia a la multigeneracional The age of anxiety: recién publicada primera novela de Pete Townshend (quien en 1985 había publicado el volumen de relatos Horse’s neck durante su paso como editor en Faber and Faber) y una de las patas principales de una futura y, se supone, final “instalación art-ópera” y “magnum opus” y “summa definitiva” o algo así.
Aquí, mientras tanto, de nuevo, el alter ego del rocker crepuscular haciendo la autopsia al cadáver de su propia celebridad con modales que en ocasiones recuerdan a los del primer Martin Amis o a los del último Will Self. Y así la ficticia dupla del ya anciano y muy auténticamente falsificado art dealer Louis Doxtader y el joven aspirante a rockstar Walter Watts alucinando “paisajes sónicos” como alguna vez lo hicieron el ciego-sordo-mudo Tommy o el quadrofénico Jimmy. Ambos casi arrastrándose por un paisaje de corruptos en el nombre de las musas y, una vez más, ensamblándose como partes del modelo para armar Townshend: observador observado y uno de los pocos ancestrales que jamás dejó de ser admirado y reivindicado por sucesivas generaciones, punks incluidos. El mismo tan desaprensivo como calculador Townshend quien en la ya mencionada “All this music must fade” –en contrapunto casi susurrado al estruendo de Daltrey– cierra con un “Lo que es tuyo es tuyo / Y lo que es mío es mío / Who gives a fuck?”
La respuesta a esa puta pregunta –Who? We!– es, claro, por supuesto, faltaba más, sin dudarlo y con total corrección y acierto: nosotros. ~
Rodrigo Fresán es escritor. En 2024 publicó 'El estilo de los elementos' (Literatura Random House).