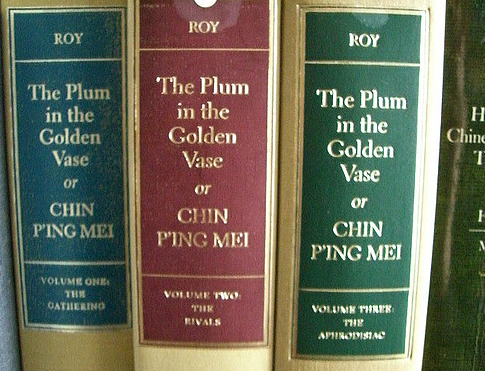Los cincuenta años de golpe, esperado y esperable como pocos acontecimientos, pillaron sin embargo a Chile de sorpresa. O más bien lo que sorprendió a todos fue el hecho de que los acuerdos a los que llegamos hasta entonces, acuerdos que parecían haber sido firmados por toda la sociedad chilena unánimemente, seguían en revisión permanente. O más bien que se había retrocedido en el que fue el acuerdo básico de los cuarenta años, cuando Sebastián Piñera, el primer presidente de derecha democráticamente electo desde Jorge Alessandri (que gobernó de 1958-1964), no solo reprobó el golpe sino llamó a que tomaran su responsabilidad “los cómplices pasivos”, es decir justamente la derecha política y económica de la que hacía parte.
Para los cincuenta años un presidente de izquierda, Gabriel Boric, no solo no pudo avanzar más allá de este reconocimiento, sino que tuvo que dejar ir a Patricio Fernández, su encargado de las conmemoraciones de la fecha, por dejar entrever que el golpe tenía explicaciones, pero que estas no justificaban nada de lo que pasó después de esto. Es decir, por dejar entrever que la izquierda también era responsable, no de los crímenes con que se ensañaron contra ella, pero sí de haber ayudado a apurar ese golpe, o al menos a no atrasarlo al insistir que había que “avanzar sin transar” hacia la revolución permanente.
Todo eso no lo dijo del todo tampoco Fernández porque el trozo de entrevista, por el que algunos parlamentarios y muchas organizaciones de derechos humanos se lanzaron en una verdadera campaña de desprestigio por redes sociales, estaba perfectamente sacado de contexto. Utilizada la respuesta sin su pregunta para arreglar viejas cuentas con un delegado presidencial que se encontraba tibio, pariente de demasiados políticos de derecha, se usó con Fernández la vieja técnica de Stalin, la de culpar primero al disidente de un crimen y luego presionarlo lo suficiente para que confiese el crimen que le inventaste previamente.
Sacar las cosas de su contexto, o separar los textos de su contexto, es quizás lo que explica por qué los cincuenta años son más difíciles de celebrar que los cuarenta, o por qué los acuerdos a los que la sociedad chilena había llegado, el de que el golpe es un horror, pero a su vez llamar a la revolución sin tener ni armas ni voto para ella es un error, ya no son posibles.
En un continente sin dictaduras militares, pero donde la democracia es altamente impopular, donde el socialismo es imposible, un imposible del que se reclama a los gobiernos de medio continente, ¿qué queda del experimento de la Unidad Popular (UP)? Me temo que yo tampoco soy capaz de un análisis frío y objetivo sobre la época y sus consecuencias porque la UP atraviesa mi vida, como un río que a la vez fertiliza la tierra de mi memoria, pero al que no puedo acercarme demasiado sin verme arrastrado en su corriente y torbellinos.
Trataré de mirar ahora al menos algunos de los recodos de ese río y algunos pantanos que deja en su transcurso que son el centro de mi vida y mi escritura tratando de no ahogarme en él:
“Fui muy feliz en la UP”, esa declaración bastante inocente en boca de un exiliado chileno en el cómic belga Donde se termina la tierra, de Désirée y Alain Frappier, provocó una inesperada polémica, la primera de todas las que jalonaron los cincuenta años del golpe. Muchos testimonios y artículos refutaron y otros confirmaron la posibilidad de ser feliz cuando Chile vivía una crisis económica y política sin precedentes. Cuando vivía también una emergencia cultural e intelectual sin precedentes tampoco. Inflación galopante, desabastecimientos, pero también el cine de Raúl Ruiz y Miguel Littin, la música de los Quilapayún, Víctor Jara, los afiches del Mono González, los murales de Matta, y el litro de leche para cada chileno y el edificio de la Unctad (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) que obreros voluntarios construyeron sin recibir más sueldo que la alegría de estar juntos. Edificio que, bombardeada La Moneda, se hizo llamar Diego Portales, y fue la sede central de la Junta de Gobierno.
Así, “Fui feliz en la UP” restituye una parte más íntima de la experiencia de este inédito ejercicio de socialismo en democracia que no pueden expresar las cifras y los datos altamente contradictorios de estos años. Si esta fecha aún divide y aún galvaniza es por eso, porque la subjetividad de quienes lo vivieron y de quienes heredaron esa vivencia es absolutamente polar y está sustentada no en los datos, sino en la felicidad y la desgracia, en el amor y en el horror.
Para mi padre y mi madre, como para mis abuelos, y la mayoría de mis tíos, los tres años de la UP (1970-1973) fueron los más felices de sus vidas. Aunque tenía tres años cuando llegó el golpe, para mí los de la UP también fueron los años más felices de mi vida. Diría más: son oficialmente los únicos años plenamente felices de mi vida. Para ser más preciso: cualquier felicidad completa y total, cualquier inocencia también completa y total terminó en septiembre del 1973 cuando la policía y algunos agentes de civil entraron a buscar a mi madre y se la llevaron a interrogar una noche que fue el comienzo de muchas otras, en el exilio primero, y luego de vuelta en Chile, en las protestas que buscaban acabar con la dictadura.
He contado esta historia muchas veces, tantas veces que creo que es la única historia que he contado alguna vez. Quizá sea la única historia que pueda contar nunca. Sin embargo, como sucede con el Pierre Menard de Borges, cada vez que la cuento es otra historia. Así, esa felicidad en la UP, esa felicidad de la que no puedo dudar porque dudaría de la posibilidad de la felicidad misma para mí, tiene otro sentido completamente distinto que el que tenía hace diez años, porque, en medio, el estallido social y el plebiscito y la Convención Constitucional del 2022 me han hecho dudar justamente de la naturaleza de la felicidad de esos tres años felices, previos a todo en mi vida.
Mis padres estaban casados, eran jóvenes, guapos, tenían dos hijos y todos los querían. Iban a fiestas con Joan Manuel Serrat y a pasar alguna tarde en el cerro Castillo con Allende que era íntimo amigo de mis abuelos. Estos se preparaban para ser embajadores en París cuando les tocó ser exiliados en la misma ciudad. Mi tía acababa de tener un hijo del líder de la guerrilla local, Miguel Enríquez. Repito de memoria una historia mil veces contada, aunque ahora sé también la que no se cuenta. Mi madre ya dudaba de seguir con mi padre al que le habían llegado varios ultimátums matrimoniales. Mi padre que era demasiado moderado para su partido y sufría tratando de explicarse ante la dirección de este (donde estaba su propio padre). Y había racionamiento, tomas y asonadas militares. Y Valparaíso, donde vivíamos, era el lugar donde se preparaba el golpe del que mi padre recibió de un alumno de derecha el aviso:
–¿Ves esos barcos? –le dijo, mostrándole uno de la marina norteamericana–. No digas que no te avisé.
Eso, todo eso quiebra la idea de felicidad en que necesito creer ahora. Eso, todo eso y algo que ya no sé de oídas, sino que he vivido, íntima e históricamente estos últimos diez años. Una experiencia concreta y real que corrompe en su centro ese núcleo de felicidad inicial sobre la que he construido mi vida.
¿Por dónde empiezo? ¿Por Víctor Jara, por Violeta Parra, o por Nicanor Parra?
Da lo mismo por dónde empiece, sé hacia dónde termino. Empiezo al azar por Víctor Jara. Víctor Jara que escribió “El derecho de vivir en paz”, canción en que por primera vez mezcla rock con neofolclor (con la nada pequeña ayuda del grupo de rock los Blops). Una de las canciones y uno de los cantantes favorito de mi madre. Una canción que siempre tuvo su ambigüedad, ya que canta a la paz alabando el vencedor de tres guerras, “el poeta Ho Chi Minh”. La canción adquirió otra capa de ambigüedad más al convertirse en uno de los pocos himnos unánimes del estallido social de 2019. Estallido social que, para muchos líderes simbólicos de mi infancia, incluidos los Quilapayún y los Inti-Illimani o Patricio Guzmán, se vivió como una venganza de la UP, el retorno de su elemento más olvidado y esencial: su contenido hondamente popular.
El contenido popular de la UP fue severamente combatido por la dictadura que entre otras cosas construyó verdaderos Sowetos de marginalidad en los extrarradios de las ciudades que han sido el paraíso del narco, que junto a feministas, luchadores sociales, enfermos terminales, ecologistas radicales y barristas de futbol tomaron las calles durante los últimos meses de 2019 y quemaron iglesias, hoteles y cualquier edificio que les pareciera más o menos antiguo, y dos veces el Museo Violeta Parra, dejando sus tapices, sus guitarras, sus poemas en un estado de desprotección que no habían vivido desde que la dictadura quiso borrar todo rastro de su legado.
La Unidad Popular nunca alcanzó los grados de violencia y anomia del estallido y es quizás lo que permitió que mi padre, profundamente reformista y socialdemócrata, no viera empañada, por las especulaciones de la izquierda más radical, su felicidad de entonces. La Unidad Popular hizo política la rabia, que es lo contrario justamente de lo que pretendía el estallido social, enemigo de los liderazgos y los programas y amante de las convulsiones fotogénicas. Por eso mismo todavía no entiendo cómo quienes vivieron la UP no notaron la diferencia y se lanzaron de manera acrítica a cantar “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara sin entender que lo que estábamos perpetrando era una declaración de guerra no contra un gobierno de derecha, el de Piñera, sino contra el derecho mismo; no contra los políticos sino contra la política; no contra la fuerza sino contra la razón.
No obstante, explica esa ceguera el hecho de que muchos de los discursos del estallido sí eran propios de quienes rodeaban a la UP. Si el contenido no era el mismo, lo era al menos el tono. De alguna manera mi padre debió pensar para aguantar feliz esa altisonancia, como todos pensaban, que esto no era del todo en serio. Que no habría revolución, por cierto, porque nadie se estaba armando seriamente para ella, y que de haber golpe de Estado –los militares se estaban armando seriamente para ello– este no sería el comienzo de una dictadura larga, cruel y eficiente que quebraría su vida en dos para siempre.
Nicanor Parra tampoco sabía que la dictadura sería en serio, pero pensaba que la revolución era de verdad y sufría de la inflación sin fin del discurso de la izquierda. Conocía su sectarismo, que había experimentado en carne propia en Cuba y antes en la URSS. En la Unidad Popular se sentía solo, incomprendido y aislado en medio de la felicidad incuestionable de la mayoría de sus amigos.
Muchas veces en medio del estallido pensé en la soledad de Nicanor Parra. Una sensación que se prolongó después de que un acuerdo político consiguiera apoyo para redactar una nueva Constitución a través de una Convención Constitucional, en donde todas las ideas peregrinas, extremas o simplemente universitarias que rodeaban el estallido se hicieran leyes y ruidos, y ritos y peleas de sordo. También en medio de la refriega que acompañó a la redacción del documento pensé en la felicidad de mis padres esos tres años de la UP. Porque ¿se puede ser feliz cuando uno sabe que todo va a terminar mal? Pero, al mismo tiempo, ¿podía, sin quebrar la felicidad de la que nací, oponerme a una Constitución que quería reemplazar a la Constitución de Pinochet, la de 1980?
La Constitución de 1980 tenía el defecto de querer refundar el país. Tenía el defecto adicional de querer hacerlo encima de los cadáveres y el dolor de la mitad de los chilenos. El proyecto que una mayoría arrolladora rechazó en septiembre de 2022 no se alimentaba de la sangre de nadie, pero también quería refundar el país. Por eso perdió, y me alegro de que así fuera. Era un proyecto de Constitución posmoderno, es decir antimoderno, y en ese sentido se oponía tanto a la dictadura como a la UP, las dos alimentadas en el mundo kantiano que los constituyentes querían dar por acabado. Pero Allende, que celebramos ahora como un héroe de la continuidad democrática, ¿no quería también refundar el país? ¿No era parte de la felicidad de mi padre esa posibilidad infinita, la de poder, desde su dislexia y su terror a las monjas, volver a fundar un país mejor que ese donde crecieron raros y torpes? ¿Qué hay más feliz que eso que cruzar por calles que no conoces con hombres y mujeres que no se conocen, pero saben que son tus hermanos, porque ellos también pueden empezar un país desde cero? O al menos continuar con ese gran proyecto de justicia y hermandad que sacó del campo y el silencio a Víctor Jara, Violeta Parra, Nicanor Parra, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. La voz de los que nadie oyó antes que hablan con una claridad, con una imaginación, con una sed, con un hambre que nadie conoció antes tampoco.
¿Se puede ser feliz fuera de esa marcha infinita? O, más allá de toda grandilocuencia, ¿habría sido feliz en la UP? ¿Habría compartido la felicidad que me hizo nacer, esa que da sentido al dolor o la incerteza que lo siguió y que nace justamente de la idea de que todo puede y debe cambiar? ¿Sería posible cualquier proyecto socialdemócrata en Chile sin la reforma agraria y la nacionalización del cobre? ¿Son posibles las imprescindibles reformas en América Latina sin el perfume al menos de la revolución?
Todas las preguntas que se pueden resumir en la siguiente: ¿Se puede ser feliz mientras tu mundo, el que odias y el que quieres, el único que conoces, se quema? Si se cree que otro mundo mejor reemplazará a este se puede contemplar el incendio de tu mundo con cierta felicidad. Pero no tengo el privilegio de ese sueño. No tengo el privilegio de ningún sueño porque lo que hizo el golpe de Estado de 1973 es dejarme despierto para siempre.
De no saber que lo que seguía a Allende era Pinochet y el dolor y la sombra quizás hubiese sido feliz yo también. De no saber que lo que sigue a Felipe González es Pablo Iglesias y lo que sigue a Andrés Pérez es Chávez, que lo que sigue a Lagos es Boric, quizás hubiese sido feliz yo también. Quizás de haber pensado que las canciones eran canciones y los poemas, poemas y solo eso, habría sido feliz yo también. Pero sé. Desde los tres años sé y saber las consecuencias de las inconsecuencias es lo que me hace la persona que soy.
Sé más cosas ahora que las que sabía hace diez años para los cuarenta años del golpe, cosas que no quería saber, cosas que suponía y ahora vi y experimenté en carne propia. Sé, y lo anota mejor que nadie el escritor Roberto Brodsky, que, ante la violencia irracional y despolitizada de octubre de 2019, la izquierda de Allende no se comporta tan distinto, como lo pudiéramos haber esperado, a la derecha. Con la diferencia de que la derecha de Pinochet supo ganar y la izquierda chilena todavía no sabe. ¿Pero cuánto de la superioridad moral de haber sido las víctimas y no los victimarios estriba quizás en esa incapacidad de ganar y no en la de no vengarse? ¿No es eso lo que hizo grande a Allende, que se negó a tomar el poder y ser Chávez o Perón u Ortega? Pero no tener el poder suficiente para hacer lo que prometía es también lo que truncó para siempre su proyecto y mi vida y las de mis padres y dejó que una contrarrevolución capitalista reaganiana se instalara en su lugar.
¿Debemos aceptar entonces que la izquierda solo puede ser plenamente democrática si pierde? ¿En qué sentido perder nos hace superior moralmente? Estas viejas preguntas se suman a nuevas certezas, la de ver al pueblo por el que se mató Allende cada día más aislado, acallado, avergonzado, reemplazada su voz por la jerga de los universitarios y sus diálogos de sordos. Las grandes alamedas se han abierto varias veces, pero por ellas no ha caminado el hombre libre sino uno cada vez más preso del ritmo de las redes sociales, de su odio, de su rabia, de su simple descontrol. Más desvinculado que nunca del centro de la ciudad. Víctimas de las deficiencias de un Estado que reemplaza el narco y sus entierros con fuegos artificiales que iluminan las noches del sur de la ciudad. Sé, sobre todo, que eso que mis padres llaman felicidad se llama inocencia, y que cuando esta se prolonga demasiado es tarde o temprano un crimen como cualquier otro.
Debo rendirme a la evidencia de que no, no habría sido feliz en la UP, aunque seguro habría gozado esa inocencia perfecta de los niños que fuimos todos entonces. El niño que tiene el permiso para pensar que no existen del todo los otros. Es eso lo que esta conmemoración de los cincuenta años ha traído sobre la mesa, una sociedad donde la existencia del otro, del otro político, del otro social, del otro religioso, es cada vez menos aceptada, en que es cada vez más denostada. En ese clima incluso el quiebre de 1973 puede ser vivido con nostalgia porque es un quiebre ideológico, porque es un quiebre que se escribe y que se entiende, es un retorno al mundo bipolar que se añora ante un mundo fraccionado al infinito.
La nostalgia de un dolor que nos limpiaba, de un horror que nos explicaba. El “Nunca más”, que fue el lema que guio la búsqueda de justicia y memoria en Chile por estos últimos cincuenta años, es hoy un lema doblemente vacío. Porque es evidente que no habrá “nunca más” revolución con empanada y vino tinto, ni habrá “nunca más” una revolución de ningún tipo. Tan evidente como que no habrá “nunca más”, o no próximamente, en América Latina golpes militares animados por la doctrina de seguridad nacional. Porque tampoco “nunca más” Nixon y Kissinger liderarán esta parte del mundo, ni “nunca más” Fidel visitará Chile por dos imprudentes semanas.
Pero si el “nunca más” tiene que ver con el quiebre de las instituciones de la democracia representativa y el uso de la violencia para conseguir esos fines, ni la nueva derecha republicana ni el Partido Comunista pueden afirmar lealmente que no lo intentarán. Estas dos fuerzas se negaron por lo demás a firmar el acuerdo de todas las fuerzas políticas para encauzar de modo constitucional la crisis del estallido en 2019. Las dos fuerzas han intentado en torno a las conmemoraciones de los cincuenta años hacer visible su apuesta a “quién da más” y quién entrega menos. Los dos han jugado a la división y el choque, los republicanos declarando sin demasiado eufemismo su nostalgia por Pinochet y los comunistas dejando la prohibición explícita de cuestionar a la Unidad Popular y de explicar el golpe militar, pidiendo la cabeza de Patricio Fernández a cambio de participar de los actos conmemorativos.
La historia no se repite ni como comedia ni como tragedia, como quería creer Marx, sino que sobre los mismos temas va tejiendo variaciones. La idea de una dictadura como la que quebró mi infancia en dos es casi imposible hoy en día, pero la idea de una democracia que iba perfeccionando sus reglas hasta llegar a ser casi completa, como la que viví en mi edad adulta, también es improbable. Mis hijas perderán, de modos que no quiero imaginar, la parte de inocencia que les lego. Solo espero que tengan la fuerza de comprender ese quiebre inevitable y seguir amando a los suyos como me vi forzado a hacer. La inocencia es un lujo que nadie puede darse, solo espero que el golpe en que la pierdan no sea de Estado. ~
(Santiago, 1970) es un escritor y periodista chileno. Locutor de radio y director del "Instituto de estudios humoristico" de la Universidad Diego Portales.