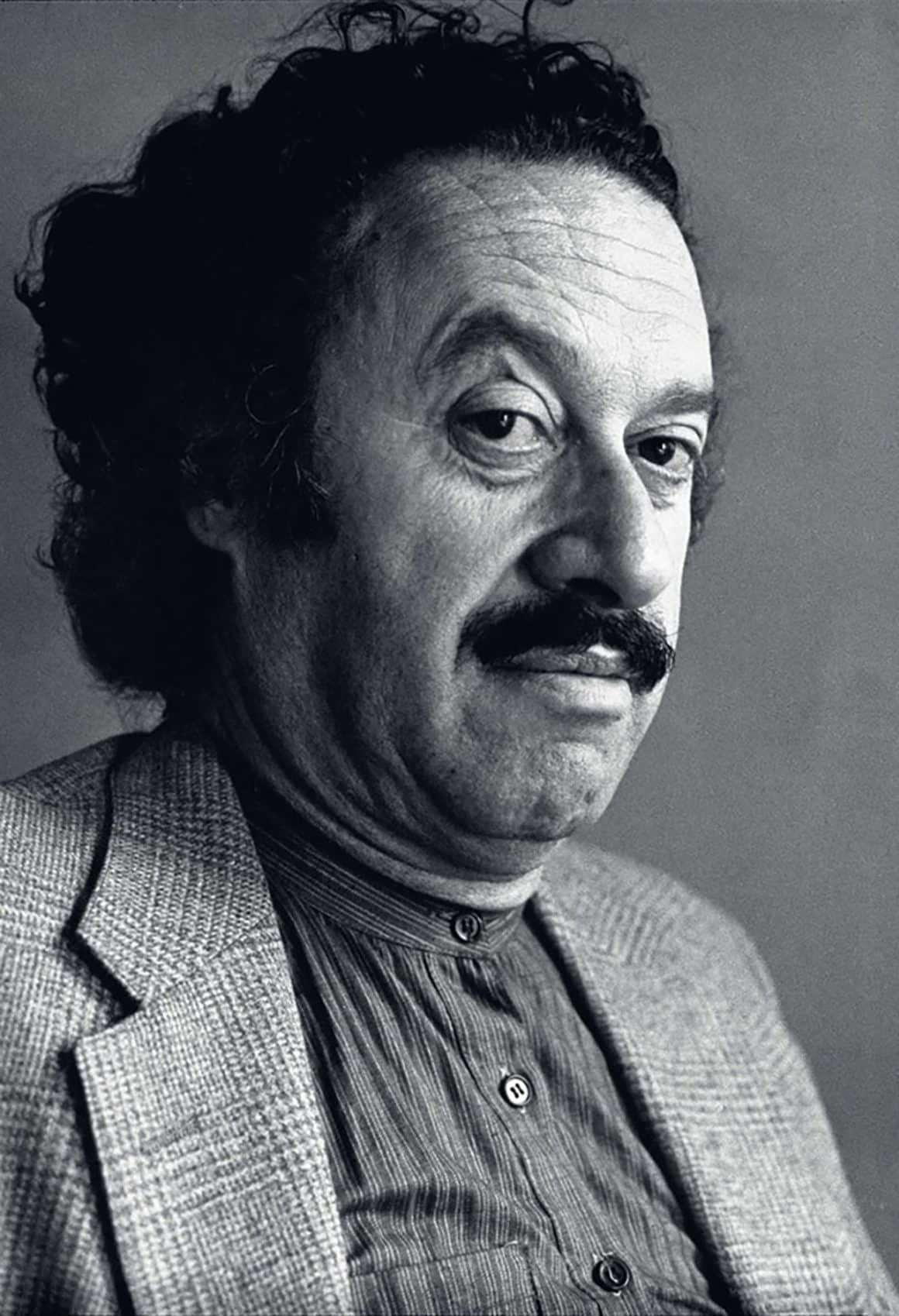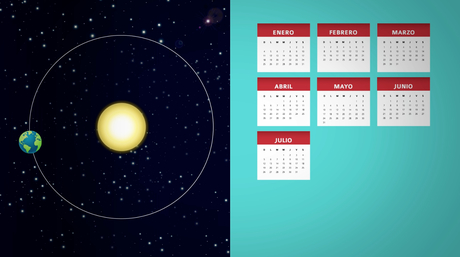Escena uno
Era un mundo raro. Sin duda menos impredecible, pero sí mucho más raro que el actual. Al cierre de su libro Fantasmas literarios. Una convocación (2005) –en el último párrafo de la última página del último capítulo de sus memorias sobre la generación del 50 en Chile, como si buscara dejar una flor de espinas a los pies de la tumba de Enrique Lihn y de toda una época– el escritor chileno Hernán Valdés narra su encuentro con el poeta chileno en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Es sábado y el toque de queda ha sido levantado por unas pocas horas para que la gente pueda desplazarse por la ciudad, volver a sus casas, buscar una embajada, ocultar o quemar material sospechoso de simpatía con los partidos de izquierda o el gobierno del presidente Allende que se ha suicidado en el palacio de La Moneda. Hay que rendirse, en suma, y Valdés llega a la Librería Universitaria buscando despejar el sentido de culpabilidad que reina en el ambiente: “Uno no se atreve a saludar o a responder abiertamente. Unas señas faciales, un alzamiento de cabeza sustituyen los gestos normales. En el fondo veo a Enrique (Lihn), frente a una estantería. Su silueta es inconfundible, el pelo crespo, la cabeza siempre algo ladeada. Me pongo a su lado, cojo un libro y aparento examinarlo, como hace él con el suyo. Al hablar nos dirigimos a nuestras respectivas páginas.”
Parece una escena sacada de una película de espionaje, escribe Valdés, y allí mismo deciden encontrarse en el café de la esquina. Salen separados para no despertar sospechas. El intercambio no puede extenderse por más de unos cuantos minutos. “No te encuentro la menor pinta de héroe”, dice Lihn cuando Valdés le plantea la urgencia de denunciar lo que está sucediendo. “Ni a ti de indiferente”, replica el narrador. Y luego viene lo que será la involuntaria demarcación del programa de trabajo que le espera a Enrique Lihn para los próximos años en un Chile por completo diferente al conocido hasta entonces: “Cuando queríamos hacer algo, nos ignoraron –le comenta a Valdés, en referencia explícita a la marginación que recayera sobre él en los círculos intelectuales a partir de la defensa que hiciera del poeta cubano Heberto Padilla encarcelado por la revolución–. Ahora, los ayer poderosos y hoy perseguidos, seguramente esperan que cantemos sus glorias y condenemos su caída. La condena del agresor no implica necesariamente el elogio de la víctima. Hay que ocuparse de lo que uno es o pretende ser”, lo exhorta Lihn.
Ambos, Valdés y Lihn, habían marchado juntos por la Alameda el día de la victoria presidencial de Allende el 4 de septiembre de 1970, y ahora, tres años más tarde, aquella celebración se tornaba en despedida. Miran la hora, se incorporan y salen del cafetín en busca de transporte. “Allí viene su bus, atestado de pasajeros”, escribe Valdés en las líneas finales de su libro. “Empujando a los otros, Enrique logra aferrarse a la manija. Cuando el vehículo ya está en marcha, ‘¿adónde vas?’, le grito. ‘¡Al infierno!’, me grita a su vez, haciendo corneta con su mano libre.”
Allí termina el relato de Valdés, con Lihn colgado de una micro de transporte urbano atestada de gente, una mano aferrada a la manija del bus y la otra mano libre, más libre que ninguna otra parte del cuerpo que empuja a los demás para hacerse un espacio entre otros cuerpos comprimidos y asustados. La mano libre de Lihn se ahueca sobre la boca y se abre convertida en una corneta que anuncia a los gritos su destino en el infierno. La imagen es demasiado exacta para no ver en ella una prefiguración del habla paródica que Lihn se apronta a desplegar por esas mismas calles que lo alejan del día de ayer. Atrás queda el poeta reconocido nacional e internacionalmente con un puñado de libros que han hecho de él un autor imprescindible en el panorama continental: La pieza oscura (1963), Poesía de paso (1966) y La musiquilla de las pobres esferas (1969) serán conservados a justo título en la testera de los anaqueles de la generación del 50 a la espera de un tiempo mejor. Por ahora, la corneta de su mano abierta será su nuevo instrumento para hacerse oír.
Escena dos
Neruda ha muerto, no se sabe si envenenado o por una agudización de su cáncer prostático. Nicanor Parra se deja querer por las nuevas autoridades militares y transitoriamente acepta la dirección del Departamento de Física en la Universidad de Chile, a la cual renunciará al cabo de un mes. Una gran mayoría de amigos, poetas y escritores, parten al exilio. Algunos son detenidos en los campos de concentración, como el caso del mismo Hernán Valdés.
Entretanto, Lihn desespera en el anonimato y la falta de recursos: tiene una hija adolescente que cuidar, dos matrimonios rotos en los trayectos de un país a otro, y una maleta a sus pies con manuscritos que no sabe bien dónde poner. En Santiago, su nueva pareja, la ensayista Adriana Valdés, se hace cómplice de su situación y es testigo de los constantes cambios de residencia que ilustran la desinstalación en la que vive y trabaja. El poeta de los pelos en la sopa, que al regresar de Cuba en 1968 ha dicho no comprender “una escritura que no acompañe al individuo de situación en situación”, descubre de pronto que podría quedar calvo bajo las garras de la Junta Militar. Pero ya no parece posible ni deseable irse definitivamente de Chile. Menos aún entrar: las puertas se han cerrado a cal y canto, su generación poética ha sido diezmada, no hay editoriales donde publicar ni espacios a los cuales recurrir. Su única tierra firme es el precario puesto de profesor en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, una posición que detenta desde 1972 gracias a los buenos oficios de su amigo Cristián Huneeus.
El resto será, en el mejor sentido de la palabra, pura literatura.
Desde el comienzo, para Lihn el problema será cómo verbalizar un discurso que está prohibido. Aun enfrentado a las pésimas condiciones que impone la nueva situación, Lihn se da maña para escribir y publicar en Barcelona Por fuerza mayor (1975), un conjunto de sonetos que dan señales de vida en el naufragio, y al que seguirá dos años más tarde París, situación irregular (1977), un poliforme conjunto de poemas emergido al paso de una breve estancia en Francia que lo devuelve rápidamente a Chile. Y es que, como ha escrito prematuramente en un verso célebre, nada es bastante real para un fantasma, ni aun la Ciudad Luz que le hace sombra. Menos todavía el meteco hispanoamericano que busca compensación a su empobrecida condición cultural en el mejor de los mundos posibles, una figura central de la crítica lihneana a los modelos hegemónicos. “El meteco de toda especie es el bárbaro o el extranjero que se queda con un palmo de narices cuando llega a Atenas. Se cuelga del último carro del tren: llega atrasado a la historia de los países modelos y la repite en el propio, falsificando de este modo lo propio y lo ajeno –dirá Lihn en sus Conversaciones con Pedro Lastra (1980)–. El meteco es el falsificador al cuadrado.”
A partir de esta premisa, pero invertida a modo de provocación, es decir haciendo del falsificador un héroe decadentista y charlatán, Lihn se vuelca puertas adentro para escribir lo que llamará más tarde “la utopía de un texto inhabitable”, en una escena de encierro y respiración artificial de la cual saldrán dos novelas de evidente tono paródico: La orquesta de cristal (1976) y El arte de la palabra (1980), ambas trabajadas a lo largo de los años 1975-1978. En ellas, el autor apuesta por un declarado antirrealismo, sin concesiones a la verosimilitud, y con todos los radares alertas a los deslices miméticos de la escritura. Saludadas como parábolas de lo que se calla cuando se calla bajo un régimen de terror, ambas novelas despliegan textos angustiosos y angustiantes de una sociedad corroída por el signo dictatorial y las enfermedades de la palabra, como apunta Rodrigo Cánovas, uno de los primeros en ocuparse de este discurso paranoico y a la vez vacío que da cuenta de las prohibiciones del lenguaje. Estamos contaminados de aquello que rechazamos, dirá Lihn en defensa propia cuando se le acuse de hermetismo. En condiciones de excepción, lo importante para él será “raspar la olla” de la escritura en sus alcances textuales más que fomentar un vanguardismo exclusivo en sus ambiciones públicas. Lo que busca Lihn es forzar hasta el límite la cháchara literaria de Gerardo de Pompier, personaje central no solo de El arte de la palabra sino también epítome del fantasma que lo ronda, y hacerlo a través de un discurso del todo inaccesible para el poder e inmanejable por la autoridad. La verdadera resistencia artística a la retórica de la dictadura comienza allí, se diría, en la liquidación de toda presunción, incluida la propia.
Escena tres
Que hablen las máscaras, proclama Lihn, interviniendo de manera decisiva en la discusión al interior del campo cultural que comienza a florecer tras cuatro años de terror. Dividido entre quienes buscan un horizonte de recuperación nacional y los que se ven a sí mismos encarnando un corte radical de acciones de avanzada, la propuesta de Lihn trae de vuelta la saludable carcajada que le falta a la primera y la carga paródica de la que carece por completo la segunda.
Es el día 28 de diciembre de 1977 en horas de la tarde, y mientras el poeta maquilla su rostro con unos enormes bigotes estilo Belle Époque, su selecta audiencia reunida en el salón del Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura observa con atención la progresiva transfiguración de Enrique Lihn en la máscara de Gerardo de Pompier, quien en un acto arrojadizo ha decidido pasar de las palabras escritas a una existencia real, “actuando desde el escenario como un fantasma, pues, de carne y hueso”. Detrás, colgado sobre la pared, un enorme afiche de autor y personaje fundidos en un solo retrato aclara de qué se trata todo este ruido: Lihn & Pompier eneldíadelosinocentes (sic) se anuncia con grandes caracteres sobre el sombrero señorial de un ser hermafrodita, de labios pintados y lengua viperina, con rímel en las cejas y el ancho bigote que ahora cubre el rostro de Lihn en el escenario.
La performance es el teatro de los pintores, como bien apunta Susan Sontag en Contra la interpretación (1966), y apela a lo hermoso de lo horrible, a la yuxtaposición de elementos y a la gratuidad de sus conexiones. Así es como también Pompier se adueña de la palabra ese Día de los Inocentes, entregado a una recitación esperpéntica y contradictoria entre las risas de un público cómplice. Todos los que han llegado hasta allí son parte de una tribu confabulada que descifra al instante los signos en rotación; cada uno de ellos entiende de inmediato que el verbo de Pompier es la personificación de la sociosis persecutoria en la que viven, asediados por los mensajes edificantes de la televisión y los diarios, urgidos al silencio en el trabajo y en la escuela, advertidos de día por los bandos militares y recluidos de noche por el toque de queda; en suma, conscientes de la angustia de recubrir y disfrazar a cada instante y en público lo que se piensa en privado, “de la incoherencia como forma de vida social”, apuntará Lihn, para quien Pompier es manifiestamente “el discurso del poder menos el poder y más el esfuerzo por halagarlo”, según la precisa definición que ofrece en sus Conversaciones con Pedro Lastra. “Pompier hace la prosopopeya de un discurso ya prosopopéyico. Es la retorización de la retórica”, dirá, significando con ello que autor y personaje son una misma máscara, un mismo objeto parlante donde se representa “la inautenticidad congénita de la palabra literaria” en tiempos de violencia estatal e impunidad jurídica.
Sin exagerar la nota, es posible aventurar que la performance Lihn&Pompier acaba con el fantasma de la pieza oscura para el cual nada era suficientemente real, al mismo tiempo que opera una transfiguración del autor en una máscara sin unicidad ni estabilidad discursiva posible. Si Pompier se destruye en la pulsión de muerte que lo saca de la página, cediendo al deseo de convertirse en un ser distinto al de su fantasmagoría verbal, el promotor de semejante inversión escénica sabe que ha cometido un crimen perfecto contra su criatura, dando origen a un sujeto literario monstruoso. Para Lihn, el monstruo es “un representante utópico y feliz de la literatura”, como dirá en la famosa entrevista secreta (porque fue guardada durante cuarenta años, hasta publicarse en forma de libro en 2019 bajo el título Enrique Lihn en la cornisa) con la periodista Claudia Donoso. “La literatura es un acto de apelación, pero ese sujeto monstruoso prescinde de esa apelación y del lector, y así también del juicio. Esto hace que la literatura se transforme en una cuestión para sí misma, consigo misma y en sí misma. Esa literatura llega al fondo de lo que es.”
Las luces de la performance se van a negro y, en las nuevas condiciones, no queda otra opción que tirar la casa por la ventana. Corre el año 1981, y Lihn raspa la olla con sus Derechos de autor, especie de autoenciclopedia ilegible por monstruosa, un libro no libro hecho de fotocopias y anillados que imprime en offset al modo de un bricoleur salvaje. Es el último acto de una demolición convenida. El sujeto poético asume de buena gana la descomposición del discurso literario y cede su lugar a la máscara y el carnaval en los proyectos futuros, los wild projects, como los llamará Christopher Travis en su libro Resisting alienation. The literary works of Enrique Lihn (no traducido al castellano), y que llenarán de goce y escándalo sus intervenciones callejeras.
Por cierto, Lihn seguirá escribiendo y publicando parte de la mejor poesía del periodo, con libros plenos de autoironía y bañados de un aura dramática, como A partir de Manhattan (1979), Al bello aparecer de este lucero (1983), y su adiós definitivo en Diario de muerte (1989), con versos que escribirá en su lecho agónico con un lápiz de tinta negra amarrado a aquella mano libre con la que había anunciado su destino en 1973. El plato fuerte, sin embargo, está en otra parte. “Entre el Vate y el combate, Lihn escoge el combate”, escribe Filebo, apodo del escritor Luis Sánchez Latorre en referencia a su última década de vida.
Sin saber al principio cómo ni exactamente con quiénes, Enrique Lihn sale a la calle, se enamora, convoca a los jóvenes, protagoniza peleas con los críticos oficiales, escribe notas de arte, dibuja cómics, filma películas, escribe obras de teatro y se para en pleno centro de Santiago con una corneta manufacturada que hace las veces de megáfono para leer en voz alta los poemas de El Paseo Ahumada con los que envenena las aguas del milagro neoliberal chileno. Una mítica fotografía de Inés Paulino lo muestra haciendo alarde de su histrionismo, el pelo revuelto y la corneta de cartón dirigida hacia un público de paso que no sabe bien si aplaudir, reírse o correr ante los policías que llegan al lugar y se llevan a Lihn detenido por un par de horas.
Dar cuenta de cada uno de esos “proyectos locos” del último Lihn sería materia de todo un libro que le haga justicia. Con la salud quebrantada pero animado de un prestigio creciente y una actividad contracultural incesante en todos los géneros a su alcance, Lihn ya es para entonces el involuntario legislador anómico del campo cultural, un nomoteta lúcido y desaliñado al que todos respetan y quieren sin saber exactamente lo que ha hecho por ellos y la autonomía del arte en tiempos de oscuridad. Unos considerarán esa producción bajo un aspecto magazinesco y de escaso valor autoral; para otros, los más jóvenes, será la piedra de Rosetta de un oficio y de una ética ejemplar de cómo, aun en tiempos ominosos, Lihn ejerció la poesía y la literatura sin visitar la casa del verdugo, como dice en su memorable poema “Porque escribí”, ni se dejó llevar por el amor a Dios, ni aceptó que los hombres fueran dioses, ni se hizo desear como escribiente, ni la pobreza le pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni se lavó ni se ensució las manos, ni fueron vírgenes sus mejores amigas, ni tuvo como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quiso desbaratar a su enemigo. Porque escribió, dice, el infierno le supo a sal:
Pero escribí y me muero por mi cuenta,
porque escribí, porque escribí estoy vivo. ~
(Santiago de Chile, 1957) es escritor, profesor universitario y autor de artículos de opinión. Últimos días (Rialta Ediciones, 2017) es uno de sus libros más recientes.