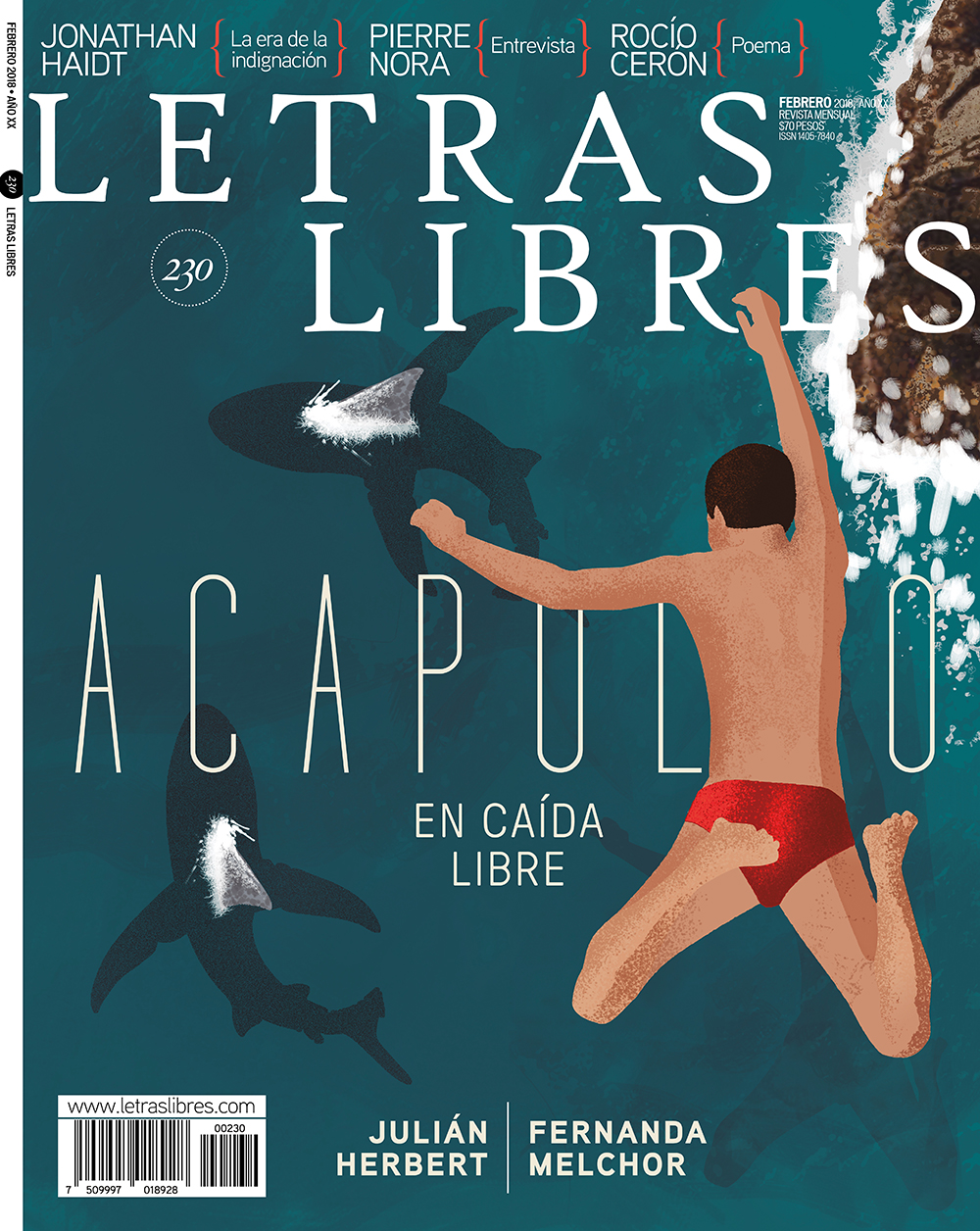La Ciudad de México en el arte, travesía de ocho siglos es la exposición de reapertura del Museo de la Ciudad de México, luego de pasar seis meses en remodelación. Es una muestra ambiciosa, llena de piezas ya conocidas del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Arte, el de Antropología, la colección Banamex y otros acervos. Sí, están ahí las ilustraciones de Pedro Gualdi que hemos visto en cualquier grupo nostálgico de Facebook, pero entre las más de quinientas piezas hay algunas sorprendentes y menos manidas; entre ellas, el interesante facsímil de un plano del Valle de México, fechado en 1763, a cargo de Ildefonso de Iniesta Bejarano, uno de los más afamados arquitectos y urbanistas que tuvo la etapa final del llamado barroco novohispano. El placer de ver reunidas esta y las demás obras bien vale la visita. Eso sí, la coherencia entre ellas y el discurso museográfico los tendrá que aportar el espectador.
El título de la exhibición prometía un relato temporal distinto al que estamos acostumbrados. Quizás a través del arte se escogería algún conjunto de temas o asuntos sobre la capital, a los que les seguiríamos la pista en cada sala, escapando sutilmente de la segmentación rígida de la historia (prehispánico, colonial, México independiente y México posrevolucionario). No fue así. Se nos ofrece más de lo mismo, otra vez. No hay una línea que se sostenga a lo largo de la muestra, más allá de la manida cronología que agrupa en los mismos cajones el pasado de nuestro país –pero ¿qué no la exposición se trataba de la ciudad?–. La organización curatorial tuvo, en efecto, un grupo de personas responsables para cada época; el recorrido completo hace pensar que los equipos no se comunicaron entre sí.
La sala que muestra objetos provenientes del Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, no deja impresión alguna sobre la manera mexica de pensar y representar a México-Tenochtitlán. Las cédulas informativas se limitan a señalar el carácter religioso de esta sociedad, y alguna nos vuelve a recordar que la exposición en realidad debió haber hablado sobre la ciudad. “Ocho siglos”, afirma el título de una muestra que falla en insinuar siquiera una distinción entre los siglos xiv y xv en el Valle de México. Tampoco se menciona la relación y diferenciación entre Tenochtitlán y Tlatelolco como centralidades urbanas; el sometimiento de los pueblos de la cuenca; la organización del espacio en calzadas, chinampas, centros ceremoniales; las grandes obras de infraestructura hidráulica en Texcoco; el papel de Chapultepec. Nos quedamos con representaciones de dioses y un intento por hablar de la vida cotidiana a través de ellos.
El paso al periodo colonial es, por su parte, incómodo. Salimos de Tenochtitlán para toparnos con una sala intermedia donde solo se exponen obras europeas de los siglos xv y xvi, provenientes del Museo de San Carlos; están ahí para cumplir con el lugar común de retratar “el encuentro de dos cosmovisiones”. La gran ausente es, una vez más, la Ciudad de México. En las salas de la etapa virreinal sí encontramos, aunque de forma inconsistente, una mayor preocupación al respecto. Los temas, sin embargo, se desarrollan de manera inconexa: una mención a Tacuba; el retrato de todos los virreyes; planos, mapas y la representación de espacios, incluyendo un penoso facsímil de la plaza mayor de Villalpando. De nuevo se pierde el foco en la ciudad, en esta ocasión por el interés de hablar de la sociedad novohispana.
La misma tónica de inconsistencias, chispazos que no terminan de encender y lo que acaba por sentirse como un exceso de obras ocurre en las salas dedicadas al siglo XIX, pues reúnen un poco de todo y de nada: procesos políticos, vida cotidiana, representaciones de la ciudad, propaganda…
Quizás a ello se deba que los siglos XX y XXI (la curaduría no marca una distinción entre ellos) sean lo mejor de la exposición. No obstante, en este punto del recorrido es aconsejable dejar de leer las cédulas informativas: está claro que este par de salas no responde a lo que ellas dicen, pues el curador Luis Rius logró imponer su propio discurso, centrado en las representaciones artísticas de la experiencia de la capital. Sin los referentes típicos de la historia política y viniendo de las salas anteriores, el final de la muestra podría parecer aún más caótico, sin embargo, es aquí donde se vuelve coherente y en verdad asombrosa. Vemos a la urbe en crecimiento explosivo gracias a las composiciones fotográficas de Lola Álvarez Bravo; sentimos su pulso en la Estación La Raza, pintada por Susana Campos; nos reflejamos en una manifestación masiva en el Ángel, representada por Eric Pérez bajo el título La patria. Ya no importan las cronologías, la vida cotidiana ni las maneras culturales de la época; importa, al fin, la ciudad.
Insisto: a pesar de la ausencia de hilos conductores, la exposición es valiosa porque sus piezas lo son. Lamento, en cambio, la oportunidad que perdió el museo de convertirse en el epicentro para la reflexión sobre la ciudad que somos, la forma en la que nos representamos, lo que patrimonializamos y lo que olvidamos, los problemas que tenemos y los debates para resolverlos. El subyacente y verdadero discurso institucional presume la gran capacidad de este museo para negociar con diferentes instituciones y personas, y para brindar una exhibición colosal e incluso abrumadora, capaz de competir –pensará el gobierno local– con cualquier institución museística. Las demás consideraciones se sienten secundarias.
A falta de una buena colección propia, el Museo de la Ciudad de México podría ser un actor clave en la producción y coordinación de un pensamiento y una reflexión colectiva sobre la urbe. Y aunque ha tenido grandes momentos de ello –como cuando montó una exposición de los proyectos de rehabilitación del barrio de La Merced, la vez que participó de manera activa en el festival Mextrópoli o cuando organizó otras muestras en verdad centradas en asuntos de la Ciudad de México–, en general, este museo no consigue ser más que un salón de eventos del gobierno capitalino. La remodelación de su sede suponía también una oportunidad para renovarse como institución. Ojalá, derivado del músculo mostrado, comience un proceso de definición del Museo de la Ciudad de México como un activo cerebro de lo que somos. ~
estudia el doctorado en ciencias sociales en El Colegio de México, donde desarrolla un proyecto sobre la relación entre el espacio urbano y la diversidad sexual en la Zona Rosa.