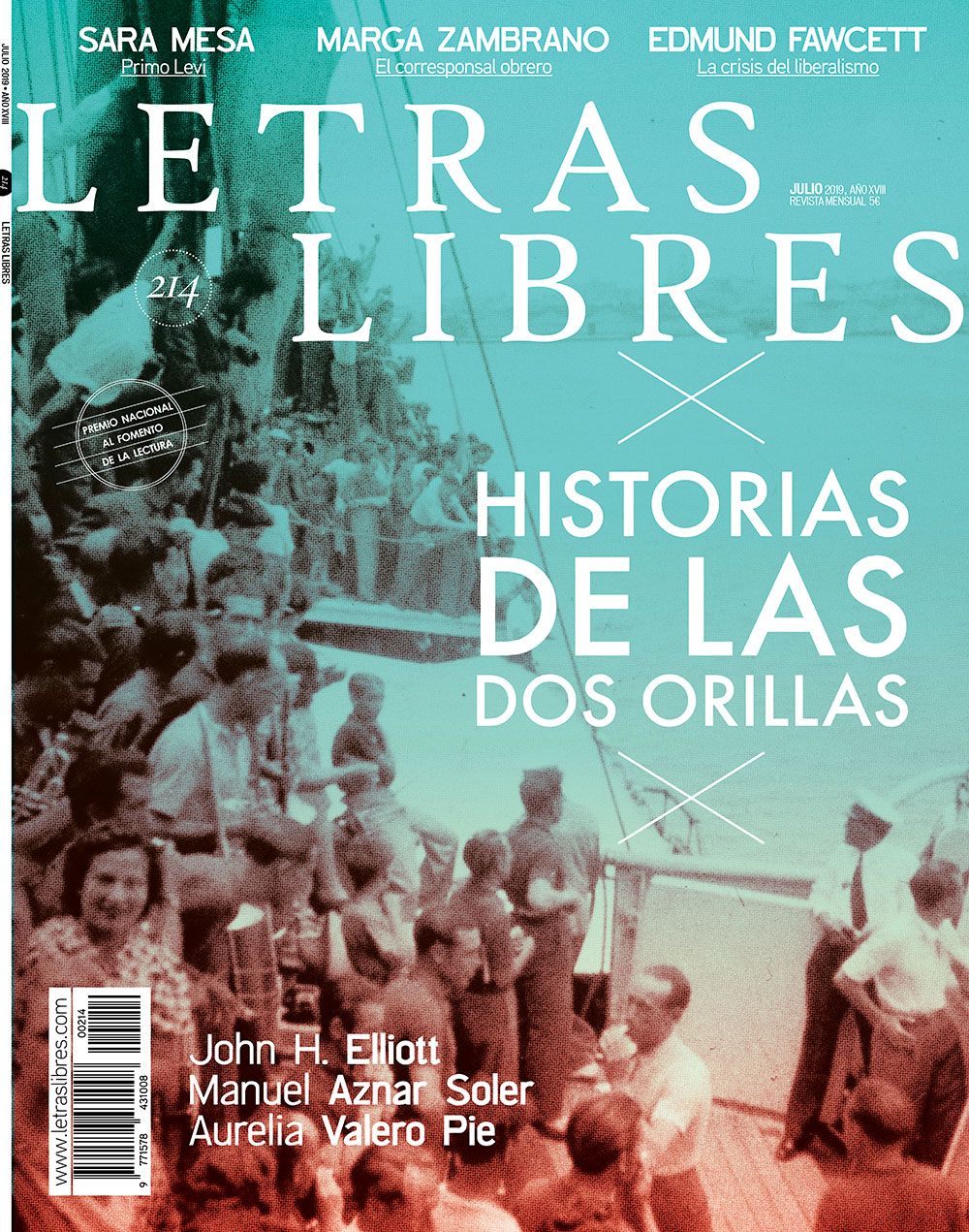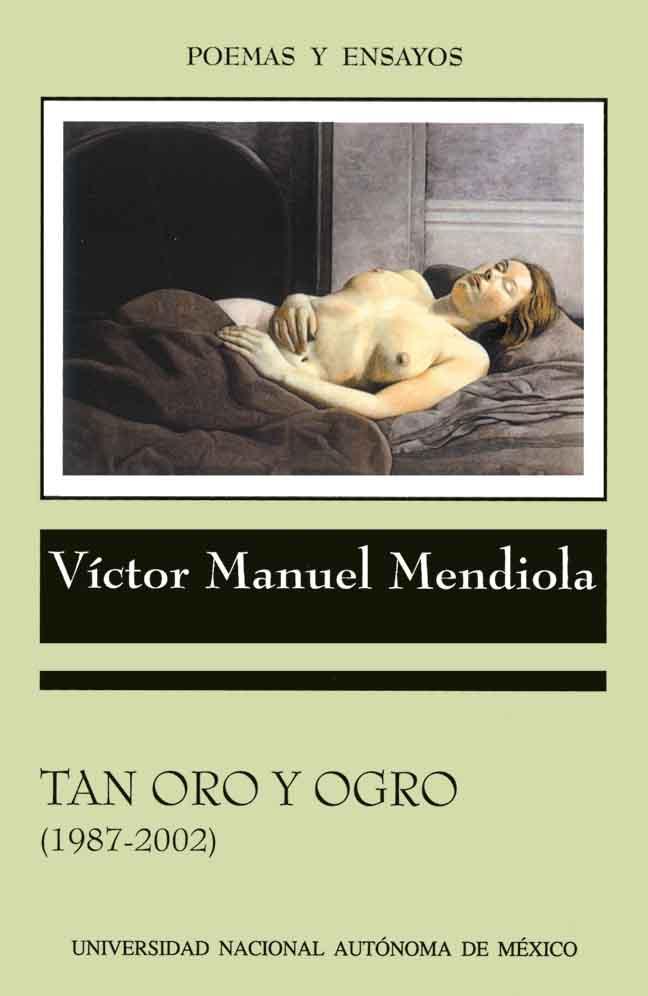El profesor Kuznetsov escribió a Trotski: “Moscú
está muriendo de hambre, literalmente.” Este le
respondió en 1919: “Eso no es pasar hambre. Cuando Tito
sitió Jerusalén, las madres judías se comían a sus
propios hijos. Cuando yo consiga que las madres de Moscú
comiencen a devorar a sus hijos usted podrá venir a
decirme: ‘Aquí pasamos hambre’.”
Svetlana Aleksiévich, El fin del “Homo sovieticus” (2013)
((Svetlana Aleksiévich, El fin del “Homo sovieticus”, traducción de Jorge Ferrer, Barcelona, Acantilado, 2015, p. 13.
))
a Eduardo Lizalde
A los adictos a la Revolución rusa –a sus mitos, leyendas y horrores– nos daba mucha curiosidad saber cómo iban a reaccionar los rusos hace dos años ante la conmemoración de eso que sus propias autoridades llamaron “el centenario de las revoluciones rusas”, es decir, la de febrero de 1917 que derrocó al zar Nikolái II y dio paso al gobierno provisional de Aleksandr Kérenski, y la de octubre, el golpe de Estado bolchevique que, encabezado por Lenin y Trotski, culminó en el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El primer atisbo lo recibí en El Colegio Nacional: invitado a una mesa redonda sobre el asunto, el embajador ruso –un burócrata rudimentario y pomposo en nada distinto a los comunistas soviéticos que conocí en Moscú en 1980– festejó su visita, días antes, a la casa museo de Lev Trotski en Coyoacán, donde, gracias a él, “se había vuelto a escuchar el ruso por primera vez en más de sesenta años”.
Sus palabras, debo decirlo, me conmovieron y atrás del grisáceo burócrata entreví a un patriota ansioso de reconciliación, aventura difícil de cuadrar para el gobierno al cual representaba, porque el nacionalismo de Putin se pretende ecuménico: orgulloso del imperio de los zares, no ha movido a Lenin de su mausoleo en la Plaza Roja –como fue la intención pasajera de Borís Yeltsin– y reivindica a Stalin por haber convertido a Rusia en una temida potencia planetaria. De mala gana, a su vez, Putin ha asistido a inaugurar algún monumento en memoria de las víctimas del monstruo georgiano, cuyos “excesos” reconoce al mismo tiempo que, siendo un consumado autócrata, detesta a la trágicamente débil, pero no inexistente, tradición liberal rusa. Me parecía que si había un personaje histórico imposible de acomodar en el cuadro, ese era Lev Davídovich Bronstein (1879-1940), alias Trotski, el más imbatible de los enemigos de Stalin, asesinado en su casa de la calle de Viena a donde le fue a rendir honores el entonces embajador ruso.
La respuesta a mi pregunta vino con la serie Trotsky, de Alexander Kott, con Konstantin Khabensky en el papel protagónico. Trasmitida en Netflix y producida por el Canal 1 de la televisión oficial rusa, puede considerarse la versión que el putinismo desea ofrecer del jefe del Ejército Rojo y ha provocado la cólera de los no pocos trotskistas que sobreviven en el planeta, quienes, según Robert Service, se arropan en el manto que les facilita Trotski, cuya vida, infortunio y doctrina son muy útiles para creer en la revolución sin preocuparse por llevarla a cabo.
((Robert Service, Trotsky. A biography, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 2009, p. 497.
))
Quien haya leído una o dos biografías de Trotski –yo hice la tarea leyendo la de Service y volviendo a la trilogía de Isaac Deutscher, una de las lecturas centrales de mi adolescencia y una de las grandes biografías del siglo XX, aun si se toma en cuenta la incapacidad de su autor para pensar, al menos durante un segundo, en términos no marxistas–,
((Isaac Deutscher, Trotsky, el profeta armado [1879-1920]; Trotsky, el profeta desarmado [1921-1929]; Trotsky, el profeta desterrado [1930-1940]; traducción de José Luis González, México, Era, 1966-1971. En cambio, me abstuve de leer la hagiografía escrita por Jean-Jacques Marie, Trotski. Revolucionario sin fronteras (Buenos Aires, FCE, 2009).
))
entenderá que Trotsky es una “ficcionalización” de los hechos reales. Tanto derecho tenía la televisión de Putin a hacer ficción con Trotski, como Tolstói con la aventura napoleónica en Rusia en 1812 o Guzmán con nuestros generales en La sombra del caudillo (1929); de igual manera, es justa la indignación de los devotos de Lev Davídovich pues, pese a que Konstantin Ernst, productor de la serie, ha insistido una y otra vez en que su Trotsky es una ficcionalización, esa imagen que filmaron los rusos, seguramente con muy malas intenciones, será la que prevalezca en el gran público, y no la de la estricta y despiadada biografía de Service o la que aportó la majestuosa, romántica y revolucionaria obra del judío polaco Deutscher (un trotskista bastante heterodoxo) a mediados del siglo XX.
(( Al tiempo que Hannah Arendt y Albert Camus reflexionaban sobre el totalitarismo, en 1949 Deutscher pensaba lo siguiente de Stalin: “Al igual que Cromwell, Robespierre y Napoleón, Stalin empezó siendo el servidor del pueblo en insurrección y se convirtió en el amo de ese mismo pueblo. Al igual que Cromwell, él encarna la continuidad de la revolución a través de todas sus fases y metamorfosis […] Al igual que Robespierre, ha desangrado a su propio partido; y al igual que Napoleón ha erigido su propio imperio semiconservador y semirrevolucionario y ha llevado la revolución más allá de las fronteras de su propio país. Es seguro que la mayor parte de la obra de Stalin sobrevivirá a este, de la misma manera en que las mejores partes de la obra de Cromwell y Napoleón sobrevivieron a sus creadores. Pero a fin de salvarla para el futuro y de darle su pleno valor, la historia tendrá que depurar y reformar la obra de Stalin con el mismo rigor con que depuró y reformó la obra de la Revolución inglesa después de Cromwell y de la Revolución francesa después de Napoleón” [Stalin, traducción de José Luis González, México, Era, 1969, pp. 514-515].
))
Contra lo que se ve en Netflix, Trotski nunca asistió con su segunda esposa Natalia Sedova a una conferencia de Freud y mucho menos fue sometido a un psicoanálisis instantáneo por parte del doctor moravo (amigo en Viena de Alfred Adler, Trotski tenía información de primera mano de lo que significaba “científicamente” el psicoanálisis) y estuvo lejos de ser un dandi mujeriego que identificaba a su imponente ferrocarril de guerra con la virilidad masculina. Entre las numerosas imprecisiones de la serie, Frida Kahlo no estaba en condiciones físicas de saltar entre la cama del Viejo –como le decían– y la de su asesino, Ramón Mercader (hoy personaje célebre gracias a un par de películas y a la novela de Leonardo Padura), y, sobre todo, el nudo argumental que presenta Trotsky es por completo falso: el asesino que se hizo pasar por un periodista belga vio al revolucionario de origen ucraniano muy pocas veces, aunque sí las suficientes para sorrajarle el pioletazo, el 20 de agosto de 1940. Sin embargo, el director Kott se sirve de la ocurrencia –nada despreciable, pero acaso cansina, en términos dramáticos– de convertir a Mercader en el juez o la mala conciencia de Trotski, a quien el revolucionario le narra su vida de manera episódica antes de entregársela en una suerte de sacrificio de inmolación.
Particular interés tiene el presunto antisemitismo de la serie. Como suele suceder, en Rusia, como en muchas otras partes, históricamente ha habido más antisemitas que judíos, porque ese desequilibrio diabólico es, justamente, una de las esencias del antisemitismo. Desde la Edad Media, Rusia ha sido judeofóbica y eso permitió inenarrables crímenes contra los judíos bajo el imperio de los zares, en la guerra civil de 1917-1923, porque las tropas blancas asociaban el bolchevismo con el judaísmo, en la invasión hitleriana donde no pocos rusos auxiliaron en las labores de exterminio sobre el terreno y con Stalin, quien en sus delirios finales se creyó envenenado por sus médicos judíos, planeando –se especula– un segundo Holocausto.
Salvo durante la guerra contra los nazis, los judíos no fueron considerados una nacionalidad soviética a “presumir” y tan pronto nació Israel, en 1948, los judíos soviéticos la tuvieron como la tierra prometida. Trotski –a diferencia de Marx– nunca lamentó sus orígenes judíos –su padre fue un atípico y próspero, aunque no rico, campesino judío cuya observancia era más bien floja– porque los consideraba accidentales y llamados a disolverse, junto a todo prejuicio religioso, en la futura sociedad comunista. Pero era del todo consciente de que el origen judío –debido a su preponderancia entre la joven intelligentsia– volvía impopulares a numerosos dirigentes bolcheviques –de los importantes, acaso solo Lázar Kaganóvich sobrevivió a las purgas del antisemita Stalin– dado el primitivismo ancestral y la incultura codiciosa atribuidos a los campesinos. Tan es así que cuando en 1918 Lenin le ofrece a Trotski la jefatura de los comisarios del pueblo, este la rechaza por considerar inconveniente que estuviera en manos de un revolucionario de origen judío.
((Service, op. cit., p. 191.
))
Aun constatando que en el putinismo –como sucede de manera más escandalosa en los actuales gobiernos de Polonia y Hungría– está enquistado un remoto y vivo antisemitismo “cultural”, la serie de Kott subraya una realidad dolorosa para muchos bolcheviques, de Lenin a Trotski, y para quienes hoy los admiran: la Rusia de 1900 era abominablemente antisemita y, pese al carácter antirracista del marxismo, persiguió por su origen y hasta la muerte a muchos comunistas cuyas rivalidades sectarias, dice Service, eran un avatar del shtetl y la sinagoga.
((Service, op. cit., p. 202.
))
El antisemita que mire la serie Trotsky verá confirmado su odio, porque buena parte del pueblo ruso y la mayoría de sus jefes han sido y son antisemitas, como bien lo padeció el propio Trotski, según todos sus biógrafos. Además: “Los crímenes de los Trotski”, decían los judíos más pobres, “los pagamos los Bronstein”.
((Ibid., p. 18.
))
Habla mucho del mito romántico de Trotski que la de Service sea la primera biografía importante del revolucionario escrita por alguien no solo ajeno sino hostil hacia el bolchevismo y las obediencias revolucionarias que parió.
((Buen biógrafo no solo de Trotski sino de Lenin y Stalin, el profesor Service tiene serios problemas de cultura general. Cree que Breton fue un “pintor” y describe a Simone Weil como una “comunista francesa”.
))
La victoria de Stalin sobre toda oposición a su dictadura, que culminó con la liquidación física de la totalidad de la guardia del partido bolchevique y de Trotski mismo poco después, hizo del Viejo la encarnación de lo que el comunismo soviético pudo haber sido como “reino de la libertad” y no lo fue. Con suprema habilidad, Trotski no solo se presentó como víctima, que lo era, sino como el defensor de una inexistente naturaleza libertaria del leninismo.
Desde principios de siglo, el totalitarismo de los bolcheviques había sido denunciado por sus rivales mencheviques, por el propio Trotski, por Rosa Luxemburgo y por los viejos maestros marxistas Plejánov y Kautsky, quienes murieron amargados y alarmados por el despótico rumbo ruso. Mucho tiempo atrás, en 1844, los anarquistas –contra los que Lenin y Trotski habrían de ser implacables– le advirtieron a Marx que su práctica revolucionaria degeneraría en un despotismo de corte asiático si caía en manos ajenas a la democracia burguesa, esa por la que el proletariado había combatido.
Se puede discutir la responsabilidad de Marx en la lectura que de su obra hicieron los rusos, admitir, con Lucio Colletti, que el leninismo-estalinismo fue un desarrollo probable del marxismo (como también lo era la socialdemocracia parlamentaria que estimuló el viejo Engels) o si, según afirma Alain Besançon,
((Alain Besançon, Les origines intellectuelles du léninisme, París, Gallimard, 1977.
))
el leninismo resultó ser una evolución endógena de la intelligentsia rusa. Pero más allá de eso, nadie como Trotski, con su tesis de la “degeneración burocrática del Estado obrero”, impuso la doctrina escolástica de que el estalinismo era un accidente que no alteraba la sustancia del comunismo, lo cual, como demuestra Service, es insostenible. Hace años, el novelista Martin Amis escribió que Trotski, antes que nadie, había vendido la nociva ilusión de que en algún lugar del futuro podía existir un “comunismo vegetariano”.
(( Martin Amis, Koba the Dread, Londres, Jonathan Cape, 2002, p. 253.
))
Todas las medidas que Lenin y Trotski habían tomado durante los primeros meses de la Revolución fueron aplicadas, a escala monstruosa, por Stalin, quien en la serie de Netflix aparece como un atractivo gangster georgiano despechado por la altanería del intelectual judío pero discípulo suyo, al fin y al cabo. Haciendo a un lado la represión del motín de Kronstadt o la militarización del trabajo, concentrémonos en un solo punto: la democracia interna en el partido bolchevique y la subsecuente pluralidad de partidos socialistas bajo el régimen soviético. Trotski fue el fiscal del juicio de 1922 contra los socialistas-revolucionarios y mandó a su amigo Mártov, líder de los mencheviques, literalmente al “basurero de la historia”, a donde él mismo fue arrojado cuando lo expulsaron del partido en 1927.
((Deutscher, El profeta desarmado, op. cit., p. 347.
))
En el destierro Trotski pidió, para sí mismo y sus partidarios, garantías democráticas que él, categórico, les había negado a los primeros opositores de Lenin, cuando en 1921, durante el X congreso del partido, votó por prohibir las corrientes internas. Los juicios de Moscú fueron una farsa sangrienta que exageraba a grados inverosímiles el Terror Rojo instaurado en 1918. La gran hambruna de Ucrania, por cierto, solo le mereció al generalísimo un par de líneas desdeñosas. En sus últimos años, es verdad, Trotski pareció reflexionar al respecto y dio muestras de contrición: ofreció que en la siguiente revolución proletaria –la buena, la suya, la de la iv Internacional que había fundado en 1938 para tal efecto– habría garantías para todos los partidos, siempre y cuando fueran obreros y marxistas.
En los años veinte, la lucha por el poder –que Deutscher expone de manera magistral en El profeta desarmado (1959)– parecía un obsceno concurso entre los triunviros (Stalin, Zinóviev y Kámenev) y la oposición que encabezaba Trotski por destruir, con mayor o menor eficacia, a los “campesinos ricos” o kulaks. Esa era obsesión de Bujarin, entonces principal aliado de Stalin, que después sería, desde luego, una de sus víctimas más notorias. Otro de los puntos en disputa era cómo y cuándo arrojar al matadero a los comunistas chinos, en quienes los bolcheviques se habían fijado una vez que su gran ilusión –la revolución en Alemania– fracasara reiteradamente.
No era fácil ser trotskista en los años treinta, como argumenta con paciencia Kołakowski en Las principales corrientes del marxismo (1978), no solo por la persecución despiadada que sufrieron en todo el mundo sino por el galimatías permanente que un Trotski intelectualmente perdido ofrecía como programa político. No le gustaba la política antifascista de Stalin porque consideraba que la democracia burguesa y las dictaduras fascistas eran harina del mismo costal; a la vez insistía en que, pese al dictador, los trotskistas deberían defender al Estado obrero del imperialismo.
(( Leszek Kołakowski, Las principales corrientes del marxismo, III. La crisis, traducción de Jorge Vigil Rubio, Madrid, Alianza, 1983, pp. 185-218.
))
El cómo proceder convirtió pronto al trotskismo en un hervidero de sectas.
El genio práctico de Trotski –llegó a ser jefe del victorioso Ejército Rojo sin otra experiencia militar que la de haber sido corresponsal de guerra en los Balcanes en 1913–
((Service, op. cit., p. 129.
))
convivía con la pedantería del intelectual hecho en Europa que despreciaba a la burocracia manejada astutamente en su contra por Stalin. La dignidad con que asumió su expulsión de la URSS en 1929 –lo sacaron en andas– y su negativa, desde 1925, a usar al Ejército Rojo para oponerse a Stalin y convertirse en el Bonaparte de la Revolución rusa –operación ya entonces imposible según Service–
((Ibid., p. 326.
))
hablan de un desprecio íntimo por el poder. Aficionados los bolcheviques a identificarse con los jacobinos, el destino de Danton parece poca cosa junto al del “girondino” Trotski.
Fue el peor de los profetas –por ello el título de la trilogía de Deutscher es tan equívoco– y murió convencido, ignorante del mundo anglosajón, de que la revolución proletaria estallaría en Inglaterra y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945 se hubiera quedado patidifuso ante la victoria aplastante de Stalin y en 1989 habría presenciado el triunfo invertido de su profecía: al menos en Polonia los obreros habían hecho una revolución política… para restaurar el capitalismo. La ucronía que imagina una victoria de Trotski sobre Stalin –que fue lo que Lenin esperaba en su testamento–
((Para el chisme del trajín del testamento de Lenin entre sus secretarias, unas al servicio de Trotski y otras empleadas de Stalin, véase Luciano Canfora, La storia falsa, Milán, Rizzoli, 2008, pp. 29-97.
))
no lleva muy lejos. Trotski era cruel, pero no sádico, y acaso los crímenes más horrendos del estalinismo no se habrían cometido. Sin embargo, la base común de ambos jefes soviéticos en el leninismo es cosa comprobada.
El trotskismo también tuvo (y tiene) a sus “compañeros de viaje” (fue Trotski quien inventó la expresión) o “tontos útiles”: desde los liberales como John Dewey, que –no sin deslindarse de la inmoralidad filosófica del acusado– atestiguaron a su favor cuando criticaron, desde la casa azul de Diego y Frida, los procesos de Moscú hasta los miles de estudiantes a quienes sedujo la muy dudosa –así la consideró Kołakowski–
((Kołakowski, op. cit., p. 216.
))
sofisticación ideológica de los trotskismos. Uno de los hijos de Trotski, apolítico, desapareció durante el Terror y el otro, su heredero intelectual, fue presuntamente envenenado en un hospital de París por los agentes de Stalin. No obstante, en Su moral y la nuestra (1938), quien se tenía por gran teórico justificó la ejecución de los hijos del zar: consideraba que la guerra civil era inconcebible “sin el homicidio de niños y ancianos”.
((León Trotski, Su moral y la nuestra, traducción directa del ruso por V. Z. revisada por el autor, México, Clave, 1939, p. 54.
))
Si, de acuerdo con la leyenda, Martín Lutero le había lanzado un tintero al diablo, Trotski fue expulsado del comité central del partido bolchevique en medio de “una lluvia de tinteros, gruesos volúmenes y un vaso” arrojados desde el estrado.
((Deutscher, El profeta desarmado, op. cit., p. 338.
))
Esa noche, la del 7 de noviembre de 1927, Trotski desalojó su departamento en el Kremlin, junto con su familia, y se fue a dormir a casa de Beloborodov, un buen amigo suyo y “el hombre que en 1918 había ordenado la ejecución de Nikolái II en Ekaterimburgo”.
(( Ibid., p. 349.
))
Es difícil pensar en una Rusia trotskista sin gulag.
“Hombre extraordinario por sus actos y sus escritos, carácter ejemplar que hace pensar en las figuras heroicas de la Antigüedad romana, Trotski fue valeroso en el combate, entero ante las persecuciones e indomable en la derrota”,
((Octavio Paz, Obras completas, VI. Ideas y costumbres, Barcelona, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2003, p. 39.
))
escribió Octavio Paz, aunque –agrega Kołakowski– su mente dogmática, ahíta de sofismas, resultó incapaz para lidiar con el frío cinismo de Stalin, quien siempre le llevó varias jugadas por delante en aquella partida de ajedrez. Gran escritor político alerta frente a la literatura, fue un hijo de Saturno devorado por su padre, tras haber desatado fuerzas históricas mucho más violentas que las que pudo prever, según concluye la biografía de Service.
(( Service, op. cit., p. 501.
))
Trotski expulsó de su círculo a todos aquellos que dudaron de su “caracterización” de la URSS como accidente y no como sustancia del comunismo y al hacerlo permitió el pluralismo intelectual ante lo que alguna vez se llamó, eufemísticamente, el “socialismo real”. Sin Trotski, no habrían aparecido los Souvarine, los Serge, los Burnham, los Rizzi, los Halévy, y todos aquellos que iluminaron la experiencia totalitaria del siglo XX. Pero su querella nos resulta remota por la intransigencia con la que respaldó una moralidad revolucionaria hoy ajena a la ética del siglo XXI, basada dogmáticamente en los derechos humanos. Todo esto, por supuesto, no puede aparecer en una serie de Netflix concebida según el ideario “gran ruso”, enervante para aquellos educados por el héroe romántico pintado por Deutscher.
La serie –que presenta a Trotski como el gran villano, a Lenin como un administrador a la vez inflexible y bonachón, y a Stalin como un bandolero sin escrúpulos– nos recuerda que Putin y su gente creen en la misión providencial de Rusia. Al descartar a Trotski como el abuelito de origen campesino que criaba conejos en Coyoacán para comérselos y presentarlo, a la usanza de los blancos, como un demonio, la serie insiste en que la Revolución fue una catástrofe cósmica de aquellas que necesita Rusia –sea quien sea su zar– para justificarse en sus sangrientos delirios de grandeza como la tercera Roma, bizantina en su eternidad. Tal pareciera, en esta visión casi celebratoria que comparten tanto los nostálgicos del bolchevismo como los críticos religiosos de la Unión Soviética –de Berdiáyev a Solzhenitsyn–, que Rusia se alimenta del Mal con la misma naturalidad con la que los aztecas nutrían a sus dioses con sangre humana. De Pedro el Grande a Putin, pasando por Lenin y Stalin, el sueño de Andréi Sájarov de que algún día Rusia carezca de “misión” político-teológica por la cual inmolarse y pueda ser uno más de los países sobre la tierra, animado por el único propósito de lograr el bienestar para sus ciudadanos, sigue siendo solo eso, un sueño. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.