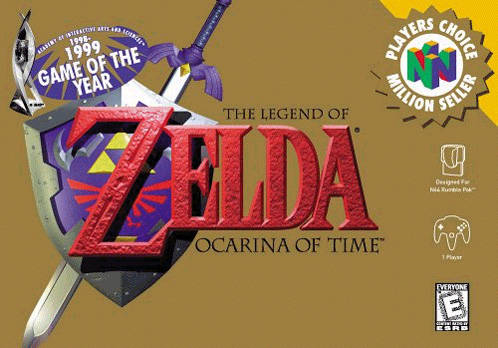Quien haya seguido la filmografía de Martin Scorsese diría que Hugo, su película más reciente, es también la más atípica. Niños, fantasía y París –y el uso de la tecnología 3D– no parecen encajar al lado de sus fábulas crudas sobre los saldos del sueño americano: criminales, sociópatas y/o megalómanos que acabaron marcando el rumbo de la historia de Estados Unidos. Vista de otra manera, Hugo es la película que deja al descubierto las pasiones personales de Scorsese, su proyecto de vida, y otras vocaciones además de la de director.
A grandes rasgos, la trama: en el París de los años treinta, un niño llamado Hugo (Asa Butterfield) se ocupa, todos los días, de dar cuerda al reloj de la torre en una estación de trenes. Por razones que se van revelando, Hugo libra una batalla solo para sobrevivir: se alimenta de panecillos robados, vive escondiéndose del inspector de la estación (Sacha Baron Cohen) y de su dóberman Maximiliano, y no tiene a nadie que se encargue de él. Su única ilusión es completar las piezas del muñeco mecánico que su padre encontró abandonado en un museo, y que llevó a casa de ambos poco antes de morir. El autómata sostiene una pluma fuente entre sus dedos metálicos; Hugo está convencido de que, si logra echarlo a andar, el robot escribirá un mensaje de su padre muerto. Es lo único que conserva de sus días de infancia feliz.
En la búsqueda de las piezas faltantes, Hugo tiene un mal encuentro con el dueño de la tienda de juguetes de la estación (Ben Kingsley). Es un viejo malhumorado que, para colmo, lo despoja del cuaderno que describe el funcionamiento de su autómata. El cuaderno perturba al viejo, y esto desata una serie de peripecias. Estas lo obligan a revelar un pasado oculto y una identidad ligada al presente de Hugo. No solo resulta ser el inventor del autómata, sino de algo que, sin exagerar, cambió la historia del mundo. A partir de ese momento se narra la vida del hombre, de su aportación increíble, y se muestran al espectador pedazos de su obra genial. Es un relato dentro de otro, pero no puede ser confinado a los límites de una sinopsis. Basta saber que el viejo era mago, y que su apellido es Méliès. Con esta pequeña historia, Scorsese se presenta ante el público en su faceta de historiador.
Lo suyo no es solo un hobby: el estudio, organización e intento de difundir las películas más relevantes en la historia del cine lo llevaron en 1990 a fundar The Film Foundation: una asociación que financia la restauración y digitalización de copias de clásicos y promueve la creación de una memoria fílmica colectiva. (Ese proyecto dio lugar a The World Cinema Foundation, que apoya a países con pocos recursos para que hagan lo mismo con sus archivos fílmicos.)
Aunque Hugo es la adaptación de una novela de Brian Selznick, y en ella se cuenta la historia increíble pero verídica del auge, ocaso y redescubrimiento de Méliès (en la vida real, por los surrealistas), ese episodio es casi un ideario de las fundaciones que preside Scorsese. También, una misión cumplida. En las notas de producción de Hugo, el director describe el esfuerzo delirante que exigió la reconstrucción de fragmentos de la obra de Méliès para que pudieran ser empalmados con la película original. Las viñetas son brillantes y lo mejor de Hugo: solo podían ser el producto de devoción/obsesión de un fan, además legendario por su manías perfeccionistas.
¿Era necesario insertar la minibiografía de Méliès dentro de una película sobre un niño huérfano, rebosante de personajes y acción, con una producción igual de exigente y filmada en formato 3D? Scorsese respondería con un contundente “sí”. Al ser lo mismo juez y parte de la historia del cine de su país, el director ha desarrollado una tercera faceta: la de crítico de una industria movida por millones de dólares, que exige de los creadores la aplicación de estrategias. En el documental de 1995 A personal journey with Martin Scorsese through American movies (entrañable y necesario como complemento de Hugo), el director sostiene que los grandes autores de Hollywood han tenido que jugar el papel de contrabandistas. Es decir, han sabido aprovechar las grietas del sistema para colar una visión del mundo oscura, arriesgada o “no comercial” a producciones financiadas por los grandes estudios. No habla de su experiencia ni de la de otros de su generación, aunque algo sabe del tema: Coppola, Spielberg, Lucas –y, por supuesto, él– fueron los contrabandistas más notables del cine gringo. Aun así, de todos ellos solo Scorsese continúa contrabandeando, logrando hacerse visible sin traicionar su proyecto. Difícilmente un estudio del calibre de Paramount habría invertido (como lo hizo en Hugo) en un proyecto que solo hablara de la figura y obra de Méliès. Para eso los estudios han creado divisiones de arte, término que en Hollywood es sinónimo de “lo rarito”.

Esto no significa que el resto de los elementos de Hugo –la incursión en el 3D, el trasfondo dickensiano, y el punto de vista de un niño– sean concesiones por parte del director. Asmático desde los tres años, el niño Martin Scorsese observó las dinámicas y peligros de la vida callejera desde la ventana de su habitación, como Hugo aprendería a hacerlo desde la torre delreloj. Aunque Scorsese no fue huérfano, tanto él como Hugo quedaron prendados del cine gracias a sus respectivos padres, ellos mismos cinéfilos. Para Hugo y para Martin, la experiencia de entrar a una sala quedaría siempre asociada con sus días más felices, al lado de un padre cómplice y protector.
El uso del formato 3D en Hugo no es un intento desesperado por mantenerse vigente sino el punto de la historia misma, y otro de los principios creativos de Scorsese. La lección que más subraya en su documental sobre la cinematografía norteamericana es que hubo grandes directores que mataron sus propias carreras por rechazar, a priori, los avances de la tecnología. La transición al cine sonoro, el uso del cinemascope y las posibilidades de la posproducción digital fueron vistas por algunos puristas como el tiro de gracia al aspecto artístico. Para hablar de este punto Scorsese sí recurre a la opinión de sus contemporáneos: mientras que Lucas habla en ciertos círculos del beneficio económico de, por ejemplo, prescindir de extras, un Coppola más reflexivo afirma que la tecnología es un elemento de la creatividad, pero nunca será su origen.
A más de quince años de esas opiniones, es irónico que Scorsese sea el único de su generación –y el más inesperado– en hacer un uso sensato e impecable del 3D. A pesar de que Lucas colocó los efectos especiales al centro mismo de la industria, fracasó estrepitosamente cuando quiso incorporar la digitalización a su saga. Coppola, por su lado, no ha logrado –o no le interesa– conectar con la sensibilidad del público de hoy.
Al final, Hugo es una película sobre aquello que se percibe como los límites de la realidad, y sobre cómo ciertas personas se proponen atravesarlos. La historia de un innovador (Méliès) y de un niño convencido de que un robot guarda el mensaje que hará su vida tolerable es un espejo de lo que pasa más allá de la pantalla. En la estructura de cajas chinas de Hugo, la historia de Méliès parece ser la más breve pero es en realidad la mayor: contiene a un Scorsese que,a cuarenta años de carrera, se pone en los zapatos de un cineasta/ilusionista, y a un público que confía en que la tecnología truculenta es un medio para recuperar el mensaje de “padres” muertos: los cientos de directores que a lo largo del siglo XX lograron que prefiriéramos el cine a la realidad. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.