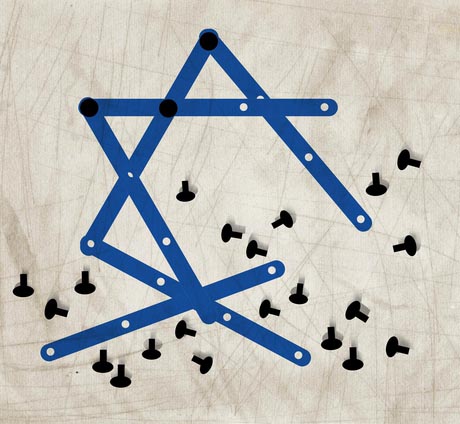El título del ensayo de Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, traducido al español como Ante el dolor de los demás, no pretende considerar el dolor genérico de los otros sino aquel causado por las injusticias de las guerras, e incluso, como veremos más adelante, por la radical injusticia que es cualquier guerra. No sabemos si todo dolor es injusto o justo (¿a quién podemos pedirle cuentas de nuestros dolores “privados”, a nuestros padres, a Dios, al Estado?), pero sí compete a los otros, tanto como a mí mismo, el dolor sufrido por actos injustos cometidos por los demás.
Sontag parte de la idea de que “todo el mundo es literal cuando de fotografías se trata”, refiriéndose especialmente a la modalidad documental, a los retratos, a toda aquella fotografía que trata de mostrarnos algo que no es la fotografía misma. Todo documento “reconstruido” suscita el rechazo o la duda del espectador, porque quien contempla una fotografía (de un suceso, de un acontecimiento o de una anécdota fijada en un instante privilegiado) quiere asistir a “un hecho inesperado que capta a la mitad de la acción un fotógrafo alerta”. Por otro lado, la fascinación ante la foto se debe, siempre según Sontag, a su capacidad para objetivar y por lo tanto convertir el suceso en un objeto susceptible de posesión. La demanda de espontaneidad o no manipulación de la fotografía estaría relacionada con la valoración de la misma “como relato transparente de la realidad”. Hasta aquí, con algunos matices que necesariamente dejamos fuera y que podrían enriquecer su visión del proceso fotográfico como documento, el análisis de Susan Sontag con relación a su poética. El otro asunto es la demanda y la función ética, y, previo a éstas, el estado de nuestra sensibilidad frente al dolor ajeno. Y digo ajeno porque siempre es más fácil sentirse apenado y solidarizarse con el dolor de “los nuestros” o “los próximos”, por formar parte, real o imaginaria, tanto da, del corpus identitario. Haciéndose eco del pensamiento de George Bataille, nos recuerda Sontag que en el Renacimiento las imágenes del dolor procuraban fortalecernos contra las flaquezas, volvernos más insensibles, aceptar lo irremediable. La relación dolor-sacrificio desemboca, en la tradición cristiana previa a la modernidad, en exaltación de un mundo trascendente que nos liberará del sufrimiento inherente a la vida. En el mundo moderno, en cambio, el sufrimiento es visto como un error, un accidente o un crimen. “Algo —afirma Sontag— que debe repararse. Algo que debe rechazarse. Algo que nos hace sentir indefensos.”
Muchas de las reacciones pasivas (valga el oxímoron) de ciudadanos ante el dolor de los otros las explica (pero en ningún modo las justifica) la escritora norteamericana por la seguridad de que disfrutan ciertos individuos, desde la cual pueden pensar que “nada podemos hacer”. Por otro lado, a diferencia de lo que afirmaba en su libro Sobre la fotografía (1973), a saber, que el exceso de imágenes terribles perteneciente a la realidad social de otros pueblos (guerras, hambrunas) adormece nuestra sensibilidad y capacidad de respuesta, la Sontag actual cree que lo erosionado “es el sentido de la realidad”. Esta idea está en relación con lo que han pensado Guy Debord, Baudrillard y, de alguna manera, André Glucksmann: las imágenes y las noticias, para bien o para mal, son la realidad. Vivimos en una sociedad del espectáculo y éste ha sustituido o desvirtuado la realidad. Digo que la idea de Sontag tiene que ver con ellas, pero sólo para reaccionar de manera opuesta: hay que despertar la sensibilidad de la gente para hacerle ver que lo que ahí ve no es un objeto sin referente sino que responde a una realidad irreducible, la del dolor que está antes y después de la foto. Sontag piensa, y con razón, que la reacción de cierto pensamiento francés actual a este respecto —y creo que se refiere sobre todo a Baudrillard y los suyos— es “de un provincianismo pasmoso”: “Convierte en universales los hábitos visuales de una reducida población instruida que vive en una de las regiones opulentas del mundo, donde las noticias han sido transformadas en entretenimiento”. Tiene razón en ver en ese proceso intelectual una operación reductora, pero creo que a continuación juzga antes de comprender una realidad compleja que de ningún modo puede reducirse a una mera actitud frívola. No es Susan Sontag la única persona que se mueve y reacciona ante “el dolor de los otros”, como bien muestran numerosos libros, publicaciones, programas de televisión, ongs y movimientos más o menos espontáneos de masas en manifestaciones y otros actos políticos, además de muchos ciudadanos ilustrados que forman parte de una “reducida población instruida”, ajenos a la frivolidad especulativa de Baudrillard.
“Debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan”, afirma Sontag, y, desde la demanda de no cerrar los ojos, de no cerrar nuestra conciencia ante los males del mundo, alza este juicio, cuya sintaxis envuelve alguna injusticia: “Los ciudadanos de la modernidad, los consumidores de la violencia como espectáculo, los adeptos a la proximidad sin riesgos, han sido instruidos para ser cínicos respecto de la posibilidad de la sinceridad”. Por ciudadanos de la modernidad sin duda hay que entender a los pertenecientes a la sociedad occidental y dentro de ésta a los de sociedades acomodadas y ricas. No quiero ser puntilloso en exceso con este tipo de generalizaciones, a las que cualquier prosa, y más si tiene por objeto un tema como éste, tiende a entregarse, pero Sontag, huyendo de entrar en finuras conceptuales, por miedo quizás a ser demasiado teórica y perderse en encajes de bolillos, peca, según creo, de falta de matización, algo que es extraño en una escritora tan culta e inteligente a la que debemos obras valiosas. No, la modernidad es precisamente (y hablamos, para el caso, de la que nace con Voltaire y la Ilustración) la que toma conciencia de los otros —entidad ajena más allá de lo “clánico”— como una realidad sin la cual no puedo entender mi propia conciencia. La modernidad, que teoriza la universalidad de la razón y de la ética (Kant), es la que promueve la democracia y los derechos humanos como requisitos universales de los pueblos y los individuos. La modernidad —en cuyo seno, y hace sólo unos años, se dieron también fenómenos como el fascismo, el nazismo y el comunismo, algo que aún no terminamos de comprender— es la que promueve tanto esta universalización de los derechos como el peligroso relativismo cultural, la antropología como fascinación ante la alteridad cultural y el mercado libre. Quiero decir: la modernidad no es ningún equivalente de “consumidores de la violencia como espectáculo”, entre otras razones porque la violencia también forma parte de nuestra vida cotidiana. Sólo hay que pensar, en el caso español, en la violencia ejercida por ETA en el País Vasco y en el resto de España. O en el ejemplo de Irlanda.
El llamado a tener los ojos abiertos, a que “las imágenes atroces nos persigan”, es un poco efectista, especialmente cuando Susan Sontag condena en un tono moral pero poco reflexivo que nos apartemos de las imágenes dolorosas, reclamados “por lo superfluo”. La operación de Sontag es parecida a la de la imaginería cristiana del dolor: la imagen tiene que acompañarnos para recordarnos que eso existe, no porque sea todo lo que existe “en este valle de lágrimas”, sino porque esa imagen del hambre o de la guerra es algo más que un objeto: es una realidad dura que persiste y reclama de nosotros, de cada cual pero también de organizaciones cívicas, respuestas solidarias, políticas, etcétera. ¿Cómo no estar de acuerdo con esto? Pero digo que es efectista porque las llamadas imágenes, que no siempre son fotografías sino reportajes televisivos, y por lo tanto verdaderas narraciones visuales —acompañadas de explicaciones verbales—, gracias a los medios modernos se han multiplicado al infinito y no se puede pedir que cada cual viva con el peso del dolor del mundo, que no es nuevo ni inventado por Occidente. Como muchos, tengo que mirar hacia otra parte, porque no sólo soy culpable sino también inocente. Hay algo obsceno en ese dolor, proclama mi inocencia; hay algo que debes saber, proclama mi moral: eres un hombre entre los hombres y tu individualidad sólo lo es porque formas parte de lo social. “Yo no he hecho eso, no haré eso”, es el discurso que trata de poner a salvo mi inocencia; pero mi responsabilidad política me lleva a decirme: “nadie debería hacerlo”. La fotografía de la que nos habla Sontag lo que en realidad muestra es el dolor prístino, más allá de las ideologías, más allá de cualquier concesión a lo necesario. ¿Entonces? Sontag no es pacifista (yo, tampoco), así que no puede ignorar que actuar (lo sabía Buda) lleva implícito el error; pero no hacerlo (lo supo Cristo) es despiadado. La tensión, que Sontag elude voluntariamente, es la suscitada entre la ética y la política, entre el imperativo de preferir individualmente el bien y la necesidad de actuar políticamente, que no se rige por la ética —aunque la tenga en cuenta— sino por las leyes y por la aspiración a lo mejor, que no excluye el mal menor (todo esto, desde una visión óptima). Menor es una apreciación de orden relativo, pero el dolor individual que puede provocar, absoluto. La tensión entre ética y política se llama historia: la casa de todos y de nadie, la conversación y el forcejeo inconclusos, la sonrisa a medias, la imposibilidad de la inocencia.
Cualquier ciudadano de la modernidad a la que alude Sontag puede pasar días y días sólo cambiando de canal televisivo, siguiendo este via crucis de los horrores, sin contar el resto de los dolores ajenos, aquellos, no mencionados lógicamente por la escritora norteamericana, que también o en menor medida reclaman nuestra solidaridad y compasión, además de imaginación política y capacidad para la acción… Es cierto, lo superfluo es uno de los aspectos más censurables de las sociedades opulentas (es mejor éste término que el de “modernas”, que implica valores positivos que no es lógico olvidar) y su crítica va más allá del librito de Sontag. No hay que olvidar, además, que sus consecuencias son más amplias y comienzan por la erosión de la propia realidad, por eso no es bueno utilizarla de manera generalizada en la crítica del hombre occidental y su insensibilidad ante la guerra o ante ciertas guerras. Y es que, si bien Sontag afirma que la guerra es realmente aterradora y espantosa, puede entender que haya una reacción bélica justificada (digamos, por ejemplo, contra el Sarajevo de Milosevic, o sin duda, mucho antes, contra la Alemania nazi). Así pues, no creo que sea radical que las “imágenes terribles” nos persigan sino más bien que nuestra politización y nuestra acción sean constantes y persigan saber más con el fin de poder actuar mejor. El dolor es infinito, y pocos pueden realmente ser culpables de esa dimensión. No se trata de que gracias a que podemos saber y ver convirtamos este conocimiento en nuestro persecutor: es más importante, creo, diseñar y llevar a cabo, en pequeña o en gran medida, acciones eficaces que procuren disminuir, así sea mínimamente, la injusticia social y el dolor. Sontag no ignora esto, y de hecho ella misma dice que “la indignación moral, como la compasión, no puede dictar el curso de las acciones”. ¿Qué nos quiere decir, entonces, con la necesidad de recordar el dolor como elemento último que informa a nuestra conciencia? “Recordar es una acción ética, tiene un valor ético en y por sí mismo”, ciertamente. Quizás le gustaría saber a Sontag que, en español clásico, recordar también significa despertar. Victor Klemperer llevó un voluminoso diario desde 1933 a 1945, impelido por el afán, a pesar de todas las adversidades, de que quedara constancia de la barbarie nazi, es decir, de que la humanidad futura recordara, no se adormeciera, despertara. Tal vez lo que Sontag nos dice es que la fotografía, ciertas fotos, tienen la fuerza de mostrarnos, como los grabados de Goya sobre la guerra, el elemento radical, preverbal, anterior a las ideas y a las ideologías: el dolor, y su corolario inmediato y social: la injusticia.
El hecho de tomar la fotografía como medio privilegiado mnemotécnico en relación con el dolor y la injusticia, quizás desvirtúa un poco las reflexiones de este libro. Nada nos tortura más que nuestra propia imaginación. Voltaire, a mediados del siglo XVIII, escribió un poema, horrorizado y escandalizado ante el terremoto que asoló Lisboa. No vio ninguna fotografía, pero las palabras le hicieron imaginar y ponerse en el lugar de los otros. Es cierto: ya no podemos ni debemos prescindir del documental fotográfico, pero, lo sabe bien Sontag, no basta, por eso escribe, con la intención de que recordemos. Ver duele, ciertamente. El dolor nos hace indefensos, pero el valor ético nos otorga sentido; no la salvación (metafísica) sino algo menos pretencioso y al cabo más hermoso: hacer que el dolor de la historia sea menor. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)