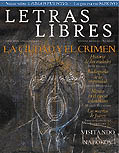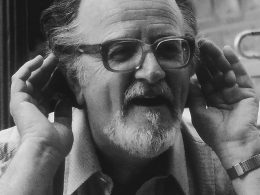El 28 de mayo de 1940, Vladimir Nabokov desembarcó en Nueva York en compañía de su esposa Vera y su hijo Dimitri. En el muelle, descubrió que había perdido las llaves de la maleta (más tarde aparecerían en el abrigo de Vera, con el campanilleo de un milagro inútil). Los agentes aduanales decidieron llamar a un cerrajero.
Tal vez esperaban encontrar uno de esos libros de lomo verde y contenido erótico, publicados en inglés por la editorial parisina Olympia, donde quince años más tarde aparecería Lolita. Sin embargo, cuando la cerradura cedió al fin, el equipaje de Nabokov reveló un atractivo muy distinto al de los objetos confiscables: unos guantes de box y una caja con mariposas disecadas.
A los 41 años, luego de una infancia opulenta en Rusia y un exilio acre y formativo en Berlín y París, el escritor llegó a Estados Unidos para su tercera encarnación, sin más pertenencias que sus insectos y guantes favoritos.
Nabokov tenía 17 años cuando su tío Ruka le heredó dos millones de dólares y 19 cuando los perdió para siempre. Al menos por escrito, aceptó con serena grandeza las décadas de escasez de las que sólo lo rescataría la publicación de Lolita, en 1955. Habla, memoria, su autobiografía de infancia y adolescencia, es un altivo ejercicio que no admite quejas por los cambios de fortuna.
En un ambiente digno de los salones de Tolstoi, donde sólo se hablaba ruso por patriotismo, cuando Napoleón se hacía insoportable, el joven Volodia aprendió a leer en inglés y en francés y aplicó su originalidad a tres pasiones duraderas: el deporte (futbol, tenis, ajedrez y box), la poesía (el amor no retribuido y la cambiante fábrica de la naturaleza le brindaron pretextos suficientes para producir un poema diario durante cerca de una década) y la caza sutil de mariposas. El dandy de San Petersburgo encaró la vida como una lujosa oportunidad de tener hobbies hasta que llegó la revolución y con ella el éxodo a Berlín. Para distinguirse de su padre, adoptó el seudónimo literario de V. Sirin. Las penurias berlinesas hicieron que el flaneur en permanente asueto se transformara en el fumador compulsivo que redactaba textos a destajo y sólo requería de una promesa de pago para tratar a las musas como su líder sindical. Este tránsito coincide con la transformación del poeta en narrador. Muchos años después, le diría a un alumno en Estados Unidos: “debes saturarte de poesía inglesa para escribir prosa inglesa”. Uno de sus proyectos inconclusos fue el ensayo La poesía de la prosa, destinado a demostrar que la gran narrativa es poesía inadvertida, donde el ritmo opera sin hacerse evidente y los detalles “riman” en una red de misteriosas concordancias.
De acuerdo con Nabokov, la palabra “realidad” sólo tiene sentido entre comillas. Percibirla equivale a tergiversarla. Por lo tanto, todo estilo literario debe reconocerse como un artificio, incluido, por supuesto, el que se pretende natural. Describir una escena significa, necesariamente, comentarla, extender un filtro irónico, distanciado, entre los sucesos “reales” y la mirada narrativa.
“La sátira es una lección; la parodia, un juego”, comentó el autor de Desesperación, La verdadera vida de Sebastian Knight, Pálido fuego y otras novelas de identidades trucadas. Una marca de agua nabokoviana consiste en hacer escarnio de sus criaturas y de su propio punto de vista literario; con frecuencia, las percepciones del narrador son miopes, fantasiosas, exaltadas. En un giro burlesco adicional, el lector es tratado como si dispusiera de una mente despejada y serena, una inteligencia mesurada que sabrá ponderar y en cierta forma mitigar los arrebatos del monstruo sensible que cuenta la historia. Para el prestidigitador de San Petersburgo, la trama gana en fuerza y poder de convicción si incluye los apasionantes enredos que se pasan para narrarla. Con evidente ironía, el acucioso Nabokov se refiere en Lolita a “las exasperantes vaguedades del autor”. Alérgico a la línea recta, dedica un cambiante acoso a sus temas, y aunque descarta esta técnica como los devaneos de un relator ansioso, nos somete a ellos para demostrar que, en contra de la opinión del respetable señor Nabokov, sus narradores sucumben a fascinantes distracciones.
Como naturalista, Nabokov fue un clasificador, no un teórico. Este fervor por ordenar el mundo de las especies menores explica en parte su estilo literario. Sus complejas estructuras, donde lo real es captado por diversas miradas, dependen de una prosa certera: a las atmósferas enrarecidas se accede por vía de la exactitud. Cuando una revista le pidió que hablara de la inspiración literaria, Nabokov escogió escenas de la narrativa norteamericana donde ciertos datos menores crean una irregateable ilusión de verosimilitud. El autor tocado por la gracia no profiere visiones de chamán ni aspira a revelar Valores Eternos; es alguien que coloca en una repisa el objeto inolvidable. En Lolita las situaciones se vuelven creíbles gracias a una significativa minucia: creemos en la expedición al saber que zarpa con “gorros de papel para Navidad” y en la silla eléctrica al enterarnos de que “está pintada de amarillo”. Este sentido del detalle también se aplica a los gestos: ¿hay mejor descripción de un escape feliz que la de Humbert Humbert al volante, conduciendo el automóvil “con un dedo”?
Para Nabokov la ficción sólo acepta una idea de progreso: adquirir “capas de vida cada vez más precisas”. Al respecto, le gustaba citar la escena del parto de Ana Karenina, impensable en un novelista del XVIII. Esta conquista de la imaginación por vía de la exactitud depende de un pacto peculiar con el lector. La singularidad exige una atención inédita: “entre todos los personajes que crea un gran artista, los mejores son sus lectores” (Lecciones de literatura rusa).
“Hablo como un idiota”
En los años de Berlín y París, Nabokov-Sirin frecuentó poco a los aborígenes (esas “figuras de celofán” que pasaban junto a los emigrados rusos). De 1919 a 1940, su nombre adquirió un prestigio cada vez mayor en un círculo cada vez más restringido. La emigración rusa dejó de pensar en un retorno; cansada de habitar un país imaginario, se integró a las ciudades de Europa, y la Segunda Guerra Mundial acabó de dispersarla. Algunas de las mayores novelas del siglo —La dádiva, La defensa, Desesperación— fueron escritas para un puñado de lectores. No es casual que Nabokov enfatizara “la notable facultad creativa de los rusos, tan bellamente revelada por la propia inspiración de Gogol, de trabajar en el vacío. La imaginación sólo es fértil cuando es fútil”.
A los saldos de una historia que ya incluía la guerra civil en Rusia, el exilio, el asesinato de su padre, la desintegración de su familia (su madre se quedaría en Praga), se agregó en 1940 el delirio nazi. Gracias a una organización de apoyo a los perseguidos (Vera y Dimitri eran judíos), los Nabokov se pudieron embarcar en el Chamberlain rumbo a Nueva York, en la mejor habitación que tuvieron en años.
En Estados Unidos, Nabokov perdió los dientes, dejó de fumar sus cuarenta cigarros diarios, engordó hasta parecerse a un “doble de Hitchcock” y se sometió a las rutinas del profesor universitario, primero en Wellesley College y luego en Cornell.
Sin duda, Nabokov se sirvió de su extranjería para renovar el inglés. A su intrincada pericia lingüística se sumó el tono del visitante insólito. Incapaz de sentirse en casa en su idioma de adopción, redactó sus clases en detalle para superar las imprecisiones de la oralidad: “pienso como un genio, escribo como un autor distinguido y hablo como un idiota”, diría en su libro de entrevistas Opiniones fuertes. Su pedagogía fue una brillante defensa de la arbitrariedad. En sus cursos, Dostoievski fracasaba en forma melodramática y Mann apenas se distinguía de un autor de textos de autoayuda. Convencido de que la ridiculización de los defectos es una ética (combatir el mal significa demostrar que es digno de burla), sus clases no rehuyeron la parodia ni el disparate.
Nabokov detestaba al doctor Freud y a los buscadores de Grandes Ideas tanto como a los vecinos con bronquitis en un cuarto de hotel. En su código personal, los lectores sagaces deben saber otras cosas: qué distribución tiene el departamento de la familia Samsa, de qué color son los ojos de Madame Bovary, cuánto cuesta el periódico en Mansfield Park. De tales minucias está hecha la ilusión de vida que provoca la literatura. Si Henry James prefiere el estilo tentativo, que no impone su autoridad y se aproxima con discreta parsimonia a sus objetos de interés (en una ocasión, este enemigo de lo explícito se refirió a un perro como “algo negro, algo canino…”), Nabokov considera que cada objeto esquivo amerita un alfiler que lo detenga. Para probar que don Quijote salía a mano en sus lances, analizó sus triunfos y descalabros como un partido de tenis en cuatro sets. El análisis arrojó un marcador reñido: “6-3, 3-6, 6-4, 5-7”.
La Universidad de Cornell se fundó en un sitio de nombre propiciatorio, Ithaca. Allí, los Nabokov encontraron un refugio movedizo. Nunca tuvieron propiedades y año con año se mudaban a la casa de un profesor en sabático. Para el novelista, vivir en un ambiente ajeno representaba una rica arqueología, una oportunidad de descifrar conductas a partir de enseres y adornos. En esos sitios de alquiler, y en sus largos recorridos de verano en pos de mariposas, con escalas en moteles sin número, conoció el país que retrataría en Lolita. Los discursos paranoicos o conspiratorios cautivaban la imaginación de Nabokov. En sus décadas norteamericanas procuró vivir como un desplazado perpetuo, que veía los sucesos desde una distancia inusual y los procesaba en favor de una sociedad secreta. Aunque colaboraba en el New Yorker y publicaba libros con regularidad, en Cornell muy pocos sabían que era novelista. Su obra circulaba con el silencio y el ocultamiento que favorecen los agentes dobles.
En 1948 empezó a escribir Lolita. Algunos meses más tarde dudó de su material; tal vez inspirado por Gogol y su incertidumbre ante Las almas muertas, quiso quemar el manuscrito. Siempre atenta a sus textos, Vera impidió el auto de fe. En 1953 puso punto final a la historia de amor de una ninfa de doce años con un hombre de 42, pero no hubo forma de publicarla en Estados Unidos. La primera intención de Nabokov fue firmar con un seudónimo, sin embargo el editor Roger Strauss lo convenció de usar su nombre: si la novela era llevada a juicio, el nome de plume sería visto como un reconocimiento tácito de su indecencia; en cambio, ampararla con un apellido de profesor universitario ayudaría a demostrar que el autor buscaba superar con recursos artísticos un tema repugnante. Nabokov siguió el consejo. En 1955 Lolita apareció bajo su nombre en París, en la editorial Olympia, que había publicado a Miller, Genet, Durrell y toneladas de basura porno.
Lolita llegó a la mayoría de los lectores precedida del escándalo. Graham Greene afirmó que si la novela era un delito, estaba dispuesto a ir a la cárcel por ella; el pueblo de Lolita, Texas, discutió la posibilidad de cambiar de nombre a Jackson; Groucho Marx comentó que leería el libro seis años después, cuando Lolita cumpliera los permisivos 18.
Quienes llegaron a la novela estimulados por el morbo, se decepcionaron al no encontrar en ella alardes anatómicos. Para Nabokov, el Ulises, de Joyce, tenía la falla menor de ser demasiado gráfico en sus asuntos de biología. En Lolita buscó una alta temperatura erótica sin recurrir a las obvias y monótonas “palabras de cuatro letras”. El contacto físico depende del quebrado ánimo de los protagonistas y aun del paisaje, que simboliza, como en “La trama celeste” de Bioy Casares, una extensión pánica del amor:
Vi su rostro contra el cielo, extrañamente nítido, como si emitiera una tenue irradiación. Sus piernas, sus adorables piernas vivientes, no estaban muy juntas y cuando localicé lo que buscaba, sus rasgos infantiles adquirieron una expresión soñadora y atemorizada.
“Era tan ingenuo como sólo puede serlo un pervertido”
Lolita es un thriller al revés (desde el principio se conoce al asesino pero no a la víctima), un baedeker sentimental por los 48 estados unidos, una reflexión en torno al poder confesional de la literatura (las emociones de un ser deleznable), un alegato sobre las posibilidades estéticas del crimen (“siempre se puede contar con un asesino para lograr una prosa atractiva”), una parodia sobre la parodia, pero sobre todo, Lolita representa la construcción de un arquetipo. En su decimosegunda novela, Vladimir Nabokov trazó un personaje tan emblemático como Werther, Don Juan, Hamlet, Fausto, Emma Bovary o Tirano Banderas. Ajeno a los temas ampulosos, creó un mito improbable: una niña caprichosa, de calcetines sucios, con una inolvidable cicatriz en el tobillo, dejada por un patinador; una “consumidora ideal”, siempre dispuesta a mascar el chicle mejor publicitado, que al ver el zapato de una víctima en un accidente automovilístico comenta con frialdad mercantil: “ése era exactamente el mocasín que quise describirle al empleado de aquella tienda”; una mezcla de madurez a destiempo e inocencia vulnerada; una vampiresa accidental, a punto de regresar a su condición de niña solitaria; una tenista veleidosa, que arriesga más en su segundo saque; una experta en bailar con un aro en la cintura; una conocedora de todo lo que le gusta y le duele a los mayores; una tirana del deseo incapaz de beneficiarse de sus poderes; la más irregular de las musas:
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas[…] En las mañanas era Lo, sencillamente Lo. Un metro cuarenta y ocho de estatura, con pies descalzos. Loly con pantalones; Dolly en la escuela; Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos siempre fue Lolita.
La novela es la autobiografía que Humbert Humbert escribió antes de morir para justificar (o al menos explicar) un crimen. El culpable busca un segundo juicio y se dirige a sus lectores como “damas y caballeros del jurado”. A los 42 años, Humbert es un neurótico de probada veteranía. En su relato, alterna la primera persona con la tercera y se convierte en personaje y aun en fantasma de sí mismo. La tercera persona le sirve como adecuada careta social (“Humbert hacía todo lo posible por ser bueno”) o como teatro de los puntos de vista (“Humbert el Terrible deliberó con Humbert el pequeño”). El único interés continuo de este narrador escindido son las ilegales nínfulas, ciertas niñas de doce o trece años que enloquecen a los cazadores arriesgados y dóciles.
George Steiner ha contado en numerosas ocasiones su perplejidad ante la contradicción de que los torturadores nazis tuvieran un excelso gusto literario. Lolita es una poderosa demostración de que el arte puede pactar con la patología. Para reconocer a una nínfula se requieren idénticas dosis de sensibilidad y demencia. En el siglo de Auschwitz y el Gulag, Nabokov mostró un rasgo apenas comprensible del espanto: el vigor estético de un arte motivado por la bajeza. Una voz de eficacia impar puede lograr que sintamos una enorme empatía por un personaje abiertamente repudiado por su creador. Desde el punto de vista jurídico, Lolita es un crimen; desde el punto de vista literario, una historia de amor; el mismo testigo que repudia al ciudadano Humbert, exonera al autobiógrafo. A contracorriente de Steiner, Nabokov revela la perturbadora falta de relación entre la moral y la capacidad de crear belleza. En su tiránica seducción, la novela revela que la crueldad y lo sublime pueden ser términos contiguos.
“Un paso en falso y habría tenido que explicar toda una vida de crimen”, comenta el adorador de las nínfulas. Humbert se somete a un disciplinado escrutinio, está pendiente del menor detalle que pueda incriminarlo. Europeo de pedantería cum laude, maltrata a sus testigos (“como ya habrá adivinado el lector astuto”, dice ante situaciones indescifrables). Durante casi toda su vida, ha sido “un pusilánime respetuoso de la ley”; refrena su apetito inconveniente, se casa con una mujer común, se resigna “a acariciar su carne rancia”, busca prostitutas adolescentes sin encontrar a una auténtica nínfula.
En esta larga hibernación del deseo, es víctima de las rutinas matrimoniales, incluida la del adulterio. Su mujer lo deja por un taxista ruso. Afecto a las poses magnánimas, Humbert se niega a “golpearla como habría hecho cualquier hombre honrado”. A partir de ese momento, el destino, “ese fantasma sincronizador”, empieza a fraguar otra historia. Humbert recibe una herencia que lo obliga a ir a Estados Unidos. Reserva un cuarto amueblado en el pueblo de Ramsdale, y cuando llega ahí, la casa se ha incendiado. Le sugieren que vaya con Charlotte Haze, una joven viuda que vive con su hija. Humbert se horroriza ante la decoración (souvenirs mexicanos por todas partes) y el desorden de la ropa interior en el baño (su mirada hiperatenta detecta un cabello en forma de signo de interrogación). La señora Haze parlotea sin freno, intercala palabras en un pésimo francés y “alza una ceja enigmática”. Humbert piensa en huir. Entonces, Charlotte propone que salgan al jardín. Ahí está Lolita, recostada en el pasto, absorta ante un cómic, chupando una paleta. Humbert necesita descargar el entusiasmo que le produce la presencia de la ninfa; desvía la vista a las azucenas y exclama: “¡son hermosas, hermosas, hermosas!”
En el país del pay de manzana, el suizo Humbert se siente por encima de sus circunstancias, esos tristes escenarios donde las mujeres se peinan con canelones de plástico y las licuadoras se someten al ruidoso maelström de las leches malteadas. Con fastidioso narcisismo, describe su atractivo físico; su intensa masculinidad —velluda y simiesca— cautiva a las mujeres. Nabokov tuvo la idea de escribir el libro al leer un reportaje sobre un mono que había dibujado su celda. Humbert es un elocuente antropoide en cautiverio. Aunque podría seducir a “esa cosa lamentable y chata que es una mujer atractiva”, ha seguido una vacilante estrella. En la infancia vivió un amor dolorosamente inconcluso: conoció a una niña perfecta en la Riviera Francesa y estuvo a punto de penetrarla pero dos bañistas salieron del mar frente a ellos, como tritones policiacos. Ella murió de tifo meses después. Humbert busca mujeres que sustituyan a la niña perdida. En homenaje a la Annabel Lee de Poe, aquella musa fugitiva se llama Annabel Leigh. No es esta la única similitud con el autor de “La caída de la Casa Usher”. Como Poe, el perseguidor de nínfulas perdió a su madre (“muy fotogénica”) a los tres años. En Nabokov, el anhelo o el recuerdo siempre duran más que los hechos. La madre de Humbert muere con implacable brevedad: “picnic, relámpago”. De acuerdo con Tom Stoppard, estamos ante la coma más elocuente de la lengua inglesa (en la traducción de Enrique Tejedor, esta compacta tragedia se diluye en “un rayo durante un picnic”).
Poe se casó con una niña de trece años para estar cerca de su madre. En forma inversa, Humbert se casa con Charlotte Haze para estar cerca de su hija Dolores. Charlotte es una mujer cuyo mal gusto quizá sería llevadero de no estar disfrazado de elegancia. En su libro sobre Gogol, Nabokov dedica un capítulo al poshlust, palabra que alude a la falsa importancia o el falso atractivo de las cosas, al kitsch que no se atreve a decir su nombre: “El poshlust, vale la pena repetirlo, es especialmente potente y maligno cuando la farsa no es obvia”. Charlotte posa como mujer de mundo, sonríe con aires de Hollywood y agita distraídamente su cigarro, pero la ceniza nunca da en el cenicero.
Humbert alquila el cuarto y mantiene su pasión como un fuego secreto. Una vez más la abusiva fatalidad se pone de su parte. Acepta los impositivos avances de Charlotte y se casa con ella para permanecer junto a la pequeña Lo. La peligrosa ninfa compara a su padrastro con un guapo zombi del cine, le lleva el desayuno a la cama, se come su tocino y se chupa los dedos con insoportable delicia. Después de la boda, Lolita es enviada a un campamento de verano y Charlotte empieza a buscar internados para que su hija no perturbe su nido de amor. El marido renegado cae en una severa depresión. Sólo se casó con la imposible Charlotte para atesorar los arbitrarios cambios de ánimo de la nínfula. Fantasea en ingresar a la aliviada legión de los autoviudos, pero sabe que no está a la altura de semejante fechoría. De cualquier forma, el destino actúa en su nombre: Charlotte descubre el diario en el que Humbert detalla su amor por Lolita y corre a la calle. Afuera llueve, un perro cruza frente a un coche, el conductor trata de esquivarlo, derrapa en el pavimento y atropella a la fugitiva Charlotte Haze. De no ser por esta elaborada cadena de casualidades, Humbert no podría quedarse con su amada.
Cuando recoge a Lo en el campamento de verano, Humbert le dice que su madre está hospitalizada y propone hacer un viaje antes de regresar a Ramsdale. En el hotel Los Cazadores Encantados prepara el lance final: lleva cuarenta somníferos que contempla como si fuesen cuarenta glóbulos de felicidad. Humbert anhela con tal intensidad su encuentro amoroso que el lector intuye un fracaso. Justo entonces, Lolita toma la iniciativa: cuenta que perdió la virginidad en el campamento y propone “jugar” al sexo. En un giro insólito, el seductor es rebasado por su presa: Lolita cree que lo inicia en una perversión infantil. Así se cierra el círculo de azares. La “realidad” ha favorecido las peores intenciones del protagonista. Es cierto que Humbert aporta sus quebrados sentimientos y que al conocer a Dolores Haze evita tomar el primer Greyhound que podría devolverlo al mundo común de las mujeres con vista cansada, pero influye poco en el curso de los hechos. Incluso después de poseer a Lolita, el inerme Humbert ignora su situación legal. Siempre resuelta, ella lo saca de dudas: “la palabra es incesto”.
La obra entera de Nabokov es una reflexión sobre la inapresable sustancia del tiempo. Mientras ocurren, las anécdotas preservan su misterio; sólo a través de la memoria, cuando ya resulta imposible alterar sus ácidos designios, podemos otorgarles coherencia imaginaria. De acuerdo con Claudio Magris, escribir significa transformar la vida en pasado, o sea envejecer. Nabokov se concentra en las consecuencias morales de esta condición inevitable de la literatura: el caos que vivimos como un presente indescifrable se ordena como un pasado agraviante; una vez transcurrida, la experiencia adquiere lógica y reclama cuentas. Narrarla implica concebir culpables.
En el prólogo a la novela, Nabokov hace que cierto Dr. John Day afirme: “Si nuestro ofuscado autobiógrafo hubiera consultado, en ese verano fatal de 1947, a un psicopatologista competente, no habría ocurrido el desastre. Pero tampoco existiría este libro”. El crimen rinde en la literatura. Un poco más adelante, Day se explaya: “¡Con qué magia su violín armonioso conjura en nosotros una ternura, una compasión hacia Lolita que nos entrega a la fascinación del libro al tiempo que abominamos de su autor!” Nabokov recurre a uno de sus trucos favoritos: ridiculiza una idea que sin embargo desea transmitir. Enemigo de la novela de tesis, mitiga los efectos de su interpretación poniéndola en boca del absurdo Dr. Day, pero deja en claro que podemos sentir una profunda empatía con Humbert sin avalar sus actos o, para decirlo con Brian Boyd: “la elocuencia de Humbert Humbert supera a la evidencia de Nabokov”.
El juicio del protagonista sobre sí mismo es más severo; a tal grado, que se incrimina en exceso y huye como si ya hubiera sido condenado. Su vida con Lolita se convierte en “un paraíso lleno de ojos”. Un paranoico escapa en compañía de una exhibicionista, ¿puede haber combinación más tensa? Nunca Humbert es tan suizo ni tan discreto como cuando viaja con la ruidosa y entrometida Dolores.
En su ensayo sobre Kafka, Nabokov sostiene que toda exploración de la belleza involucra a la piedad. La hermosura cautiva no sólo por su perfección sino porque puede ser destruida. Tarde o temprano, el objeto del deseo desaparece. La pasión por Lolita es vulnerable en un doble sentido: no hay un santuario legal para la adoración de las nínfulas y en dos años será una adolescente cualquiera.
En su fuga contra el espacio y el tiempo, Humbert no puede librarse de su ubicua némesis, el dramaturgo Claire Quilty. No es la primera ocasión en que Nabokov explora el tema del falso doble; su novela Desesperación trata de un hombre que cree encontrar una réplica de sí mismo y lentamente accede al espanto superior de descubrir que tiene un doble “psicológico”, producto de sus febriles maquinaciones. De modo similar, el narrador de Lolita imagina que “otro Humbert” lo sigue con avidez hasta que el perseguidor adquiere personalidad propia y se transforma en un “Proteo del camino” que puede estar al volante de cualquier Chevrolet. El doble se disipa en vigilantes anónimos.
La sombra de Quilty atraviesa la novela: es mencionado de paso en un catálogo de autores teatrales, Humbert consulta a un dentista que es tío del dramaturgo, conversa con él en el porche del hotel Los Cazadores Encantados, en vísperas de su primera noche con Lolita. Además, la ninfa representa una de sus obras en la secundaria. No es extraño que el rival sea un autor dramático: Humbert sucumbe a los episodios de la vida y Quilty los inventa (esta supremacía lo lleva a Lolita). De modo emblemático, ella abandona a su padrastro el Día de la Independencia. Entonces Nabokov escribe una frase de una línea: Waterproof. Más de doscientas páginas antes, Humbert estuvo a punto de enterarse de que Quilty era un libertino, pero otro personaje empezó a hablar de su reloj a prueba de agua (waterproof). Aunque la mayoría de los lectores disfruta la novela sin reparar en esta clave, conviene detenerse en ella; se trata de algo más que una oportunidad de que el crítico se gane su cena. Para Nabokov, el destino transcurre como una materia que creemos dominar y cruzamos a tientas; en su abundancia de sucesos, desorienta a sus usuarios. Al saber quién destronó a Humbert, el novelista recurre al truco maestro de hacernos sentir que, como el amante superado, debimos advertir la presencia de Quilty desde antes: lo “intrascendente” (una sencilla palabra de moda: waterproof) es lo significativo. La verdad estaba ante nuestros ojos y no la vimos. Volver atrás significa reconocer nuestra torpeza ante la evidencia. La relectura se convierte en un desafío similar al de la composición literaria. En su tardía lucidez, Humbert comenta:
[…] para él [el lector] y para mí es fácil descifrar ahora un destino pasado, pero un destino que se está construyendo no es, créanme, una de esas honestas historias de misterio donde lo único que hay que hacer es prestar atención a las claves. En una ocasión leí un cuento de detectives francés donde las claves incluso estaban en cursivas.
La literatura es una fábrica de pasado, que sólo admite una coherencia posterior. Mientras sucede, la trama conserva un trasfondo inescrutable. Esto incluso se aplica a una novela consciente de estar siendo escrita. En Lolita, Humbert padece una ansiedad literal, literaria y aun tipográfica; se dirige al lector con apremio (“no puedo existir si no me imaginas”), traduce sus emociones en caracteres de imprenta (“mis pensamientos parecían inclinados en tipografía”), hace de la lectura un acto mortal (Charlotte es atropellada por leer su diario, obliga a Quilty a recitar en verso su sentencia de muerte), escucha con azoro de bibliófilo cómo Lolita disuelve sus estratagemas: “hablas como un libro, papá”.
Después de sus noches de sexo y champán con Claire Quilty, la ex nínfula se casa con un hombre de desoladora normalidad: pobre, imbécil, cariñoso, sin otra seña de carácter que sus defectos físicos. Lolita queda embarazada y decide recurrir a su padrastro. Humbert la visita y le ofrece huir, pero ella se niega; los cubiles en los que vive son preferibles al desorbitado amor de Humbert. Entre lágrimas, él le firma un cheque excesivo. Al estilo de las divas que idolatra en la pantalla, Dolores se refiere a Quilty con un doloroso oneliner: “Él me destrozo el corazón, tú sólo me destruiste la vida”.
Humbert mata a Quilty en una escena fársica: el asesino termina en la cama, sentado sobre su pistola, bañado en sangre, con una pantufla de su víctima en la mano. En el guión que escribió para Stanley Kubrick, Nabokov situó el asesinato al comienzo de la historia: la película indaga por qué mató a Quilty. En cambio, en la novela se ignora quién es la víctima y durante más de doscientas páginas el lector puede suponer que Humbert asesinó a Lolita para eternizar a la nínfula amenazada de crecimiento.
Al final del libro, Lolita muere en el parto y Humbert de un paro cardiaco. Lo único que queda es la confesión de un amante desaforado, un asesino amateur, un artista perfecto.
“Una espiral es un círculo espiritualizado”, afirma Nabokov en Habla, memoria para explicar el sinuoso asedio a sus recuerdos. La confesión de Humbert Humbert sigue un centro inamovible: Lolita. Cuando la novela era ante todo un caso de escándalo, Lionel Trilling escribió en favor de su condición romántica: “en la ficción reciente ningún amante ha pensado de su amada con tanta ternura ni ninguna mujer ha sido evocada con tanto cariño, tanta gracia y delicadeza como Lolita”. Conviene agregar que el romanticismo de Humbert Humbert no es el de los melodramas que cautivaban a la pequeña Dolores Haze, sino el de Hölderlin y Von Kleist, el del cazador que busca la evanescente belleza de la flor azul y al conseguirla está dispuesto a beber arsénico antes de que mengüe la intensidad de su hallazgo.
Si Lolita comienza como el manual de un egoísta que encara los problemas ajenos con “la higiene mental de la no interferencia”, de un maniático que todo lo sobreinterpreta y nunca es tan irónico como cuando dice “exagero un poco”, con la muerte de su amada, el narrador entiende al fin que la desgracia no es sólo suya. La ausencia de Lolita empobrece el entorno de modo absoluto, irreversible. En la penúltima página de su relato, Humbert sube a una colina y oye unas voces infantiles:
Me quedé escuchando esa vibración musical desde mi suave pendiente, esos estallidos de gritos aislados, con una especie de tímido murmullo al fondo. Y entonces supe que lo más punzante no era la ausencia de Lolita a mi lado, sino la ausencia de su voz en ese concierto.
¿Cómo reparar esa pérdida? El párrafo final de la novela es la carta de creencia de Nabokov: “Pienso en bisontes y ángeles, en el secreto de los pigmentos perdurables, en los sonetos proféticos, en el refugio del arte. Y ésta es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir, Lolita”. Más allá de la “cortina de cipreses” de los cementerios, la literatura preserva a la ninfa de 1.48 de estatura, que mastica chicle bomba.
Los genéticos de la literatura le atribuyen hermanas previas, como la protagonista de El hechicero, la novela corta que Nabokov escribió en la segunda mitad de los años treinta y sólo se publicó después de su muerte. También en La dádiva aparece un esbozo de la pequeña Circe pero es descartado como “dostoievskiano”, y en Invitación a una decapitación, Emma, una niña tierna y temible, parece disponer de una llave para liberar al prisionero Van Veen y de otra para infligirle un encierro más severo. En un sentido más amplio, el tema recorre casi todos los libros de Nabokov. De Mashenka (1926) a Ada (1969), un arco continuo indaga las consecuencias indelebles del primer amor. Lolita condensa y lleva a su más arriesgado límite la relación con la inocencia cautivadora y mancillada.
Los mitos tienen un comienzo nebuloso y no es casual que la historia de Lolita empezara junto a un oleaje que ella no conocería. La extrovertida Charlotte informa que su hija fue concebida en Veracruz (de ahí que la casa esté llena de baratijas mexicanas y de ahí el nombre de la niña). En su febril errancia por Estados Unidos, Humbert se acerca a la frontera sur pero no se atreve a cruzar: México es una orilla pobre, ardiente y desconocida. De ahí surgió Lolita. Por lo demás, como comentó Humbert en su inútil expedición al Ártico, “las nínfulas no suceden en las regiones polares”. –
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).