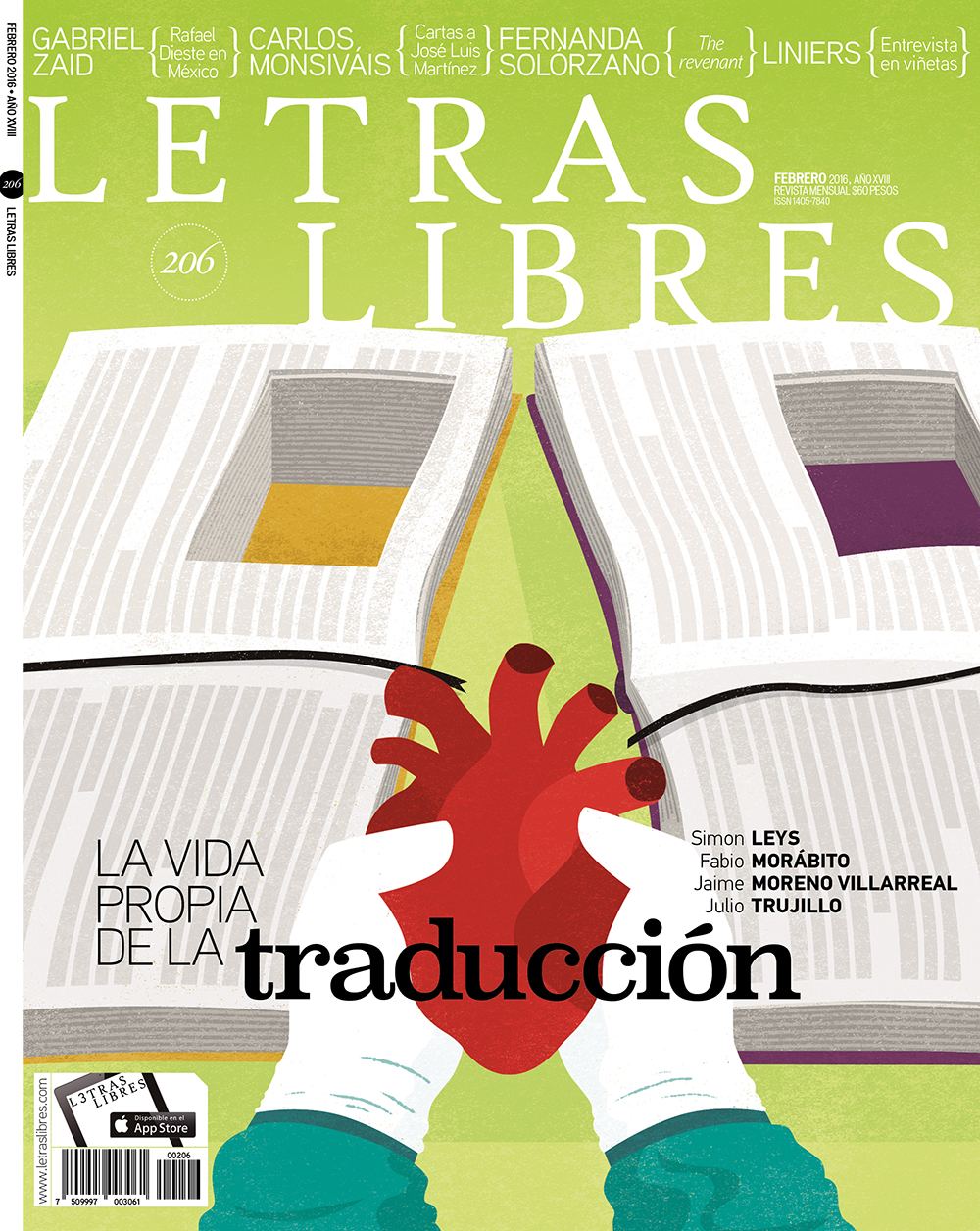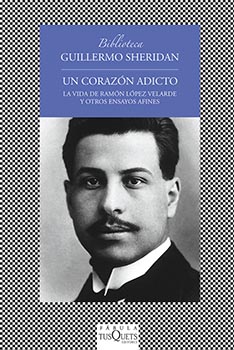Gabriel Wolfson
Profesores
México, Conaculta/dgp, 2015, 94 pp.
Be y Pies
México, Tumbona, 2015, 84 pp.
Geney Beltrán Félix
Los dos libros recientes de Gabriel Wolfson (Puebla, 1976) reúnen cinco relatos que podrían haber aparecido en un solo tomo. Be y Pies y Profesores son muestras de un proyecto literario homogéneo. Es esta una prosa que se rehúsa a la forma narrativa realista: la trama como tal no existe –o no desde una perspectiva moderna–; no hay un desarrollo de motivos dramáticos y los personajes carecen de evolución psicológica. Con la parcial excepción de “Pies”, los “protagonistas” de los distintos relatos comparten varios rasgos al punto de que no tendría gran sentido distinguirlos unos de otros (son varones, viven de dar clases, acaban de dejar la juventud, se la pasan conversando y reflexionando). Más aún: no hay una variación o contraste enfático en el tipo de especulaciones que dejan ver; lo que resalta es una desconfianza ante la realidad y el lenguaje que se reitera aquí y allá al grado de ratificar un arte poética.
Consciente de su devenir, la escritura de Wolfson nace de un muy delgado talante narrativo que se ve cuestionado desde adentro. No, corrijo: se ve derruido página tras página. Esto se da con digresiones, historias que se abandonan, afirmaciones en torno a la escritura. Diríamos que no hay duda ni perplejidad: “las palabras no funcionan” (“Ve”). La única facultad humana que se halla presente es el intelecto. Los personajes se ven negados a las emociones y los sentimientos en un rasgo que refuerza un perfil antidramático: “eso que por otra parte no creo que exista en el mundo, el afecto” (“Be”). Un narrador se niega sin más a la imaginación: “Sara, en pocas palabras, es estudiante de historia y vive con sus padres, a quienes imagino buenas personas aunque no me interesa imaginarlos” (“Parte”). En busca de una fidelidad estricta a lo elusivo de lo real, este verismo innegociable llega a la imposibilidad y la renuncia, desecando la fuente en que nace la expresión literaria: “el lenguaje no nos sirve” (“Parte”). Más que una crítica de la narrativa realista, Wolfson emprende una destrucción en regla.
Que no es enteramente nueva, claro. Los antecedentes los traen los propios relatos, aunque en clave: se cita a “Fernández” (Macedonio Fernández), se menciona a una cronista de toros (Josefina Vicens). La prosa de Wolfson es secuela de una postura literaria posmoderna con no escasos referentes (en México, Efrén Hernández, Elizondo, Bellatin) que va al origen de lo ficcional para desmenuzarlo. Congelarlo. Anularlo. “Nadie cuenta nada en realidad, escribe A.” (“Ve”). Llama la atención la docilidad con la que estos relatos no se vinculan, ni humorísticamente, con su contradicción: si “el lenguaje no nos sirve”, si “las palabras no funcionan”, tampoco servirían para afirmar con esa seguridad su nulo servicio, su no funcionamiento. ¿La tarea de destrucción de lo literario, si se es congruente, no habría de ocurrir solo en el silencio?
Una prosa con estos rasgos mueve a rechazos o adhesiones, nada en medio. O se le denuncia como esterilidad e impostura que se escuda en un blablablá teórico ya epigonal, o se le ensalza: un desafío al mercado y las convenciones actuales. A menudo en México todo proyecto de narrativa antirrealista se tilda de experimental –aunque pueda tratarse de inadvertidos pastiches de “experimentaciones” previas– y a ese gesto se le asigna un automático aplauso: el ademán va por encima de la concreción. Sin entrar en estas inercias, convendría señalar que la prosa de Wolfson es emblemática del cariz que la creación toma en el entorno académico, en que la formación teórica que acompaña los doctorados afina las dotes reflexivas pero también lleva a un estéril recelo ante los elementos menos fácilmente analizables –al menos en esta etapa de la evolución humana, con el aún insuficiente conocimiento neurológico– de la creación artística: la sensibilidad y la imaginación. Conjeturo que la operación metaliteraria de Wolfson dice menos de las falencias del lenguaje y mucho más del espacio erudito en que surge, circula y se avala.
Voy a esto: para una propuesta así también hay un mercado en México: hay becas y publicaciones subsidiadas por el Estado; hay prestigio entre los pares que asume un valor creciente en un país donde poquísimos escritores viven de regalías. Detecto esta contradicción afín a lo que afirma Boris Groys sobre los artistas visuales: “si un artista dice […] que quiere escapar del museo […] para crear un arte verdaderamente vivo, esto no significa sino que el artista quiere que se le coleccione. Esto es debido a que la única posibilidad de que el artista sea coleccionado es sobrepasando el museo y entrando en la vida en el sentido de hacer algo diferente de lo que ya ha sido coleccionado”.
Pero el vitalismo que se excusa en lo inefectivo del lenguaje podría ser no un gesto rebelde sino conservador. En “Rima” se lee: “no podemos plantear una solución si no hay un problema que resolver”. En “Be”, Jota advierte sobre el cometido de “pretender misterios y pretender soluciones, puros lugares comunes para escribir una composición bajo el título ‘La vida misma’, qué tal”. ¿No habrá en eso una inteligencia dócil ante la comodidad de sus prejuicios, y renuente a la exploración? Estos libros parecerían no una apertura, no una ruptura que se lance a nuevos espacios, sino la derrota de una prosa unívoca que, al decir una cosa y nada más una cosa, renuncia, bloquea, termina: “escribir esta historia es imposible” (“Ve”). ¿No hay aquí una profecía que se cumple a sí misma? Trae Wolfson la disección de lo literario, sí, pero no eso y, además, su cuestionamiento, la conciencia de su contradicción o ambigüedad; sus otros vuelos (la parodia, por ejemplo). ¿De veras hay una sola cosa tal llamada “lenguaje” o “literatura”? ¿No hay más bien una diversidad de palabras que han nacido de la experiencia de personas de carne y hueso, una historia verbal de siglos que ha ido mutando con la necesidad del narrar que, en aras del conocimiento y la crítica, hacen pulsar los “problemas”, las tragedias, las transformaciones? No puedo evitar caer, pues, en el reparo desde la otra esquina de la ficción: sospecho que hay una falsedad insensible en decir: “Nadie cuenta nada.” Basta con permitirse imaginar y sentir con la misma intensidad con que se reflexiona; sería suficiente, creo, con salir del cubículo y el salón de clases. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).