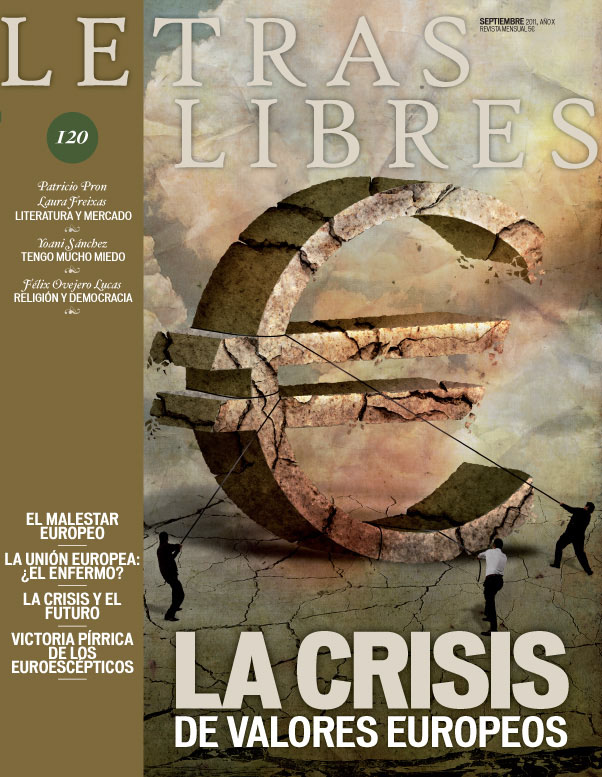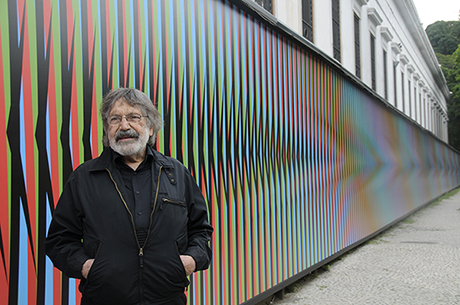1
Julien Gracq finaliza su extraordinario panfleto La literatura como bluff (1950) con el diagnóstico terrible de las letras de su tiempo: “Una literatura de pedantes.” Al tratarse de las últimas cuatro palabras de su ensayo, estas adquieren el carácter de una conclusión, que me permito repetir por ello. “Una literatura de pedantes”, dice Gracq refiriéndose a la literatura francesa de su tiempo pero tal vez no solo a ella, ya que en los fenómenos más recientes en el panorama literario en español puede percibirse la misma pedantería que denunciaba Gracq. Voy a referirme a algunos de ellos aquí porque me parecen muy significativos de lo que son las relaciones entre literatura y mercado en España y América Latina en los últimos años; también, porque nos permiten identificar a los actores más relevantes de una escena de cierta complejidad en la que confluyen lectores formados y habituados a un tipo de consumo literario minoritario y lectores de escasa formación y gustos mayoritarios, editores interesados tan solo en el descubrimiento del siguiente multiventas y editores que conciben su trabajo como una tarea política, libreros, críticos voluntariosos, críticos doctrinarios, críticos que no leen, suplementos culturales, revistas de literatura, blogs y libros y personas que los escriben. Vamos a hablar de estos últimos.
2
Mario Muchnik tituló su libro de 1999 Lo peor no son los autores, pero yo no estoy seguro de que estuviera en lo cierto, por lo menos no si pienso en los autores que irrumpirían en la siguiente década y podrían caracterizarse –aun a riesgo de incurrir en un cierto reduccionismo, ya que hay tantas variantes individuales como autores– en dos grupos en virtud de sus actitudes y prácticas: el primero de estos grupos siente una cierta nostalgia de la autoridad y de la tradición y produce una literatura cuyo horizonte de posibilidades y modelo son los de la novela realista decimonónica, de la que han heredado la afición por la extensión narrativa y la linealidad y una visión del mundo de acuerdo a la cual las iniquidades y desigualdades son resultado de un devenir histórico que, por su propia dinámica progresista, tiende a corregirse a sí mismo; el segundo de estos grupos, por su parte, tiene su horizonte estilístico en la imitación de las técnicas cinematográficas y televisivas en la ficción narrativa y se articula en torno al enorme valor que el sistema literario otorga a todo aquello que irrumpe en él como novedad, es fragmentaria y epigonal de ciertas formas ya practicadas en la narrativa anglosajona y francesa de los últimos veinte años y sostiene una visión del mundo de acuerdo a la cual el consumo cultural y los medios económicos que se requieren para financiarlo están al alcance de todos nosotros, de modo que el gran personaje de nuestros tiempos es el sujeto individual y el gran tema, sus hábitos de consumo.
Aunque parezcan antagónicas, las posturas y visiones de ambos grupos guardan grandes semejanzas, entre las cuales las más importantes son una concepción similar de la conformación de grupos como estrategia de penetración en el mercado literario y de construcción de la identidad autoral, una actitud belicosa ante los opositores y un uso exhaustivo de las nuevas posibilidades de promoción que han inaugurado las nuevas tecnologías. También, y principalmente, los emparenta su desinterés por el cuestionamiento de una sociedad que se articula en, y fomenta, la existencia de clases sociales y de las desigualdades que les otorgan sentido; más aún, la literatura sirve, de forma involuntaria o deliberada, a la perpetuación de ese estado de cosas mediante actitudes como la perpetuación de la ficción estatal de la igualdad de oportunidades y la negación de la existencia de las clases sociales o la afirmación tácita de que solo existieron en el pasado, que es lo que sucede con la mayor parte de la novela histórica, en particular la que tiene como tema la Guerra Civil española, que narra conflictos de índole ideológica y económica que se presume que tuvieron lugar en el pasado pero ya no sucederían más.
3
A menudo, e independientemente de su contenido –que puede ser explícitamente político o no–, los textos dan cuenta con su forma de su pertenencia o no a un repertorio de modos y de géneros literarios que son el resultado de las instituciones sociales de las que emerge la literatura. En otras palabras, toda obra formalmente conservadora es políticamente reaccionaria, no importa cuáles sean las ideas o las intenciones de su autor; lamentablemente, también lo son aquellos textos que pretenden innovar en el repertorio de las formas narrativas, y esto por varias razones, la principal de las cuales es que su apropiación del repertorio de formas y procedimientos de la literatura de las vanguardias históricas no es el resultado de un rechazo radical de las convenciones no solo narrativas de la época –como sucedía en el caso de las vanguardias– sino de la fetichización de la novedad y del experimentalismo, cuyo nicho en el mercado editorial es, aunque más reducido, tan relevante como los que ocupan la novela romántica, la histórica, los libros de cocina y los de autoayuda. La producción de textos experimentales que adoptan procedimientos de las vanguardias históricas como la descontextualización, la sustracción, la parodia, el sinsentido, la puesta en cuestión de la autoridad narrativa, la irracionalidad, la ausencia de linealidad, la fragmentación, la cita apócrifa, la utilización de gráficos y fotografías, la reescritura y la intertextualidad tiene como resultado la constitución de una vanguardia sin programa político, una vanguardia afirmativa de los valores dominantes –de los que emergen las convenciones literarias que supuestamente pondrían en cuestión– cuyo Dios es el mercado, al que sus principales actores parecen haberse entregado hace tiempo.
Que la tradición literaria ha dejado de ser el criterio determinante de evaluación de las obras narrativas y de incorporación al mercado literario queda de manifiesto en el hecho de que tanto autores como críticos desconocen –o fingen desconocer– esa tradición y el hecho de que esta tradición surge de disputas por la conformación de listas y de cánones y es el reflejo deformado de una lucha por la determinación del valor en literatura que es esencialmente una lucha por la autoridad y, por lo tanto, es política. Una buena parte de las obras a las que hago referencia dan la espalda a esa tradición literaria para emular ciertas experiencias de percepción contemporáneas en un mundo textualizado y saturado de información recibida de forma simultánea y no jerarquizada, lo que –desde luego– está muy bien; el problema es que su recreación de esas experiencias no surge de una distinción entre la acumulación de información y la producción de conocimiento y –lo que es aún peor, creo– no cuestiona a los poderes económicos que están detrás de esa información ni se pregunta si ese mundo del consumo anónimo e individual de contenidos en la red no está también destinado a ofrecer consuelo ante un mundo en el que las jerarquías sí existen y condicionan el acceso a la educación y al consumo no solo cultural de todos nosotros. Quien lo desee, puede utilizar la –en mi opinión– provocadora pero poco específica distinción que el ensayista y escritor argentino Damián Tabarovsky realiza en su texto Literatura de izquierda y preguntarse si este tipo de fábulas del acceso al mercado –acceso al mercado en un sentido doble: imaginario en el caso de sus lectores pero real en el de sus autores– no conforma, en realidad, una “literatura de derecha” del mismo modo en que lo hace la siempre irritante novela del humilde y abnegado miliciano que lucha en la Guerra Civil y legitima con su sacrificio a tantos gobiernos de centroderecha que han aspirado a la reconciliación nacional sin cambiar ni uno solo de los factores que alguna vez contribuyeron al surgimiento del conflicto que se nos pide ahora que perdonemos pero no olvidemos.
4
Me parece necesario decir algunas palabras más sobre esta literatura supuestamente innovadora; su antecedente más inmediato son los poemas al teléfono, al automóvil, al tipómetro, a la linotipo y al aeroplano, que abundaron en el período de las vanguardias históricas y que ahora nos parecen un poco ridículos y bastante tristes, debido a que el deseo por parte de sus autores de anticiparse al futuro y a los cambios perceptivos que supuestamente iban a introducir las nuevas tecnologías los ha dejado anclados en el pasado de forma irremediable. No deja de ser interesante que un cierto tipo de literatura reciente que pretende reflejar las nuevas prácticas vinculadas a la tecnología no sea capaz de utilizar esa tecnología de forma innovadora en sus textos; más aún, resulta interesante que esta pretensión haya conducido al surgimiento de un cierto tipo de literatura que podríamos llamar paratextual, en el sentido de que recoge instrucciones acerca de qué cosa debería ser una novela pero es incapaz de producir una de calidad. A cambio, esta literatura fetichiza la tecnología hasta el punto de que –a pesar de emplearla de forma asidua– sus autores son incapaces de reconocer el aspecto de clase inherente a sus usos. Sorprende ver que la literatura que uno sigue con más interés por ser producida por autores con los que comparte un horizonte generacional, una formación aproximadamente equivalente y unos hábitos de lectura y de consumo cultural semejantes agote su potencial en un conformismo que la vincula a esa literatura “a favor” de la que habla Tabarovsky, cuyas características más salientes serían la autoridad concedida al editing, la primacía otorgada a la trama y a los personajes, el aplomo estilístico y la consiguiente ausencia de excesos, el formalismo manido, la falta de interés en el lenguaje, el ridículo involuntario de la cita culta, la ausencia absoluta de sentido del humor, etcétera. Es decir, las características de una vanguardia sin vanguardismo y, lo que es peor, sin visión histórica, sin reflexión acerca de sus condiciones materiales de producción o de la noción de valor en literatura y sin capacidad de generar conocimiento sobre el mundo que nos rodea.
5
Una vanguardia, digo, que a diferencia de las que le precedieron no acepta su condición minoritaria y, por el contrario, aspira de manera indisimulada a la popularidad, que mide en libros vendidos, número de amigos en las redes sociales, visitas a la página web de los autores o comentarios en sus blogs. Que la popularidad sea el criterio determinante de valor en la concepción que estos autores tienen de la literatura es una prueba más de su carácter conservador, entre otras cosas porque la popularidad de un autor resulta del apoyo que recibe su obra por parte de las mayorías; ahora bien, estas mayorías son las que determinan el estado de cosas, de manera que cualquiera que considere que las cosas no están bien –y no se me ocurre quién y con qué argumentos podría afirmar lo contrario–, y acepte que no lo están debido a las mayorías, debería escapar de esas mayorías como se escapa de la peste: hasta acabar con la lengua afuera. Quizás también habría que huir de ese tipo de veleidades de vanguardismo de masas, ya que la vanguardia literaria contemporánea parece ser –y quizás sea– el nuevo realismo.
6
El problema aquí es el de las relaciones entre literatura y mercado y de las concepciones y prácticas que emergen de su confluencia y de los nuevos roles que los escritores asumen en el marco de la pérdida de prestigio social de la literatura. Esta pérdida de prestigio social no me parece tan vinculada a la emergencia de otras formas de entretenimiento popular en el último siglo, ya que ninguna de ellas ha supuesto una pérdida sino más bien un enriquecimiento del repertorio de posibilidades de la literatura, sino, más bien, a la internalización por parte de los escritores de las reglas que presiden el negocio literario, lo que ha convertido a la literatura en algo completamente distinto a lo que era en el pasado: el ámbito de discusión y puesta en conflicto de los proyectos de transformación social.
Uno de los fenómenos más evidentes en este contexto es el surgimiento de nuevas formas de circulación de la literatura, cuya emergencia ha seguido todas las veces un patrón similar y sobre el que deberíamos quedarnos pensando: tras un período inicial en el que cada una de estas nuevas formas de circulación de textos ha desplazado a una anterior y ha hecho pensar que su existencia conmovería el sistema literario introduciendo cambios de importancia, este ha conseguido asimilarla y desactivar su potencial de transformación. Quizás el ejemplo más reciente e interesante de esta tendencia es la aparición del blog, que todos hemos presenciado y a la que quizás hemos contribuido. Por un breve período –cuya duración depende de percepciones y convicciones que son personales y, por lo tanto, está sujeta a discusión–, algunos pudieron creer que la aparición de una herramienta gratuita para la publicación y la lectura de textos en la red podía suponer la democratización de la figura del autor y la conformación de comunidades lectoras, algo que efectivamente sucedió de alguna manera, pero cuya novedad se vio muy pronto normalizada y desactivada por varios factores, el primero de los cuales consiste en el hecho de que la multiplicación de los blogs contribuyó paradójicamente a su invisibilidad; dicho de otra manera, la multiplicación de contenidos en la red ha llevado a que aquellos que resultan más valiosos para la discusión de ideas sean sepultados por decenas de miles de bitácoras inanes cuyo derecho a la existencia, desde luego –y en tanto surge de la aspiración individual a expresarse–, no pretendo poner en duda aquí, pero que, en el mejor de los casos, se resignan a una existencia marginal y, en el peor, intentan adquirir visibilidad mediante el ejercicio de la violencia literaria y el placer que se deriva del insulto anónimo y la difamación.
7
La idea de que todas las personas pueden opinar sobre todos los temas es, desde luego –y solo aparentemente–, muy democrática, pero en realidad no es más que la deriva de una ficción estatal de acuerdo a la cual todos tenemos las mismas posibilidades de ser ricos y famosos y bellos. A la ficción del valor de la participación y del comentario –actualizada recientemente con la multiplicación de los eventos del tipo de “escriba con” o “complete el cuento de”, que me parecen sencillamente demagógicos– le debemos numerosos malentendidos y también un empobrecimiento del lenguaje de la crítica –y su sustitución por un cierto tipo de crítica subjetiva que consiste en la glosa de los textos desde la incapacidad o el desinterés por comprenderlos, en una actitud tan empobrecedora en su negatividad como el exceso laudatorio que uno puede encontrar a veces en ese tipo de prensa cultural que se limita a administrar el elogio y las relaciones personales– y, en general, el entorpecimiento hasta la parálisis del intercambio de argumentos y de ideas. ¿Qué resulta de la multiplicación de los contenidos literarios y de la ficción de la participación libre y horizontal? Lo que resulta es la transformación de la atención en el valor dominante en los intercambios literarios y la incorporación de cierta lógica mercantil de acuerdo a la cual el autor debe constituir con esa atención un cierto capital que le permita acceder al mercado literario.

Quizás valga la pena graficar este fenómeno de la forma en que lo hace el ensayista y poeta mexicano Gabriel Zaid. Zaid imagina el mundo como una sala muy similar a esta: en ella, alguien como yo habla y un grupo de personas –digamos, cien– escucha y espera su turno para hacer sus comentarios o preguntas; si estas cien personas deseasen reclamar la atención que creen merecer –si no por formación, al menos por la solidez de sus convicciones y de sus argumentos–, cada una de ellas dispondría de una centésima parte del tiempo previsto, lo que –naturalmente– obligaría a quien habla a abreviar y simplificar considerablemente lo que deseaba decir –y lo que sus interlocutores venían a escuchar– con la finalidad de darles tiempo a expresarse. Naturalmente, también, es posible que alguna de esas personas necesitase extenderse en su argumentación, lo que generaría la resistencia de aquellos que consideraran que se les roba el tiempo que les correspondería por derecho; tampoco serían raras las exclamaciones y los argumentos, y de la masa informe de sonidos en la que se convertiría lo que inicialmente iba a ser una conversación solo destacaría la voz de aquel que pudiese gritar más alto y por más tiempo. Bien, el equivalente en las relaciones entre literatura y mercado de ese grito lanzado al aire en procura de atención es una serie de prácticas como el vídeo promocional o book tráiler y las lecturas públicas, que poseen aún un carácter subsidiario en relación al libro –a cuya promoción contribuyen en el mejor de los casos–, pero también prácticas rigurosamente novedosas por su autonomía en relación a este como las jam o improvisaciones de escritura, sobre las que he escrito ya en alguna ocasión infausta.
8
Mencionaba el empobrecimiento del lenguaje de la crítica a raíz de la aparición de un cierto tipo de crítica subjetiva y quisiera vincular ese empobrecimiento con tres fenómenos: la simultaneización de las experiencias de lectura y escritura que resulta del hecho de que muchos lectores de blogs leen ya con la finalidad de reunir argumentos para articular un comentario en torno a ideas personales y previas –dando por tierra con toda posibilidad de intercambio–, la aparición de la crítica literaria anónima o con pseudónimo –generalmente, de bajo nivel y abiertamente belicosa– y la emergencia de una cierta ansiedad que resulta de la multiplicación de la información disponible que tiene su expresión en el fervor por las listas, que provocan la impresión en algunos lectores crédulos de que adquieren rápidamente a través de ellas un conocimiento contrastado y legitimado por la institución o autor que las realiza acerca de una escena compleja y rica, como si esta pudiera ser resumida en una lista de veintidós nombres y como si esa lista pudiera ser elaborada sin que interviniesen en su conformación intereses materiales o personales.
9
Mediante el tipo de prácticas al que hacía referencia anteriormente –vídeo promocional, lecturas públicas, improvisaciones de escritura, presencia en la red, etcétera–, los escritores internalizan dos mitos recurrentes de nuestra época: el primero, el de la supuesta incompatibilidad de la literatura con los medios audiovisuales y la obligación por parte de la primera de aproximarse y en lo posible de penetrar en los segundos o imitar sus formas para acceder a un público más amplio –y a la atención de ese público–, y, el segundo, el del supuesto declive de la cultura letrada y su mito de origen, el libro. También se trata de la aparición de un elemento relativamente novedoso en el marco de estas relaciones a las que me refiero aquí que consiste en la participación activa del escritor en la difusión de la obra propia mediante la administración de las influencias, la construcción de la figura autoral y la promoción de esa figura. Este tipo de prácticas tiene como resultado –y esto me parece lo más interesante, al tiempo que lo más terrible–, la transformación de los textos en mercado, en una operación que desdibuja los límites entre la creación y su comercialización, entre la lectura y su consumo y entre la concepción de una obra artística y su transformación en un producto en venta; es decir, en la creación de una ficción de acuerdo a la cual nada es si no es con las reglas del mercado.
Algunos escritores han asumido los principios del capitalismo tardío como los únicos principios de acción posibles y estos ya no solo gobiernan la promoción, la circulación y la venta de las obras literarias sino también su producción misma: en un marco en el cual los escritores parecen tener interés en otras cosas distintas a la literatura, y en el que la escritura es vista en algunos casos como un escollo incómodo para la obtención de la visibilidad pública que, pese a todo, aún otorga el ser escritor, el escritor ha comenzado a funcionar –y aquí me cito– “a la manera de ciertas fábricas que periódicamente necesitan sacar al mercado un nuevo electrodoméstico o un nuevo coche para no devaluar su ‘valor de marca’, incluso aunque el nuevo electrodoméstico o el nuevo coche sean inferiores a los productos que vienen a reemplazar o solo cuenten con mejoras mínimas. La consecuencia necesaria de este estado de cosas, de acuerdo al cual A no es escritor porque ha escrito un libro sino que ese libro es tal porque lo ha escrito A, los escritores parecen haber aprendido mucho, en su búsqueda de la ampliación del público consumidor, de las franquicias: al igual que estas, los escritores ceden su nombre a diferentes productos –performances, lecturas públicas, book tráileres– con la finalidad de ampliar su capital con la inversión mínima de su nombre y de su presencia, que otorga legitimidad al producto en cuestión. Ante tal estado de cosas, uno no puede menos que alegrarse por la pérdida de prestigio del escritor en nuestra sociedad, que nos evita tener que comprar las sopas instantáneas del escritor A o las pastillas para adelgazar del escritor B; pero también valdría la pena preguntarse si esa pérdida de prestigio no es el resultado, no tanto del imperio de los medios audiovisuales y sus aparentes ventajas en términos comunicacionales, como de la aceptación acrítica por parte de algunos escritores del supuesto triunfo del mercado y la internalización de su lógica: cada vez más y para la mayor cantidad posible de consumidores”.
10
Por boca de estos escritores hablan el mercado y el Estado que lo sostiene, como antes hablaba la Iglesia.
11
A esa sumisión de los escritores al mercado –que, desde luego, tiene grados, y presenta tantas variantes como escritores hay– le debemos algunos de los mejores momentos de humorismo involuntario de los últimos tiempos. Unos meses atrás, por ejemplo, varios escritores salieron en defensa de la así llamada Ley Sinde; aunque su manifestación a favor de la ley podía justificarse en el hecho de que ninguno de ellos es un intelectual ni posee una formación seria, lo cierto es que, al hacer pública su defensa de una de las leyes más represivas que un Estado democrático europeo haya tenido el valor de promulgar en el último medio siglo, los autores en cuestión lo mezclaban todo: confundían los derechos de propiedad sobre sus obras –unos derechos que apenas tienen dos siglos de antigüedad y cuya percepción es, como la de muchas otras cosas, históricamente condicionada y supeditada a unas concepciones del sujeto y de su producción que no son inamovibles– con los que emanan de su consumo, confundían sus intereses económicos con los de la industria editorial y también confundían la necesidad de reglas claras en torno a la circulación y la di-fusión de los textos en la red –reglas que, como tales, ya existen– con su imposición por parte del Estado; en mi opinión –y más allá de lo que es una evidente crisis de la autoría como concepto de uso social–, resulta ingenuo o cínico esperar que un Estado que se ha mostrado desinteresado o incapaz de defender los derechos más mínimos de sus ciudadanos como los derechos a la educación y a la salud y al trabajo pretenda que estos respeten los derechos de otros más afortunados que ellos. A eso yo lo llamo estupidez política.
12
En el espacio que media entre el autor individual y el lector se instalan mediaciones que constituyen lo que denominamos “mercado”: editoriales, agentes, críticos, comerciales de editoriales, directores de revistas y de suplementos literarios, libreros, blogueros, etcétera. No siempre ha sido así y, como toda forma de organización social, puede que la que estoy describiendo también sea provisoria. No lo parece, sin embargo, ya que la mediación se ha multiplicado en los últimos años con la multiplicación de los contenidos resultante de la emergencia de la red y parece más necesaria que nunca; también debido a que esas mediaciones no pueden ser reemplazadas por el autor individual mediante la promoción sino al precio de que este descuide todo aquello que lo convierte en un escritor; básicamente, escribir libros. Aquí, como en todas las cosas, una visión ética –y no moral– de la literatura como la que pretendo plantear pone el énfasis en el hecho de que la cuestión no es si promocionarse o no –finalmente, todos lo hacemos en mayor o menor medida–, sino más bien de grados –en primer lugar– y, en segundo lugar, del objeto a promocionar: las instituciones literarias fomentan y posibilitan la promoción de los libros; cuando, por el contrario, lo que se promociona es el autor –y más aun cuando lo hace él mismo–, uno siente eso que llamamos vergüenza ajena y que los ingleses –y los holandeses, creo– llaman tan bellamente “la vergüenza española”.

13
El mercado literario no es una industria entre otras de nuestra economía ni tampoco algún tipo de órgano centralizado que otorga recompensas y castigos a aquellas obras y autores que los merecen; el mercado literario es un modo de producción de la realidad: la articula, la moldea y le otorga sentido a la percepción extendida de que existe algo parecido a una escena literaria nacional o internacional, de ahí que los nombres que la componen no puedan ser puestos en cuestión sin cuestionar también ese modo de producción que les da visibilidad y los posibilita. Ante este hecho, creo que vale la pena preguntarse qué tipo de literatura y qué clase de prácticas deberían ponerse en juego para producir una literatura que no esté al margen del mercado –sin el cual carecería de existencia– pero que al menos no internalice sus reglas ni resulte subsidiaria de un cierto estado de cosas.
Quizás valga la pena recurrir aquí nuevamente a Damián Tabarovsky, quien propone lo que llama una literatura “antijerárquica”, es decir, una literatura marginal en relación al sistema literario, subalterna en la escala social y subversiva “por el riesgo social que conlleva”. Tabarovsky describe a esta literatura –que él, creo que erróneamente y a modo de provocación, denomina “literatura de izquierda”– de la siguiente forma:
Sospecha de toda convención, incluidas las propias. No busca inaugurar un nuevo paradigma, la idea misma de orden literario, cualquiera sea ese orden, le provoca rechazo. Es una literatura que escribe siempre pensando en el afuera, pero en un afuera que no es real […]. Está escrita por el escritor sin público, por el escritor que escribe para nadie, en nombre de nadie, sin otra red que el deseo loco de la novedad. Esa literatura no se dirige al público; se dirige al lenguaje. […] Apunta a la trama para narrar su descomposición, para poner el sentido en suspenso; apunta al lenguaje para perforarlo, para buscar ese afuera –el afuera del lenguaje– que nunca llega, que siempre se posterga.
14
En otras palabras, se trata de devolver a los libros su lugar como la instancia legitimadora y el objeto último de la literatura; también, de reivindicar no solo la discontinuidad y la fragmentación de las vanguardias históricas sino también su negatividad y su ruptura en relación a las convenciones no solamente literarias de su época. De ello resultaría una literatura cuyo valor no estaría determinado por su cuota de mercado o por su popularidad y ni siquiera por el tráfico de influencias, sino que dejaría en suspenso y pondría en cuestión el problema del valor. Una literatura insurreccional en la línea de los colectivos que en los últimos tiempos han puesto en jaque al Estado y al mercado; que rompa el pacto con el lector, que es la deriva en el ámbito literario del pacto social y económico de representación política de los ciudadanos por parte del Estado; que no asuma una actitud purista en torno al mercado –cosa que, por cierto, no es mi intención aquí–, sino que reivindique la gratuidad del gesto de producir textos como forma de intervenir en los asuntos públicos y acepte el hecho de que el tiempo requerido para la circulación y la discusión de nuevas ideas no es el mismo que el de la circulación de neveras o de coches; es decir, que asuma que el mercado es el medio pero nunca puede ser el fin último de la literatura; que hable, finalmente, de la precariedad laboral y sentimental de nuestra época.
Una literatura revolucionaria ya no puede reivindicar la aspiración de reapropiarse de los medios de producción, sino que debe rechazar la lógica mercantil que resulta del sistema constituido en torno a la propiedad de esos medios y no asumir sus principios y justificar la transformación del escritor en objeto de consumo con la afirmación cínica de que todos lo hacen: naturalmente, no todos lo hacen, o no lo hacen de la misma forma, y esto no se debería olvidar nunca. Ante este modelo se plantea otro centrado en la conformación de comunidades lectoras –que Gabriel Zaid llama “el diálogo”– que, independientemente de su extensión, estén abiertas a y den cuenta a escala miniaturizada de los debates que tienen lugar fuera de esa comunidad; la conformación de redes centradas en el intercambio de ideas y en el disenso, y no en la unanimidad y en la aspiración a la penetración en el mercado, puede contribuir a conformar un nuevo tipo de literatura del que nada sabemos aún pero que se presenta como fascinante. Estoy seguro de que seréis vosotros los que produciréis esa literatura y un día tendréis que marchar a la guerra por ella. Ese día yo iré a la guerra con vosotros, os lo prometo. ~
Patricio Pron (Rosario, 1975) es escritor. En 2019 publicó 'Mañana tendremos otros nombres', que ha obtenido el Premio Alfaguara.