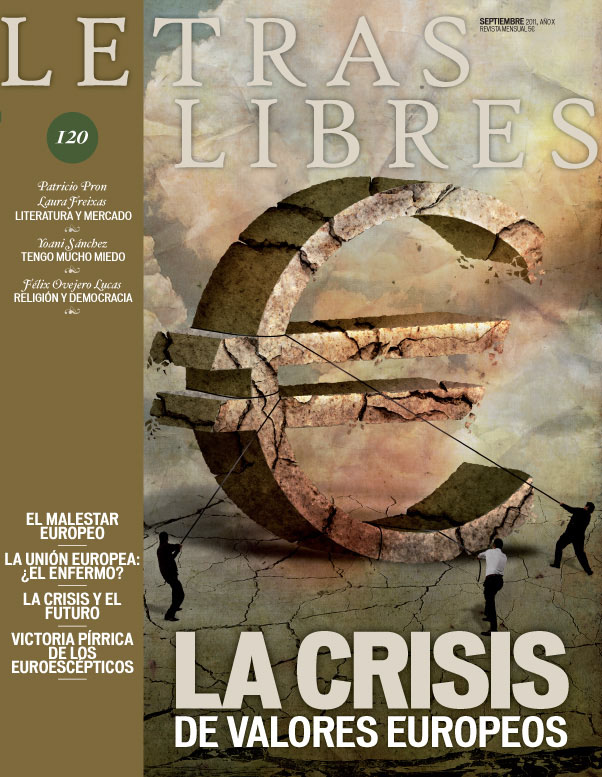Cuando me asomo en la mañana por la ventana –y confirmar que el nuevo día, como yo, es fiel a sus costumbres–, lo primero que veo es a Teodoro González de León. Bueno, no a Teodoro pero sí uno de sus edificios emblemáticos, que es una forma de verlo a él. Se trata de la torre de Arcos Bosques, ese precioso prisma hendido que el pueblo rebautizó como “El Pantalón” con puntería majadera.
Calculo que el edificio está a unos ocho kilómetros, en línea recta, de mi departamento. La ventana está cubierta casi en su totalidad por una jacaranda petulante y, después, por los árboles de los Viveros de Coyoacán, cuyas copas alcanzan el nivel del quinto piso. No deja de haber buena fortuna en que la ventana se abra a ese océano de clorofila bajo el que se ahoga la ciudad invisible.
Ahora bien, el azar –uno de los redactores de la ciudad, como ha explicado Teodoro, junto al diseño y la memoria colectiva– lanzó un tiro de dados que me fue favorable: sobre el horizonte del bosque, en el paréntesis formado por unos pinos desmesurados, único vestigio de la ciudad, se atisba el edificio de Teodoro, lejano y luminoso. No siempre, claro está: solo en las mañanas diáfanas, si el viejo valle se acuerda de cuando era transparente, el edificio se levanta con el sol y hace gimnasia sueca. Las más de las veces, desde luego, apenas se adivina su silueta, sofocada entre las gasas del esmog, como un ceniciento fantasma geométrico. En ambos casos lo veo, desde el naufragio urbano, como un velero promisorio.
En una ciudad de tal desaliño visual –cuaderno de ejercicios escolares de gobiernos caprichosos, urbanistas insensatos, artistas gritones, todos colgados de la imparable coneja demográfica–, me animan las esculturas habitables de Teodoro, centelleantes de armonía, piedras que irradian ondas de inteligencia lanzadas al lago del caos. Durante años, desde la Torre dos de Humanidades, disfruté la explanada central de la Ciudad Universitaria, cuyo trazo original urdieron Teodoro y otros estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Mi ruta cotidiana pasa frente al parque Rufino Tamayo, esa perspectiva multidimensional. Y llevo años acudiendo al Fondo de Cultura Económica, libro-edificio a media lectura, y al Colegio de México [ambos construidos en coautoría con Abraham Zabludovsky], íntimo y enorme, con su enigmático aroma a piedra que jamás me he logrado explicar. Y mucho tiempo visitando la casa de Eugenia y Teodoro, caja de concreto cordial, con su piscina flaca y su jardín oblicuo, donde hablamos de todo y nada y nos recomendamos libros (el último que me recomendó es The infinities, de John Banville; y yo a él The thousand autumns of Jacob de Zoet, de David Mitchell).
El cotidiano “Pantalón”… Será uno de los pocos edificios con apodo que vive en esta ciudad delirante. Raro antropomorfismo: sugiere un gigante incompleto, un medio Gulliver, y a la vez una construcción ambulatoria. Yo veo más bien una puerta, una puerta hacia la amistad; la amistad con la ciudad, siempre ácida y siempre renovada; la amistad con Teodoro y mis demás mayores. El edificio se echa a andar y avanza sobre los árboles. Me alegra que todas las mañanas camine a mi ventana y me abra la puerta. ~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.