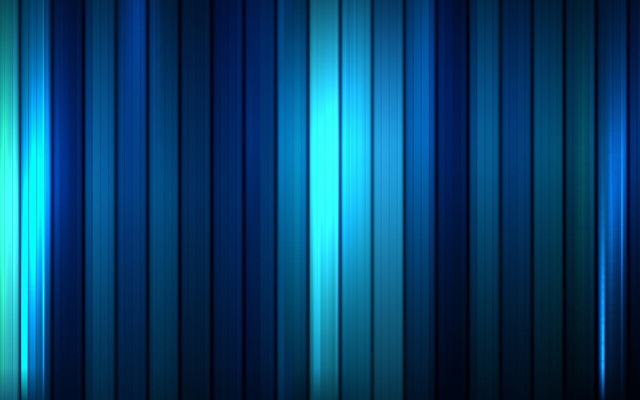Como se sabe, y pasando por alto las complicaciones de cada variante, las doctrinas sobre la reencarnación se basan en una cadena de retornos a la vida en la Tierra que solamente se superarían la vez –enésima– que al toparte con la misma piedra de siempre consiguieses no tropezarte con ella. Quizá parte del encanto de los videojuegos dependa de haber tomado esta estructura de pantallas, que el jugador embebido reconocería aun inconscientemente. Lo mismo con algunos juegos tradicionales, aunque mientras lo escribo me doy cuenta de que aquí se cuela la noción de virtuosismo y de especialización que francamente es menos atractiva que la salida por la tangente o el corte del nudo gordiano o el huevo de Colón que encontramos en algunas fábulas budistas. Se nos ha advertido muchas veces que lo que no aceptamos volverá una y otra vez con distintos disfraces hasta que lo reconozcamos. Y sin embargo qué bienvenida la intervención fulgurante del ingenio vivaz y del valor impulsivo de empujar la trampilla entornada.
Más alegre parece resolver la cosa al salir del laberinto volando como una garza blanca que dando vueltas y vueltas como un ñu desesperado. He empezado hablando de la reencarnación pero al truco le estaba dando vueltas para aplicarlo a una sola encarnación, la más o menos innegable, que es esta, la monoencarnación. También en este caso de una sola tirada sirve la idea de ir perfeccionando una acción, de ir girando los recodos de los silogismos en busca de la salida, que quizá no exista sino que se genere por nuestra insistencia misma. De igual modo aquí se suele dar el caso de que el impulso verdaderamente útil es el de cortar por lo sano. Por mucho que el prestigio lo tenga la insistencia.
En esas cosas pensaba tendida sobre mi raída chaise-longue de verano, que no es un mueble sino una imposición del calor, y en resumen yo misma estaba hecha un ñu. Mi cuerpo asistía, esperando su turno, a la sesión de mi cerebro que jugaba al pinball sin dejar jugar a nadie más. Así que de un atlético salto puse los dos pies en el suelo con el propósito de llevarme a nadar, como nadan las garzas que encontramos en algunas fábulas nudistas.
Cuando en verano las ciudades se ralentizan y vacían nos vemos obligados a adoptar nuevas costumbres, salir con nuevos amigos, frecuentar rincones nuevos. Como mi piscina habitual está cerrada porque estarán cambiando el agua busqué otras piscinas donde no parece que la cambien tanto. Y me dije “pues quizá estaría bien ir probando todas las piscinas a las que no voy durante el año”. Y de ese modo comparar soluciones, como la que afecta a las taquillas. En mi piscina habitual metes una moneda de un euro y sacas la llave, que cuelga de una pulsera y que te llevas contigo. Como se han ido perdiendo las pulseritas que debes ponerte en la muñeca para nadar ─quizá para buscarlas es por lo que vacían la piscina─, la llave la dejas en la toalla. En otra piscina a la que fui otra vez cuentan con que los nadadores lleven sus propios candados, pero tienen unos que les prestan a quienes no los han llevado. En la piscina de la decisión atlética, una de las más bonitas, en la planta baja de una antigua fábrica, con el techo cubierto por unos paneles móviles sostenidos por tirantes metálicos en cruz, dispuestos de tal modo que al nadar de espaldas hacen un juego óptico que a veces te despista y te desvía de la calle, te dan unas pulseras de goma con un sensor. Eran todas iguales, así que le pregunté a la mujer que las repartía si servían para cualquiera de las taquillas. Y entonces me dio una repuesta fenomenal, fantástica: “sí, ahora para cualquiera, pero luego no”, con lo que me estaba explicando amable y concisamente que una vez yo hubiese metido mi ropa en la taquilla pongamos 17 para irme con la pulsera a nadar, no podría yo esperar que, al salir de la piscina y volver al vestuario que había perdido de vista durante una hora, me fuese posible encontrar mi ropa en la taquilla 29. No había schrodingerismo ni ilusionismo ningunos en esa piscina por otro lado tan preciosa. De ahí salen los cuentos checoslovacos y de ahí salió mi risa, demostrando que el laberinto está abierto por arriba.
Así que nadé y nadé, y mientras nadaba me acordaba de haber intentado muchas veces acorralar al pensamiento para que dijera su conclusión, como si fuese tímido o rebelde y se resistiese a soltarla, y como si mi insistencia fuese una garantía de éxito. También la ilusión del adicto al bingo es que ha perfeccionado su suerte en cada cartón, por lo que en el siguiente cantará sin duda línea. Me detuve en un extremo de la piscina para tomar aliento, y entonces llegó una mujer que me miró con sus ojos de huevo, más aún por estar aplastados por las gafas, e hizo lo que no esperaba yo en mi prejuicio: dio una agilísima voltereta dentro del agua para retomar el camino de vuelta. ¿Fue ella en ese momento la encarnación de la actitud despreocupada y aleteante y yo la de la plasta que está venga a darle vueltas a las cosas a pesar de estar inmersa en una fresquísima piscina? El laberinto lo provoca la búsqueda de la salida. Pero entonces el laberinto provoca el pájaro.