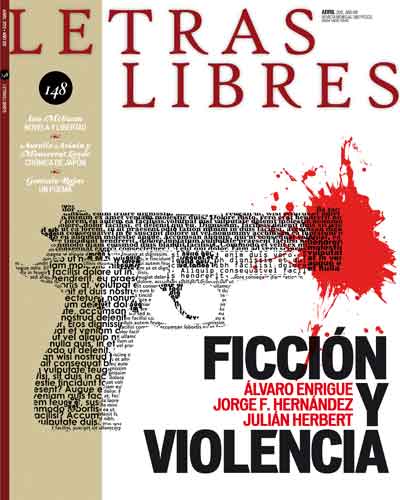Desde que Horacio declaró su odio al vulgo profano, las aristocracias intelectuales de todas las épocas han tenido una fuerte propensión a despreciar el aplauso del público ignaro, con el celo de una casta sacerdotal que expulsa a la chusma de un recinto sagrado. Cuando la corrección política todavía no predominaba en los círculos literarios era frecuente que los escritores insultaran a su público en vez de adularlo. Juan Ruiz de Alarcón llamaba “bestia fiera” al público de los corrales madrileños. En Al revés, la célebre novela decadentista de Huysmans, el dandi Des Esseintes condena el gusto popular, incluso cuando acierta por error: “La más hermosa tonada se vuelve vulgar, insoportable desde que el gran público la canturrea”, dictamina como un moderno cadenero de discoteca. En la misma tesitura, Nietzsche dividió a la humanidad en dos bandos inconciliables: “Lo que sirve de alimento o tónico a la especie superior tiene que ser casi un veneno para la inferior. Los libros para todos siempre huelen mal: el hedor de la gente pequeña se adhiere a ellos.” Paradójicamente, Nietzsche terminó convertido en un hediondo best-seller de la filosofía, tal vez porque la teoría del superhombre ejerce una poderosa fascinación sobre los enanos.
Sería un grave error condenar a los genios arrogantes en nombre de la igualdad social, porque el hombre-masa necesita leerlos para transformarse en individuo. La despectiva franqueza de Nietzsche contrasta favorablemente con el populismo hipócrita de los magnates del espectáculo que adulan al “querido público”, mientras se desviven por embrutecerlo. Nadie puede negar que Nietzsche, a pesar suyo, ha sido un educador involuntario, hazaña de la que no se puede ufanar ningún directivo de Televisa. El escritor que de veras quiere elevar el gusto o el criterio del público necesita darle de vez en cuando un par de bofetadas, como lo hizo con frecuencia Octavio Paz. Pero los alardes de superioridad intelectual pueden despertar un afán de imitación en oportunistas poco dotados y proclives a colocarse por encima de los demás. Dondequiera que un esnob con talento político percibe la posibilidad de ingresar a una jerarquía superior, la autoridad intelectual engendra su fatua caricatura. Pasamos entonces de la arrogancia legítima a la flagrante pedantería. Y como las minorías intelectuales, en especial las del mundo académico, suelen sustraerse al escrutinio de la sociedad, no es fácil separar desde afuera el trigo de la cizaña. Cuando una élite corrompida selecciona con venalidad a sus miembros, los buscadores de prestigio medran, pero el diálogo con el público se rompe.
En los años veinte, Ortega y Gasset deploró como un signo de barbarie la pérdida de autoridad de los árbitros del gusto: “Lo característico del momento –lamentó en La rebelión de las masas– es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar su derecho a la vulgaridad y lo impone dondequiera.” Con un siglo de anticipación, el gran ensayista inglés William Hazlitt había encontrado la vacuna contra el virus diagnosticado por Ortega: “La vulgaridad es la simulación de sentimientos elevados –precisó– ya ocurra en las altas o en las bajas esferas. La verdadera excelencia no evita contaminarse al entrar en contacto con la inferioridad.” Por fortuna, Ortega fue un aristócrata con vocación de pedagogo. A diferencia de Huysmans y Nietzsche, que observaban con asco y desprecio el surgimiento de un público autosuficiente, que ya no reconocía autoridad alguna, Ortega se propuso educarlo desde las páginas de los diarios, es decir, combatió al enemigo en su propio terreno. Hoy en día quizá tendría un programa de televisión.
El desarrollo posterior de la cultura de masas demuestra que el miedo de Ortega a una supuesta intromisión del vulgo en el terreno de la filosofía y las bellas letras era infundado, pues la inmensa mayoría del público ni siquiera intenta aproximarse a ese coto impenetrable. Pero, a mi juicio, Ortega tiene razón cuando afirma que la misión de las aristocracias, si lo son de verdad, es ejercer un magisterio, algo muy distinto a evitar asépticamente el contacto con el vulgo. En su afán por recuperar el espíritu de la paideia griega, Ortega coincidió con Matthew Arnold, uno de los más denodados democratizadores de la inteligencia. “Los mejores hombres de cultura, los que no quieren acaparar conocimientos, sino desprenderse de ellos, son verdaderos apóstoles de la igualdad –escribió en Cultura y anarquía–, pues llevan desde un extremo a otro de la sociedad las mejores ideas de su tiempo.” Existe pues, un elitismo igualitario, o un “elitismo para todos”, como lo llaman en Francia, y el día que pierda influencia quedará estancada por completo la circulación de las ideas. Nos dedicaremos entonces a despreciar desde el Olimpo a la plebe que no supimos ennoblecer.~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.