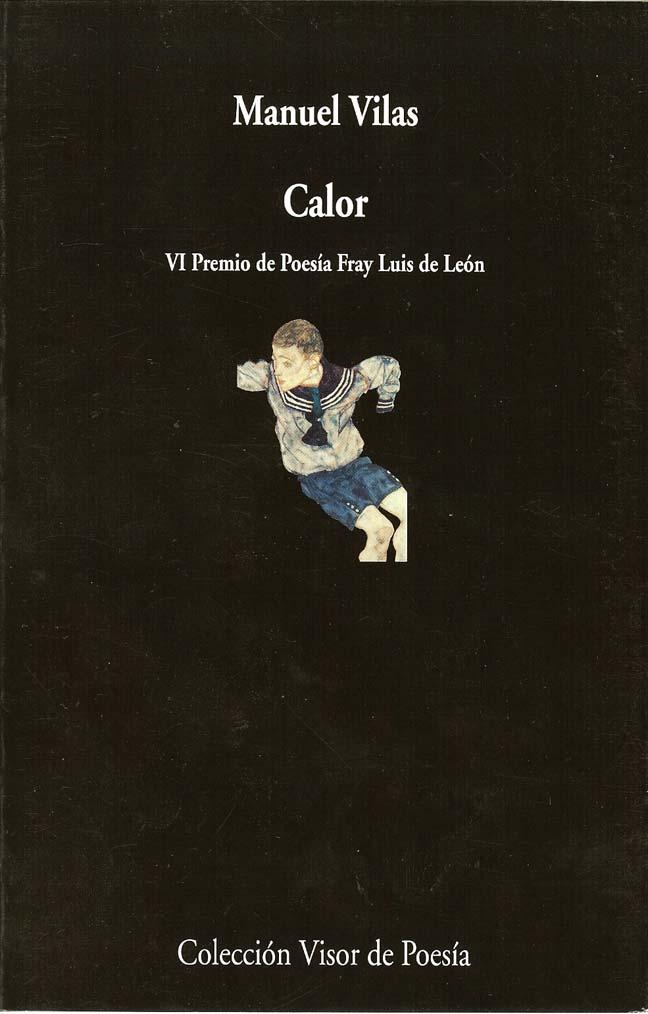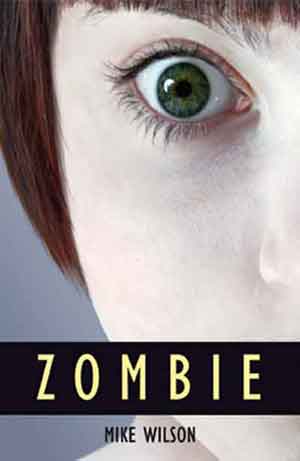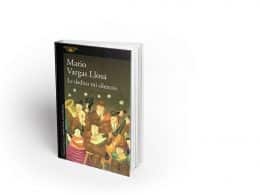Calor, de Manuel Vilas (Barbastro, 1962), último premio de poesía “Fray Luis de León”, puede ser leído como un ejemplo contemporáneo de poesía social, exenta del bullicio proletario de su predecesora antifranquista y atenta a las humillaciones del mercado y las errabundas –o espectrales– ideologías del fin de siglo. Los poemas se disponen, en la mayoría de los casos, como relatos que abrazan lo más cotidiano, lo más actual: el acto de homenaje a las víctimas del 11-M celebrado en Madrid el 22 de mayo de 2004, un control de alcoholemia, la guerra de Iraq. El yo poético habla y actúa como un creíble ciudadano de su tiempo, devorado por la soledad, el desconcierto y la hipoteca. Se preocupa por el coche –“HU-4091-L” es el elogio fúnebre de un automóvil llevado al desguace; el poemario abunda en epifanías de este icono de la modernidad: Mazdas, Peugeots, Fiats, Renaults, Seats–, recuerda experiencias vividas durante su servicio militar o tararea clásicos del pop como “The Kids Are Alright” o “Walk On The Wild Side”. Vilas sitúa sus poemas en momentos y lugares concretos: Madrid, Zaragoza, Monzón, Barcelona: España. Sospecho que, tanto en Calor como en la novela epónima, España, recientemente publicada, al escritor aragonés no sólo le mueve el deseo de ser específico y de fortalecer la verosimilitud de sus composiciones, para propiciar una lectura que se entremezcle con la vida –que sea vida–, sino también un cierto espíritu de contradicción, en virtud del cual afirma algo que muchos niegan o deploran, pero que determina nuestras circunstancias y ciñe nuestros conflictos individuales, y, al mismo tiempo, una intención irónica: la apelación a España no es nunca reverencial, sino despegada y burlona: “Y Juan Carlos i cargando con España,/ porque quién si no cargaría con España,/ con la historia de España, el sello papel en el dedo meñique”, leemos en el poema inaugural, “La lluvia”. El prosaísmo con el que están urdidos los poemas acentúa su carácter narrativo, y los giros orales y los vulgarismos que los salpican los revisten de coloquialidad y urgencia. El realismo sucio colorea toda la obra de Manuel Vilas y Calor no es ajeno a esa influencia. Los ecos bukowskianos reverberan en los puñetazos satíricos y en el retrato alucinado del mundo: en sus instituciones incomprensibles, en sus esplendores huecos, en sus contradicciones e injusticias, en la cocaína y el sida, y, sobre todo, en el estricto desasimiento del ser: en su desesperanza radical, sólo paliada por una sonrisa que es más bien mueca. El poeta impregna sus textos de aromas autobiográficos: a algunos asoma un yo imperioso, aunque anónimo, envuelto en datos constatables, en informaciones objetivas; en otros, Vilas protagoniza con su propio nombre el poema, como lo hace también en España, donde sustituye, en calidad de víctima de eta, a Miguel Ángel Blanco: “Manuel Vilas salió una mañana de su casa./ Le esperaban en un instituto de la ciudad de Zaragoza. Iba a una charla/ con alumnos, que habían leído sus poemas…”, reza el inicio de “Mazda 6”. Una violencia latente, enraizada en el odio, y un erotismo acre, que oscila entre la lujuria y la indiferencia, recorren el poemario, tangibles gracias a un ritmo entrecortado y áspero, que arruga la dicción y, simultáneamente, la tensa. A veces ambos, ira y sexo, confluyen, y los versos resultantes son sincopados y hoscos, pero de gran impacto emocional: “Cuando tenga setenta años,/ ábreme en canal/ y tira mi corazón a los perros./ Y tú come con ellos,/ pelea con ellos para que te dejen morder,/ muérdelo como tú sabes,/ perra,/ mi corazón.// Te quiero…” El calor que da título al libro es, por otra parte, metáfora de la destrucción, como revela “Aire nuestro”, inspirado en los tórridos veranos peninsulares.
Sin embargo, lo más interesante de Calor no es su competente adscripción a una de las principales corrientes del figurativismo finisecular, sino el combate que sostiene por la definición de lo lírico. En Calor advertimos una superficie en prosa, plagada de erizamientos y anticlímax, que desmiente lo que tradicionalmente se ha tenido por poético, pero en la que se incrustan –o reformulan– prístinas pulsiones líricas, ancladas en lo primigenio del canto y en la necesidad ontológica de conciliar los diversos planos de la realidad, las múltiples fracturas que desgarran al ser humano. Sus poemas presentan una textura –más aún: una sustancia– narrativa, feísta, conversacional, y lo hacen con plena convicción, incluso con ferocidad, pero nunca renuncian a su condición de poemas: acogen emparejamientos y anáforas, imágenes y enumeraciones, elipsis y visiones, y, sobre todo, un timbre plural y una sustancia estremecida. La disposición tipográfica salta del verso a la prosa con naturalidad. Los guiños literarios, esparcidos aquí y allá –Baroja, Quevedo, Baudelaire, Manrique, Jorge Guillén–, nos recuerdan que, bajo el discurso aparentemente informal, y entrelazado con él, late una amplia cultura poética. Los ritmos varían de lo discursivo a lo fragmentado, de lo reflexivo a lo dialogado, de lo iracundo a lo melancólico, de lo político a lo existencial. La muerte proyecta su sombra omnímoda en muchos poemas, y justifica uno de ellos, “El crematorio”, que relata la incineración del padre. A veces Vilas confía el calambre lírico a la estricta consignación de los hechos; otras, a la sacudida lingüística, como en “Sida”, en cuya segunda parte encontramos “seres que nacieron llenos de agujeros de bala” o “incandescentes en todo mal”, “huesudas velas”, “pasiones/ carnales en que la carne dejó de ser carne” y “perros envejecidos en mitad de la juventud”. En Calor, lo lírico pugna consigo mismo: la poesía y la antipoesía –de una especie distinta de la de Nicanor Parra, menos payasesca, más abrasiva– se abrazan para refutarse o para convivir. Y el poeta documenta mediante oposiciones este abrazo antitético: en “El árbol de la vida”, alguien que lleva ganados treinta millones de euros goza pensando en las viudas españoles que tienen pagas de 400 euros mensuales; en “El crematorio”, a las doloridas cogitaciones de un hijo que acaba de perder a su padre (“Qué solo me he quedado, papá”), siguen estos versos heladores: “No me hagas reír, imbécil.// Oh, hijodeputa, has estado conmigo allí/ donde yo estuve, sin moverte de las llamas…” Los planos se superponen e interpenetran: la realidad, desnuda, resbala hacia lo alucinado; el coito y la putrefacción son lo mismo; la poesía vive con la basura. Ésa es la clave de este libro rugoso y atirantado: su maridaje de discordias, del que emerge una concordia eléctrica, una voz fluvial, sobrecogida por la aridez del mundo. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).