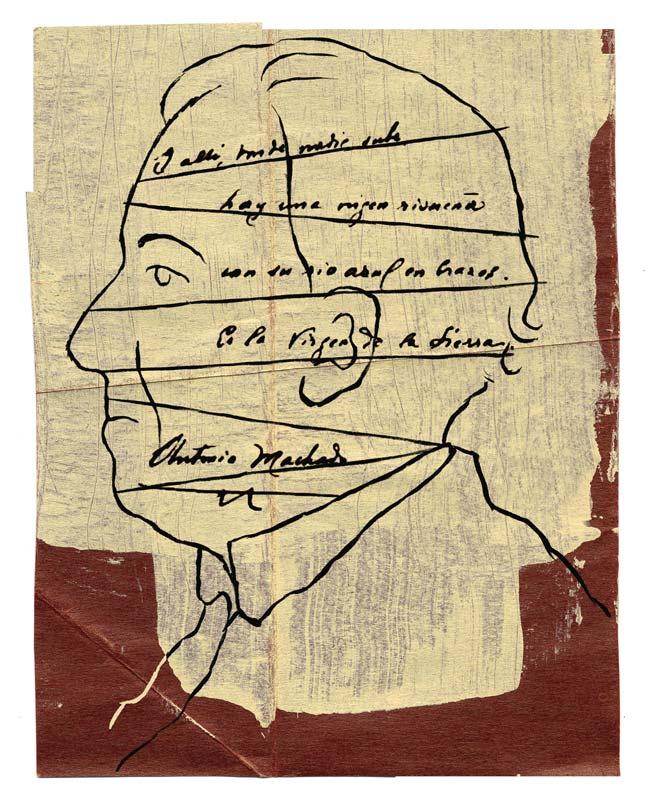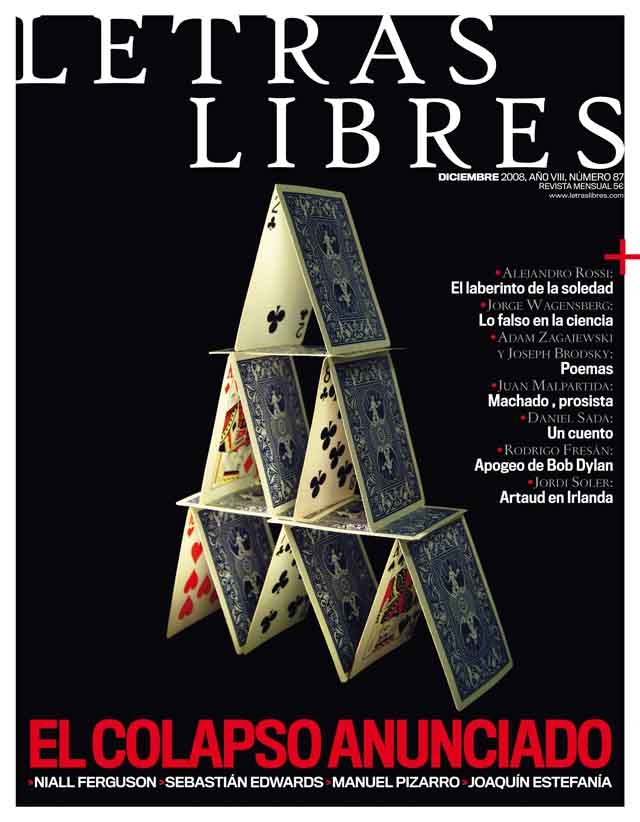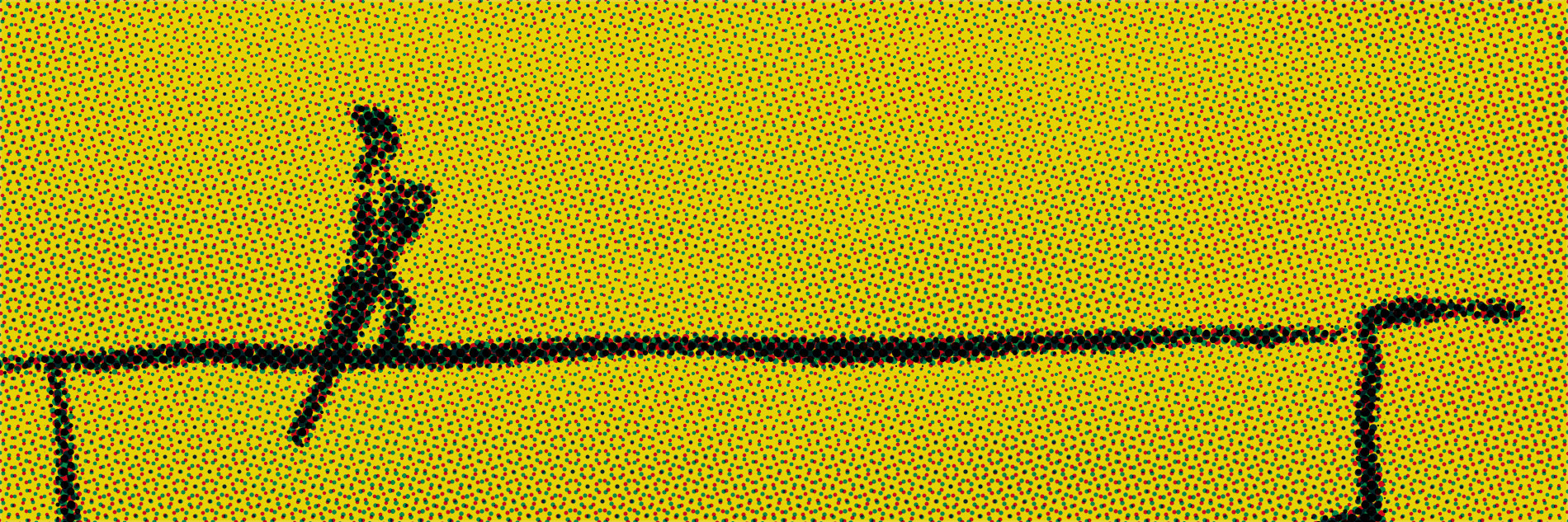Antonio Machado ha sido el poeta de lengua española más cercano a la filosofía y que, por otro lado, más profundamente ha vivido la lírica como problema. Aunque no desde su poesía sino desde su prosa. El poeta, en el sentido profundo, más allá de alguna observación en verso, o algún poema tardío de carácter metafísico, parece ignorar al prosista, que es en quien –y en esto coincido con algunos como disiento de otros– está su verdadera modernidad. La originalidad reflexiva de Machado creo que radica en lo que despierta a partir de su interés por Kant, especialmente por el desplazamiento que llevó a cabo hacia una mayor subjetividad, después de que Descartes situara el pensar como fundamento del yo. La verdad, la cosa en sí, es algo en lo que podemos pensar pero no es comprensible, sólo accedemos intelectualmente al mundo fenoménico. Además, Kant afirmó el elemento interpretativo de la mente humana, que proyecta fuera lo que lleva dentro. En un texto autobiográfico de 1913, Machado nos informa de que sobre todo se ocupa de lo que Kant denomina conflictos de las ideas trascendentales. Como se sabe, estudió también a Platón, Leibnitz, Husserl, Bergson y a los idealistas alemanes. No le interesaban los pragmatistas ingleses ni los empiristas. Aunque profesor de lengua francesa, lo que profesó de verdad fue aversión a la cultura francesa, algo que compartía con Unamuno. Lo confesó en cartas a Juan Ramón y a Ortega y Gasset, además de ser evidente en muchos de sus artículos. Los filósofos franceses le parecían pedantones tradicionalistas. Machado, a pesar de su talento escéptico, tendía a exagerar, porque no ignoraba que la cultura española debía a los siglos XVIII y XIX “tres cuartas partes” de lo que era a comienzos de siglo.
Machado se inicia como poeta dentro del modernismo, con una clara presencia de Verlaine de la que pronto se iba a apartar, aunque no dejó de admirarlo en algunos aspectos. El simbolismo (especialmente Mallarmé y, un poco más tarde, Valéry) fue su bestia negra contra la que arremetió siempre que tuvo oportunidad, y no le faltaron razones para ello, aunque le sobraron algunos prejuicios para comprender ciertos desafíos y logros de poética y, sobre todo, de sus aciertos literarios, además del significado general del Simbolismo o el Barroco, respecto a una cultura. Nuestro autor aspiraba a una lírica cuya expresión mayor hallaba en Jorge Manrique, en Berceo, en algunos momentos de Lope, y en el diecinueve en Bécquer. Tenía un concepto mediocre de Garcilaso y de Luis de León, pero adverso de Quevedo, Góngora y Calderón. Lo que echaba en falta en todos ellos es que no hubieran bebido en una fuente sencilla. ¿Qué es lo sencillo? Lo veremos más adelante. En un momento de extremismo –y en circunstancias personales dramáticas–, en una carta a Ortega y Gasset de 1912 llega a decir que “entre Garcilaso, Góngora, Fray Luis de León y Juan de la Cruz se pueden reunir hasta cincuenta versos que merecen el trabajo de leerse”. Él mismo se vio como alguien que ya no podía cantar, y en el “Proyecto de Discurso de ingreso en la Academia Española”, iniciado en 1931, reitera que “la lírica se ha convertido para nosotros en problema”. Si las Coplas de Manrique eran el ejemplo mayor de lo que pensaba que debía ser la lírica, parece obvio que no podía leer con buenos ojos la acentuación subjetiva propia al género, y que su amigo Juan Ramón Jiménez cultivó con exceso, aunque es verdad que trascendiéndola felizmente en muchas ocasiones a lo largo de toda su obra. Para Machado, la nueva lírica, tanto romántica como modernista sufría un exceso de subjetividad solipsista y una falta de intuición del objeto y del tiempo. Además, en el uso metafórico, tanto en los poetas barrocos como en las nuevas tendencias que se abrían en Francia (de Apollinaire a Reverdy) y en nuestra lengua con el creacionismo, creyó ver una fascinación por la imagen en tanto que ella misma, desprovista del tú esencial, de un tiempo vivo. Por lo tanto, esta hiperimagen era, más que una revelación de lo vivo, un trasiego de abstracciones de uno y otro tipo.
En el pensamiento moderno iniciado con Kant, Machado había visto una inclinación peligrosa hacia el sujeto en detrimento del mundo como otredad: lo que está ahí y es irreductible a mi experiencia y sensaciones. La famosa revolución copernicana de Kant negaba que se pudiera llegar a ninguna conclusión metafísica sobre el universo, afirmando que la comprensión se limita a la experiencia. El resto es pensable pero no conocible. Kant quiso resolver un problema en verdad fundamental: la tensión entre empirismo y racionalismo. Nuestras sensaciones e impresiones son reales, pero ¿cuál es su validez en cuanto que conocimiento? La caída del sueño dogmático le llevaba a dudar de las verdades metafísicas, pero sabía que la experiencia lo situaba frente a una pregunta epistemológica: ¿cómo es posible el conocimiento que tenemos de los fenómenos y hasta dónde alcanza? Nuestras percepciones no son puras sino que están mediadas por la capacidad estructurante de nuestra mente. No describimos la realidad exterior en cuanto tal sino que es una mezcla de las estructuras apriorísticas de nuestra mente y de la percepción exterior. Espacio y tiempo –se recordará– no son conceptos sino formas de intuición. No hay un empirismo puro, desprovisto de nuestra subjetividad, pero tampoco vivimos en un mundo regido meramente por la sensación. El mundo se constituye en el acto simultáneo de percepción y juicio. Algunos filósofos han comentado que con Kant el hombre vuelve a estar en el centro del universo, lugar del que había sido desplazado en alguna medida por Copérnico, pero que ahora ese universo se ha reducido a ser el suyo, no el universo. En Kant el sujeto es genérico porque la razón y la moral lo son, aunque todo acto moral me individualiza, es una decisión que compete a una persona y no a un grupo o género. La influencia de esto en el pensamiento alemán y francés fue notable, sobre todo en su deriva hacia la subjetividad, en el cultivo de ese espacio que abre no intencionadamente Kant hacia lo personal y no sólo en el pensamiento sino en las poéticas desde el Romanticismo a Samuel Beckett. Ya en un pequeño texto autobiográfico de 1913 Machado nos informa de que su pensamiento “está generalmente ocupado por lo que llama Kant conflictos de las ideas trascendentales y buscó en la poesía un alivio a esta ingrata faena. En el fondo soy un creyente en una realidad espiritual opuesta al mundo sensible” (“Biografía”). Machado se desvela, realmente, y durante toda su vida adulta, por dos cosas que, dichas muy sintéticamente, son los problemas epistemológicos y la ontología. En algún otro momento se refiere nuevamente a Kant para señalar que el filósofo alemán nos da “una limitación de lo real al campo de lo fenoménico y a las formas y categorías subjetivas, sin pretender por ello hacer del conocimiento una apariencia vana”. ¿Qué es el ser? ¿Es idéntico a sí mismo? ¿Es posible la identidad o ésta consiste en ser la revelación de una alteridad? ¿Por qué es tan importante el tiempo y qué tiene que ver con la poesía? Éstas son algunas de las preguntas filosóficas que Machado comenzó a hacerse antes de finalizar la primera década del siglo y que le acompañarían hasta el final de su vida.
Juan de Mairena –el personaje más inteligente de toda nuestra literatura, que es parca, ciertamente, en personajes inteligentes– aconsejaba a sus alumnos leer a Kant. Y nuestro poeta lo hizo de manera parcial y muy viva. En una carta temprana a Ortega y Gasset le confiesa haber releído varias veces la Crítica de la razón pura. Esas lecturas lo llevaron a pensar que en el siglo XIX casi todo había militado contra el objeto. También Ortega y Gasset, en La deshumanización del arte (1925), había dicho más o menos lo mismo, aunque en una dirección algo distinta, de hecho Ortega afirma que durante el siglo XIX el arte era engañoso porque estaba ahíto de patetismo, y de esta forma confundía al espectador o lector dándole no una forma sino un espejo: lo que el lector reconoce no es lo que hay fuera sino dentro. En los nuevos poetas Ortega ve que el hombre acaba donde el artista comienza, lo cual parece una exageración. En realidad, por momentos Ortega piensa lo contrario de Machado. En el citado libro Ortega razona que “la percepción de la realidad vivida y la percepción de la forma artística son, en principio, incompatibles por requerir una acomodación diferente en nuestro aparato perceptor. Un arte que nos proponga esa doble mirada sería un arte bizco. El siglo XIX ha bizqueado sobremanera; por eso sus productos artísticos, lejos de representar un tipo normal de arte, son tal vez la máxima anomalía en la historia del gusto”. Machado lee a Ortega pero su análisis del problema estético es más fino y coherente, y a veces lo refuta sin hacerlo explícito. Para Machado la poesía también se deshumaniza, pero no por acentuación del arte, por el cumplimiento de lo que le es más propio, sino por pérdida del elemento central que lo vitaliza y que no es el patetismo que Ortega señala en el siglo xix, pero sí, de alguna manera, la “percepción de la realidad vivida”, esa que está indisolublemente unida al tiempo, a la muerte y al olvido, los tres términos del canto de frontera de Abel Martín (“Al gran cero”).
El objeto, según Machado, ha desaparecido de la razón porque ésta se ha revelado como estructura ideal de conocimiento, pero sin nada exterior a ella. Y el positivismo no hizo sino llevar aun más lejos estas consecuencias desacreditando a la metafísica. No hay objeto absoluto y el hombre campea en el centro de su experiencia sin trascendencia alguna. El sujeto, en los albores del siglo xx, ocupa cada vez más espacio, y el hombre, en su sentido clásico, menos. En la acentuación de la subjetividad en el romanticismo Machado observa el ímpetu universalizador: lo que ocurre en mí ocurre en todos, pero a pesar de ello, lo que ese mundo poético expresa, según él, es la “intimidad del sujeto individual” en desprecio u olvido de la razón y el sentimiento (que llamará más acertadamente cordialidad), que son ambas formas que trascienden al individuo. Ya el simbolismo expresa para Machado la disminución de lo cordial en beneficio de la sensación y, además, significa un eclipse total de las ideas. Enseguida, tras el simbolismo se asiste a un descenso a la minuciosidad psicológica y a los propios infiernos del subconsciente. La exploración del magma de los sueños y del inconsciente en el surrealismo era lo opuesto que Machado postulaba, el despertar, algo de lo que habló en prosa y en verso, como Machado pero también en las voces de Mairena y de su maestro, Abel Martín: sus singulares heterónimos y complementarios. Machado abarca en su crítica no sólo al romanticismo epigónico, en el que ve ampliadas las faltas de sus mayores, sino, como acabo de decir, al surrealismo en el que la exaltación de la subjetividad más disociada de la razón alcanza un grado alto de disgregación imaginativa. Además, el ablandamiento de las estructuras de los géneros (al tiempo que se perfila esculturalmente la novela) se acentúa notablemente con las vanguardias, y Machado veía con recelo también esa fusión en la que veía una confusión.
Para Machado la lírica está unida a la intuición del tiempo. Y percibe que en la modernidad (él la llamaría “el siglo” o bien “nuestro tiempo”) el tiempo se ha volatilizado: la lírica se ha emancipado del tiempo. Veamos qué entiende nuestro autor por esta intuición de la temporalidad, sobre la que ha pensado y poetizado a la lo largo de toda su obra. La tarea del poeta –lo dijo de muchas formas memorables– es el diálogo de un hombre con su tiempo, pero no con la mera subjetividad de ese tiempo. No se trata del tiempo que cae sólo del lado del sujeto, sino del tiempo que siendo de alguien puede serlo de todos. Hay pues que sacar al tiempo mismo de la subjetividad pero a su vez no convertirlo en dicha operación en mera abstracción o concepto en la que la otredad, lo otro persistente, haya desaparecido. La otredad existe porque el ser es heterogéneo, y para Machado lo abstracto y la lógica están fuera del tiempo, es el terreno de lo desrealizado (término usado por Ortega). Nuestro presocrático poeta y pensador parece retrotraerse a Heráclito y pensar con él que todo lo que es está incompleto porque ha de referirse siempre a lo otro. Decía Machado que decía Mairena que el poeta quería eternizar el tiempo sin que éste dejara de ser tiempo, una tarea que lleva toda la vida porque es la tarea realmente radical. El ejemplo que da a continuación es muy de andar por casa: el poeta como pescador de peces que viven después de pescados. La poesía, que es intuición del tiempo vivo, logra sostener ese tiempo en el poema. Lejos de generalizar, el pensamiento poético crea diferencias, por eso los pescados han de estar vivos y no transformarse en un alimento o en algo visible, razonable, pero muerto. El ser es ser en el tiempo. Y la vida es siempre algo concreto. “La razón humana milita toda ella contra la riqueza y variedad del mundo” –dice Mairena que afirma su maestro, Abel Martín, algo que le parecía evidente, aunque acota Mairena que cuando su maestro decía de algo que le parecía evidente era porque no estaba seguro de lo que decía. Esta idea de las diferencias entre pensar y poetizar fueron ampliadas pocos años después por María Zambrano (1904-1991) en uno de sus libros mejores, Poesía y filosofía (1939): “El poeta enamorado de las cosas se apega a ellas, a cada una de ellas, y las sigue a través del laberinto del tiempo y de los cambios, sin poder renunciar a nada de ello: ni a una criatura, ni a un instante de esa criatura, ni a una partícula […] ni al fantasma que ya en ausencia suscita”. Machado había conceptualizado al pensamiento como no ser. Por eso afirma que el pensar y el ser no coinciden. ¿Además de afinidad con Heráclito la tenía con Parménides? Si todo lo que es es y la nada no puede ser, según el poema de Parménides, y Machado sitúa a la lógica en el terreno del no ser, quizás sea legítimo emparentarlo con ambos filósofos.
La relación antinómica consiste en que el ser se da siempre en el tiempo, y por lo tanto es la concreción en persona, mientras que el pensamiento necesariamente tiende a lo abstracto y a desprenderse de la temporalidad. En una nota de 1915 nos ofrece una pequeña explicación: “Llamamos no ser al mundo de las formas, de los límites, de las ideas genéricas y a los conceptos vaciados de su núcleo intuitivo, al mundo cuantitativo, limpio de toda cualidad”. Frente al simbolismo, nuestro poeta y pensador quiere reivindicar el acento más vital y que no puede basarse en una exacerbación de la sensación y de la subjetividad (que detecta en el romanticismo) o en la sugerencia simbolista que parte de la negación del mundo para afirmar formas no intuitivas. Frente a la sensación Machado sitúa, de manera conflictiva, el sentimiento. La sensación me afirma, el sentimiento (del tiempo, de lo otro) subraya el elemento alterador. Así pues, no es la sensación del tiempo sino el sentimiento del tiempo lo que postula para el poema. Machado no fue un crítico literario, pero escribió sobre escritores españoles de su tiempo, algunos de ellos jóvenes. Sobre el que más y con mayor entusiasmo escribió fue sobre el malagueño José Moreno Villa (1887-1955). Se trata de un ensayo en el que a veces toma como pretexto al poeta para defender sus ideas. Allí encontramos una nueva vuelta de tuerca al tiempo: “son imágenes en el tiempo que han conmovido el alma del poeta; no están en la región intemporal de la lógica –sólo la lógica está fuera del tiempo– sino en la zona sensible y vibrante de la conciencia inmediata” (¿1924?). Tres palabras definen lo que Machado busca en la literatura y sobre todo en la poesía: lo vivo, lo intuitivo, lo temporal (psíquico); y otras tres definen bien lo que rehúsa: lo artificial, lo conceptual, la atemporalidad. En el plano moral y estético, detestaba lo hueco, el afán por lo difícil, la pedantería.
En unas declaraciones a Ernesto Jiménez Caballero, publicadas en la Gaceta Literaria en 1929, Machado nos ofrece algunas de las preguntas que los jóvenes poetas de su época debían formularse: “Si la lírica es actividad estética, ¿puede haber lírica puramente intelectual? Si existe o puede existir una lírica intelectual, ¿cómo, sin forzarla artificialmente, puede escapar a la comprensión de los demás? ¿Sirven las imágenes para expresar intuiciones o para enturbiar conceptos?” Machado exagera un poco para llevar el agua a su molino. En la primera pregunta, situando a la poesía dentro de la estética, lo cual es comprensible, se pregunta por una poesía puramente del intelecto. Lo puro intelectual es el pensamiento abstracto, alejado del objeto y por lo tanto generalizador, etc.; así que la respuesta evidente es que no. ¿Las imágenes son enturbiadoras de conceptos? Al hacer depender el arte poético tan profundamente del tiempo, la dimensión artística se resiente escorada hacia lo vivo. Los peces han de estar vivos después de pescados, pero, ¿de qué forma? Machado, lo confiesa en el boceto de su discurso a la Academia, le interesa la literatura por sus contenidos, y la palabra escrita le fatiga “cuando no [le] recuerda la espontaneidad de la palabra hablada”. Sin duda esto último forma parte de la preceptiva aplicada, con tan buenos resultados, a sus apócrifos, también apreciable en algunos de sus poemas. Las imágenes y los conceptos forman parte del juego que olvida el elemento cordial y genérico. Sin cordialidad, porque prescinden de los sentimientos propios y del otro al tiempo (no hay sensibilidad profunda que sea sólo mía); y faltos del aspecto genérico porque al entregarse al juego conceptual o de imaginación meramente creativa caen fuera del tiempo, del lado de lo abstracto o de la mera estética. Ni los sentimientos ni las palabras, siendo nuestros lo son del todo: nos preceden y nos conforman, vivimos en ellos como únicos pero siempre que descubramos que su unicidad es nostalgia de lo otro constituyente. El ser en Machado es plural, no puede ser idéntico a sí mismo porque al descubrirse a sí mismo descubre su alteridad. Sin duda esto es un postulado, pero enormemente atractivo. Las consecuencias ontológicas y epistemológicas del pensamiento filosófico y estético de Machado son más importantes, creo, que las literarias, no por que careciera de interés como poeta, todo lo contrario, pero es un poeta que cierra una época, no que abre otra. Sin embargo, el pensador metafísico influyó profundamente, por poner un ejemplo notable, en Octavio Paz, quien se ocupó de estas ideas desde su juventud, de hecho podemos seguirlas en Las peras del olmo (1957), El arco y la lira (1956) y en un ensayo de sus últimos años, “Nosotros los otros”. Esta diferencia entre el poeta y el ensayista se ha dado en numerosos autores, pero las explicaciones son distintas. En Machado, el gusto literario estaba fijado, incluso enquistado a las posibilidades que le abrían sus ideas. Y a veces las consecuencias que Machado extrae son realmente intuitivas y terribles, como cuando dice en 1929 que esta “lírica artificialmente hermética [se refiere a Valéry, Guillén, Salinas], es una forma barroca del viejo arte burgués que aguarda piétinant sur place en las fronteras del futuro arte comunista –no nos asuste la palabra– a que le sea impuesto el imperativo de racionalidad, las normas ineludibles del pensamiento genérico.” Es cierto que cuando Machado habla de comunismo se refiere, aún pensando en Rusia, a lo común cristiano asistido por la cordialidad del Nuevo Testamento y no a Marx y Lenin, que los sitúa en el Viejo Testamento. No obstante, y como buen heredero que era de una familia influida por Herder y el folclore, aunque lejos de la España de charanga y pandereta, Machado creía que la poesía no debía ser hermética, tampoco artística en el sentido de ahondamiento en los aspectos formales que la distraen del contenido: debía hablar con su vecino, por decirlo en términos coloquiales y siempre que fuera posible, la expresión debía ser lo más directa posible, y el tiempo preferible –caro al romancero– el pasado imperfecto. El pataleo de la “sintaxis hiperbática y de la imaginería hiperbólica” es el mismo que denuncia en el pensamiento que, al desplazar el centro de gravitación hacia la subjetividad, se aleja del mundo, de lo real por acentuación de lo homogéneo. Lo vivo, lo intuitivo y lo temporal son, fundamentalmente, realidades heterogéneas y forman parte del ser, de lo que es; mientras que el pensamiento homogéneo y abstracto, la forma hiperbólica, la imagen no intuitiva y la metáfora usada allí donde hay una designación directa forman parte del no ser.
La psicología de Antonio Machado se complace poco en la concepción de un yo idéntico a sí mismo o bien como lugar de espejismos y espectros. ¿Qué habría pensado si hubiera leído a Borges? Borges conceptuó al yo en un extremo como ilusorio, o bien como una perpetua posibilidad, gracias a la imaginación, de ser otro. Un hombre es todos los hombres, y sólo las ideas y las metáforas son, en cierto sentido, reales. En ambos casos, en Borges la percepción de sí mismo no es fuente de una alteridad cordial, afirmativa, sino profusión de espejos y de reflejos. Para Machado, en cambio, llámese como quiera llamarse a eso que irreductiblemente somos cada uno, ese núcleo que llamamos persona, existe y lo entiende como fundado en lo otredad. Al percibirse a sí mismo se percibe como otro, un otro que no es él mismo sino la esencial otredad. La otredad absoluta en Machado es Dios, pero el Dios de Machado no es el del cristianismo, no es un Dios creador del mundo sino de la nada. El mundo no es una creación divina. Para Machado el mundo es real y la realidad una, así la creación del mundo por un Dios significaría la creación de sí mismo. El mundo es concebido como un aspecto de la divinidad, y lo que Dios crea es la Nada, lo que se constata en varios momentos de su obra, sobre todo en un interesante poema titulado “A gran cero”. Pero dejemos el aspecto teológico. Dios es el Otro supremo, pero la mujer es el reverso del ser, es decir, que si queremos conocerlo debemos ir de una cara a la otra, o mejor: una lleva a la otra de manera continua. Para Machado, la mujer es el acceso más intenso hacia la otredad. ¿Por qué? Porque al sentirse a sí mismo el hombre se siente como carencia de lo otro y deseo de lo otro. Machado postula la heterogeneidad del ser, no la unidad. No hay posibilidad de reconocimiento en el yo ni de complaciente o agónico narcisismo: al percibirse a sí descubre su otredad y lo que es más, su apetencia de eso otro. Esa apetencia es erótica, una afirmación apasionada de otro ser que se le revela cada vez que se siente a sí mismo como ausencia. Si la heterogeneidad fuera completa, si no estuviera mediada por el tiempo, no sería realmente diversa de sí misma. Lo que esta autognosis descubre siempre en el yo es un tú. Naturalmente, creo que es lícito pensar que en ese otro no es necesariamente una mujer sino otro ser. La mujer –pienso por mi cuenta, porque de lo contrario ella sería ajena a la ontología y epistemología descrita– padece (es el término de Machado) la misma alteridad constitutiva y el mismo deseo del elemento ausente. Lo otro está al inicio de nuestra autopercepción y a su vez es una ausencia. Lo otro que nos constituye aparece al inicio no al término, de ahí que no se sintiera Machado muy cerca del lo místico, cuya pasión y meditación hacia lo uno postula el encuentro al término de su ascesis. En Machado no hay ascesis ni camino de perfección. La visión de la identidad de lo uno se revela como plural y esta dualidad alteradora está regida por el afecto. Si la heterogeneidad es el fundamento de nuestro ser, siempre tendrá que serlo y toda respuesta es sólo una respuesta, una afirmación de lo real inagotable. No hay pues posibilidad de desilusión radical: la caída en mí, por decirlo en términos cristianos, me debe lanzar de nuevo al mundo. Así pues el donjuanismo, del que tanto habló Machado, es, como metáfora, una exacta definición de la errancia erótica de la otredad. Machado está lejos de pensar, con el budismo o con Schopenhauer, que el mundo es ilusión (y por lo tanto también la persona que lo piensa). No se trata de un simple realismo, o quizás sí es realismo, pero no simple. Para Machado el mundo existe, es real. “Las cosas –afirma– están allí donde las veo, los ojos allí donde ven”. Lo urgente para nuestro filósofo es, en un tiempo que según él no sabía dónde tenía los ojos, encontrarlos. El mundo es real y mis ojos y mis manos lo tocan, aunque lo absoluto sea para mí inabarcable. Esto debía suponer para Machado el acto de despertar. ¿Del sueño dogmático de la metafísica de la que había despertado Kant? No exactamente, sino despertar del sueño solipsista que había acentuado la subjetividad de manera extraordinaria pero al mismo tiempo la había deshabitado de mundo. La subjetividad se había cargado de fantasmas y de reflejos, de cacharrería neurótica, de incomunicación y dialéctica, pero el mundo y con él los otros, se habían convertido en un pretexto o en una ausencia. Machado, socrático, sabe que quien piensa afirma a su vecino, que nadie piensa sólo, que el erotismo no coincide con la complacencia sino con el descubrimiento pasional del otro. Y, al tiempo que Wittgenstein, al que sin duda no leyó, subraya que ninguna obra (por lo tanto el lenguaje) puede ser mera subjetividad y necesariamente estará regida por lo genérico, porque sólo gracias a las leyes de lo genérico (pensar es afirmar el tú) “puede el poeta captar el íntimo fluir de su conciencia”.
Para el metafísico y poeta Abel Martín –maestro de Juan de Mairena, que fue profesor de gimnasia y aficionado a la retórica, hombre “en extremo erótico” y “apasionado de la mujer”–, a partir de Leibnitz (y a diferencia de él) concibe el universo como una mónada, especie de alma total que todo lo ve al verse a sí misma. Como la esfera de Pascal, en cualquier punto de ella está la totalidad. Machado nos cuenta que Martín fue autor de varias obras de metafísica, entre ellas la titulada De la esencial heterogeneidad del ser, además de una colección de poesía, Los complementarios. Para este filósofo preocupado por la posibilidad de las formas de la objetividad, hay comprensión que le importa más que las otras, y que no es propiamente objetiva porque carece del objeto meramente exterior: se trata de la representación de los otros. Se produce por escisión del sujeto único. Martín quizás aluda aquí a la noción de inter-subjetividad de la que habló Husserl. Pero hay otra pretensión de objetividad “que se da en las fronteras del sujeto mismo” y que no se ofrece tanto al conocimiento como al amor. Para este hombre “eminentemente erótico” –y creo que hay que entender este erotismo como revelación apasionada por el otro– la amada es “una con el amante” desde el principio, desde antes de su posible aparición. “La mujer es el anverso del ser”, afirma en dos versos. Machado (padre y discípulo de todos sus heterónimos) postula al amor como “la autorrevelación de la esencial heterogeneidad de la substancia única”. Claro, si uno prescinde de la metafísica, nos quedamos en otro campo: el de la vida entendida como absurdo o bien en el de la voluntad, el querer basado en el cumplimiento de mi deseo, en la moral como acuerdo de aspiración al bienestar, justicia y equidad entre los hombres y en la respuesta a la pervivencia instintiva de la vida cuyas metáforas serían el progreso y el arte, etc. Pero si aceptamos –como aquí hacemos– la meditación sobre principios y fines, todo esto tiene un sentido profundo. El amor es, para este solitario que hace del diálogo lo más humano, una experiencia de revelación de la ausencia. Al sentirse a sí mismo no se siente como completud sino como otro, una alteridad que por ser constitutiva acentúa la soledad y la necesidad de afirmar, a través de la cordialidad, del deseo amoroso, no de lo meramente sensitivo, lo perdido (¿cuándo?). Machado es el solitario que afirma nuestra complementariedad, que afirma la existencia objetiva de lo real, que reacciona contra lo homogéneo por desustanciado y afirma lo vital y heterogéneo cargado del acento del tiempo. Machado es ajeno al complejo narcisismo que fascinó a Mallarmé y Valéry. En su poema “Al gran Pleno o Conciencia integral” Abel Martín escribe: “no hay espejo; todo es fuente”. La percepción de sí mismo es revelación de lo otro, el sentimiento del amor, no un espejo que me devuelve la imagen sino unos ojos que son otros no porque yo los veo sino porque ellos me ven, como dice bellamente. La lógica de la identidad no es para Machado la lógica de lo real porque en todo verdadero razonamiento las conclusiones no pueden estar contenidas en las premisas. Es decir, el razonamiento que de verdad importa, porque en él nos la jugamos, se basa no en la inmutabilidad de los conceptos sino en realidades vivas en perpetuo cambio. Recordemos que el ser y el pensar, según nuestro autor, no coinciden. Cito sus propias y elocuentes palabras: “Pensar es descalificar, homogeneizar. La materia pensada se resuelve en átomos; el cambio substancial, en movimiento de partículas inmutables en el espacio. El ser ha quedado atrás; sigue siendo el ojo que mira, y más allá están el tiempo y el espacio vacíos, la pizarra negra, la pura nada. Quien piensa el ser puro, el ser como no es, piensa, en efecto, la pura nada; y quien piensa el tránsito del uno a la otra, piensa el puro devenir, tan huero como los elementos que lo integran. El pensamiento lógico sólo se da, en efecto, en el vacío sensible […] con todo, el ser no es nunca pensado; contra la sentencia clásica, el ser y el pensar (el pensar homogeneizador) no coinciden ni por casualidad”.
Machado difícilmente hubiera podido leer La nausea, de Sartre, publicada un año antes de su muerte, pero habría encontrado en ella, de leerla, el solipsismo de la conciencia y su corolario: la existencia como gratuidad, contra lo que tanto reaccionó. Sin el amor, Machado piensa que la conciencia siempre está pendiente de hallarse a sí misma ante la imposibilidad de alcanzar un objeto trascendente. En Roquetin, el personaje de Sartre, las cosas y el tiempo aparecen sostenidos en la conciencia e inmediatamente caen en la nada. A su vez, la conciencia no puede hallar el sostén en sí misma sino en ser conciencia de algo que a su vez expresa su dimensión impenetrable o fugaz. Pero en Machado, la vuelta de la conciencia sobre sí misma, su necesaria operación reflexiva, supone al tiempo que la revelación de sus límites la percepción de su tensión hacia lo otro inasequible. La conciencia necesariamente está sujeta a la racionalidad lógica, a desubjetivizarse, lo que supone una pérdida de intimidad. Para Machado el ser es conciencia activa, ya lo hemos visto: al verse a sí mismo, al ser consciente de sí se ve como otro (no hay identidad que no sea producto errante del alterne). La pasión de conocer de la ciencia y de la lógica, necesariamente ha de considerar al mundo como objeto, poniendo al sujeto en un entre paréntesis inexistente o manejable. Pero ese conocimiento no podrá revelarnos objeto alguno “opuesto o distinto del sujeto”, según Machado. Sin embargo, gracias al amor y a la poesía, las dos formas más altas del conocimiento integral, el ser vuelve a su ser y no se revela como nada sino como intuición real. Por eso decía Machado que filosofar era ir de calleja en calleja hasta acabar en un callejón sin salida. Momento, sin duda, del salto. Quizás por eso afirmó Nietzsche que necesitamos el arte para no morir de tanta verdad (entendida como lógica, o como desrealización). ¿Y no es eso lo que nos dice el budismo al situar el saber en la experiencia integral, físico-psíquica, que el conocimiento propio de la reflexión pura no puede alcanzar?
El mundo de la poesía, pues, para volver al comienzo, no es para Machado el mundo de los conceptos o de las formas abstractas, de las figuras y números sino el de la expresión de un contenido psíquico individual, algo único no cuantitativo sino cualitativo. La fidelidad de Machado a la vida como algo temporal y por lo tanto precioso y único es admirable, y en ella se dan ciertos paralelismos con Unamuno y su defensa del hombre concreto. El pensamiento filosófico le es totalmente necesario a Machado y se halla lejos de cualquier irracionalismo y reivindicación del hombre meramente instintivo. Machado es filósofo y poeta por el mismo descubrimiento: lo que le lleva hacia lo otro. Pero una vez mostrado gracias a la lógica el otro lado, por desrealización de la realidad, toca a la poesía devolverle su integridad real, en la cual carece de contrario. Machado no concibe la nada como lo opuesto del ser pero sí como el otro lado del ser. No hay una dialéctica de negaciones y afirmaciones, de síntesis última. Machado está lejos de la dialéctica de Hegel porque, entre otras razones, cree en el precioso curso del tiempo, ése que no halla su sentido en el futuro ni en el pasado sino en lo que siempre está pasando. La nostalgia en Machado (por lo tanto de lo que fue alguna vez) es importante si logra tocar de manera viva el presente. No la eternidad ni lo inmóvil, sino la anécdota vital en el fluido de una palabra hecha de tiempo. ~
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)