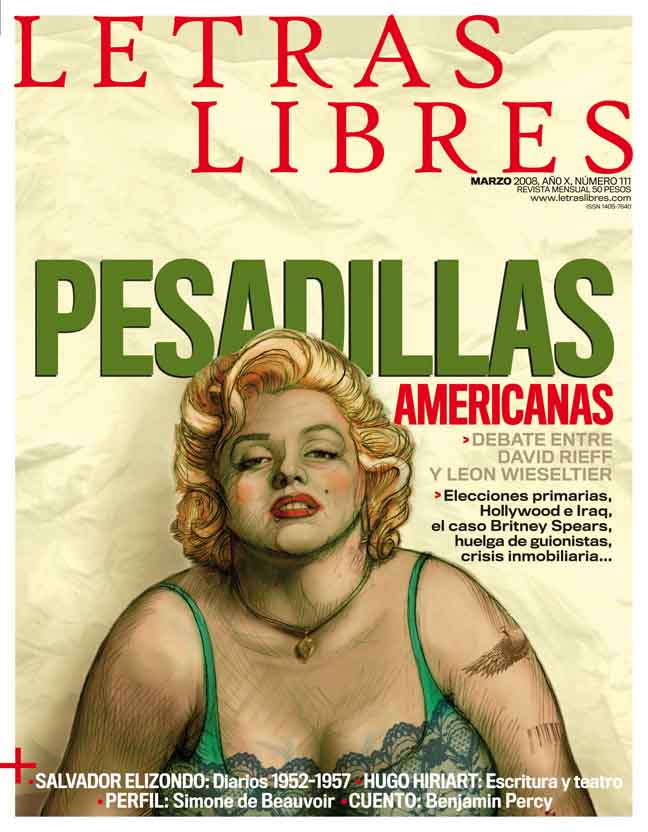Un español a quien conocí en Nueva York refirióme que vagaba en la quinta chilla por la ciudad, emigrado impecune de la Guerra Civil, cuando hizo amistad con un americano en un café, tanta que cuando el americano heredó un restaurante invitó a su amigo a entrar con él en sociedad: Él pondría el capital, el restaurante, y el español pondría el trabajo. Y no era impedimento que el español tuviera cándida ignorancia de la índole del trabajo con el que contribuía a la sociedad, ya que nunca había ocupado puesto alguno en un restaurante, ni siquiera mesero o garrotero, nada. “Ya irás aprendiendo”, le dijo su amigo. Sin embargo, desde el primer día de trabajo el español se desempeñó con destreza poco común. “Me encantaba, me dijo, quién sabe cómo, por cuál ciencia infusa o clarividencia sobrenatural, entendía cómo organizarlo todo. Había nacido para eso. Y dirigí el restaurante con creciente felicidad más de veinte años, luego lo vendí y me retiré a pasar mi vejez en Andalucía.”
Estos casos de vocación fulminante, e inesperada, no son raros; después de todo, la vocación no sólo es enigmática, sino esencialmente indescifrable. La creencia de que la afición del adulto se insinúa en el niño implica ceguera ante las intuiciones de qué es y cómo va articulándose la existencia.
Mi afición al teatro, como la del español, se quedó agazapada y brotó de pronto ya completa e inexplicable: Ni de niño ni de joven me interesó nunca el teatro, jamás se me ocurrió estudiarlo en la escuela, y ni siquiera, gustándome como me gustaba la literatura, leía muchas obras. Nunca, hasta que hice yo una obra. Empleo adrede el verbo hacer porque mi primera obra la escribí, la produje y la dirigí de un tirón, las tres cosas en bloque.
Y no lo digo por presunción absurda, sino porque constituye la columna dorsal de mi idea del teatro. El teatro es algo que se hace en un escenario y no, prima facie, algo que se escribe en un escritorio. Aunque el libreto puede durar, permanecer (puede leerse y se repristina en cada montaje ulterior de la obra, si los hay, claro), y el montaje no, se avejenta y fenece muy aprisa, para mí sin embargo un montaje inicial, una escenificación primaria, aunque sea meramente in mente, es vehículo indispensable para que aparezca el escrito.
Cuando nace una obra, lo primero que me viene a la cabeza es un vago espacio particular, y discurriendo ahí unas criaturas gesticulantes. Estas son los personajes, a ellos corresponden ya in mente ciertos actores que podrían encarnarlos. Y así empiezan los juegos, todavía mentales. Estos juegos derivan hacia una trama o argumento (estimada por Aristóteles, como se sabe, el elemento primordial del drama).
Siempre es en ese orden: los personajes aparecen primero, ellos engendran la trama; al revés, de la trama a los personajes, no podría escribir, me parecería hueco, artificial, sin alma.
Hay que recordar, empero, que la intuición del personaje incluye, y a punto estoy de decir, de plano, consiste, en la imaginación del repertorio de sus tramas posibles, y que mientras más nos acerquemos a él estas tramas se irán reduciendo hasta que el personaje tenga un destino (eso quiere decir destino, que las distintas tramas posibles se vinieron abajo y sólo quedó una en pie) y ya no pueda decidir nada, consummatum est; esto sucede cuando está sellada la trama de la obra, ocasión que, en mi modo de trabajar, coincide con el fin de su redacción.
El escribir, como todo arte, ha de llevarse adelante con la imaginación: Si se hace pensando, se resiente la calidad del trabajo.
Las dos obras que aquí se dan a la estampa tuvieron larga gestación. Rosete se pronuncia brotó de una sugerencia del músico Joaquín Gutiérrez Heras de que podíamos hacer una ópera para títeres con el libro del profeta Jonás, único en toda la Biblia que puede considerarse cómico. En un viaje a Washington que emprendimos Guita y yo para visitar a nuestros amigos Teresa Lozada y Alfonso Millán, tempranamente fallecidos ambos, por desgracia, empecé el trabajo. Lo recuerdo muy bien porque se desarrollaba entonces la invasión americana de Panamá, y será por eso o por no sé qué otra cosa que cargué mucho las tintas del libreto hacia la ópera bufa. Quizá me pasé de la raya, el caso es que a Gutiérrez Heras ese arranque no le gustó; tal vez esperaba algo más sencillo y poético, como títeres de Lorca con música de don Manuel de Falla.
Así, el fragmento de libreto durmió el sueño inquieto de los injustos durante algunos años. Medio dio trazas de revivir en algún plan ya de opereta descarada con música de Gamboa y dirección escénica de mi amigo Tony Castro, pero volvió al reposo por falta de fondos.
El tiempo siguió haciendo lo único que sabe hacer, esto es, transcurrir, hasta que en Nueva York estreché amistad con el dedicatario de la obra, el actor colombiano Germán Jaramillo, e ilusionado en que trabajáramos juntos, acabé a buena velocidad la obra. Tenía otro estímulo quizá mayor para terminarla: la grotesca presidencia de Vicente Fox que parecía sumir a México en una degradación sin precedentes y, como decía Juvenal de su época, también de emperadores locos; no se podía escribir más que invectivas y sátiras. Y puedo decir que con ese estímulo la parte final de la obra fue escribiéndose ella sola.
Quería montarla, pero entré en una paralizante turbulencia de dudas, junto con, para variar, los problemas financieros, y prácticos de llevar a Jaramillo a México por varios meses, y dejé pasar la oportunidad de escenificar la obra. No me arrepiento de nada, le di la pieza a Daniel Jiménez Cacho, que la montó con fuerza expresiva, conteniendo un poco su lado cómico.
Mientras tenía lugar la azarosa gestación, más del triple que la de un elefante, escribí novelas, guiones, el habitual número enorme de artículos de primera necesidad, como decía Cardoza y Aragón, y algo de teatro, entre otras cosas la mitad de La Torre del Caimán.
Nació ésta de un intento de imitación del bunraku o teatro de títeres japonés, en una obra ambiciosa que montaría, ¿quién si no tratándose de títeres?, mi amigo Pablo Cueto. En el bunraku, cuyo maestro dramaturgo es Chikamatsu, el Shakespeare japonés, quien lleva la voz cantante, de hecho, el único que habla es el cantor, situado con los músicos a un lado de la escena.
Y así empecé a escribir, figurándome un cantante de corridos medio borracho, a medio chiles, como se dice, que habla y canta a un lado de la escena donde aparecerían lo títeres que Pablo Cueto habría de diseñar.
Así pues, empecé a escribir los versos de arte menor, los modestos octosílabos del romance y del corrido. No quiero dejar de mencionar aquí que mi amigo John Edmonds tradujo esta parte de la obra al inglés.
Y todo iba muy bien; el problema asomó los dientes cuando Pablo no montó la obra (porque andaba en Nueva York, porque le pareció demasiado compleja para títeres, porque necesitaba dinero y no había, por lo que sea). Sólo quedaba entonces montarla con actores, ¿pero cómo montar esa imitación del bunraku con actores? ¿Qué, tendrían que ser mudos? Empecé, pues, a transformar la obra. Me di cuenta de que estaba mal la estructura y que le faltaba una parte considerable. Y en la Biblioteca Pública y muchos cafés diferentes de Nueva York acabé de escribir la obra.
Luego leímos la obra en público, en mi vieja preparatoria de San Ildefonso, donde hace más de cincuenta años hice mis estudios, y mi amigo Jaramillo fue uno de los actores. Y ahora todo indica que Juliana Faesler va a dirigirla. Al menos espero que así sea, eso parece, pero no podemos estar seguros, los proyectos teatrales son en México de una fragilidad asombrosa.
Me gusta el teatro en verso, de hecho me gusta más que en prosa, siempre y cuando el verso esté bien integrado y no se advierta demasiado: la música del verso debe ser una especie de bajo continuo de la acción dramática.
Y bueno, podríamos seguir, pero hay que suspender, va cobrando magnitud de monstruo este prefacio, y según parece están dando ya el llamado para entrar a la sala a ocupar la butaca. Sólo me resta pedirte, como los comediantes de otros tiempos, que juzgues con benevolencia nuestro trabajo. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.