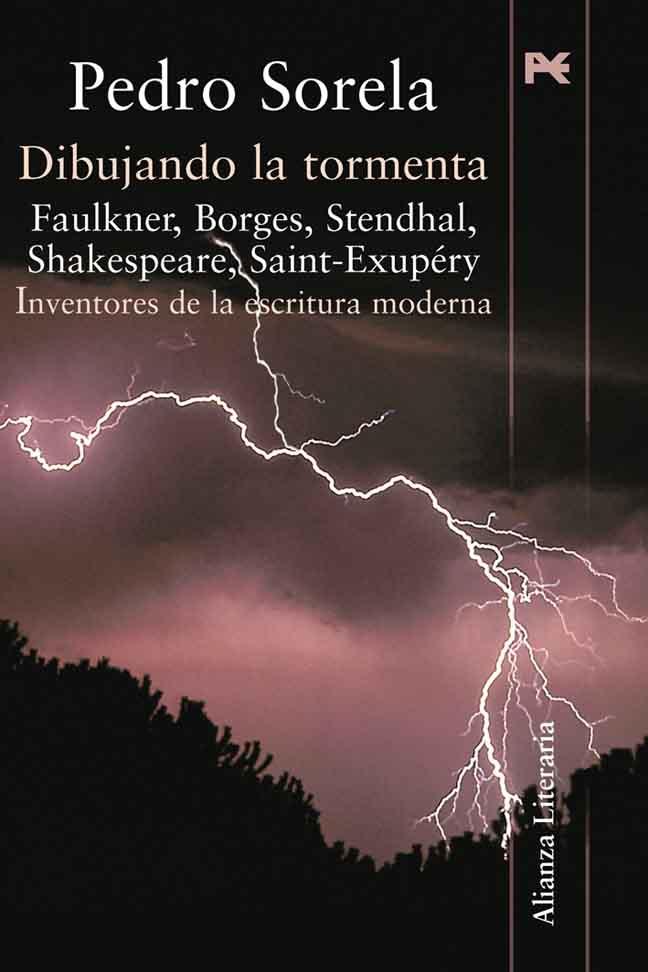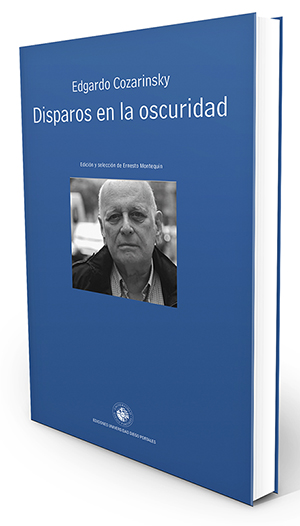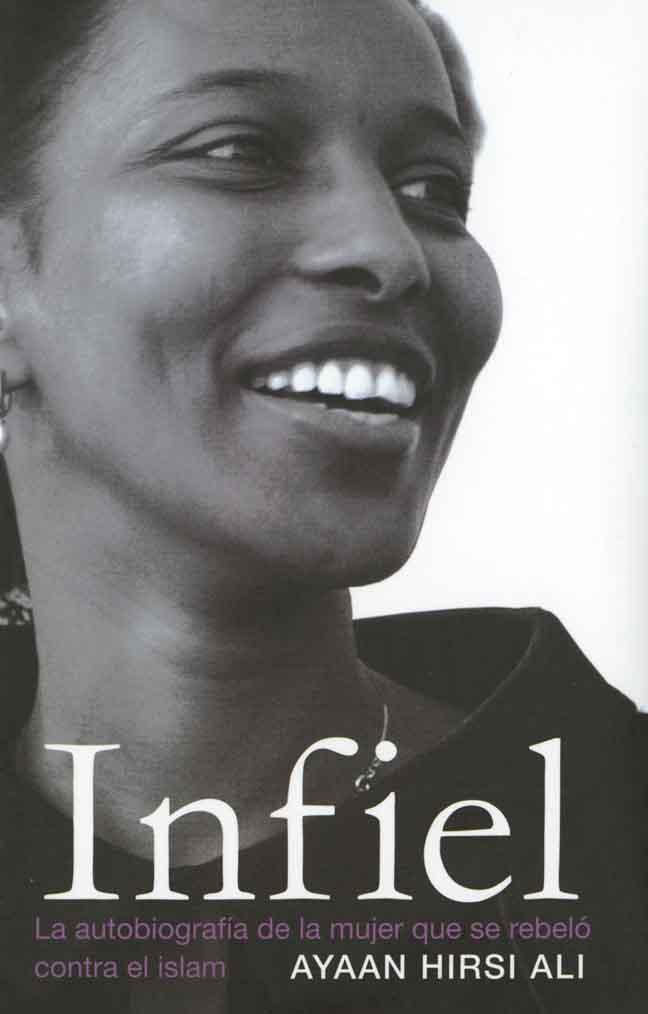En un preliminar tan breve como explícito (además de alarmante, por lo que se verá), Pedro Sorela expone el sentido, el propósito y la razón que lo han llevado a redactar, a lo largo de varios años y tras abandonar el periodismo, este amplio ensayo, Dibujando la tormenta, título en el que quiere anunciar el efecto que tuvo la aparición de la obra de escritores tan distintos y distantes entre sí como lo son Faulkner, Borges, Stendhal, Shakespeare y Saint-Exupéry, escritores que dibujaron la tormenta –“la que cambia el paisaje”– y entre cuyas ruinas Sorela confiesa que él vive mejor y “hasta donde he podido comprobar, los demás, cuando los conocen, también”.
Que nadie espere encontrar aquí un ensayo canónico. Sorela no olvida el propósito que lo guía ni tampoco el “secuestro” que padecen estos y otros escritores por parte de los especialistas. De ahí que la aproximación del autor a ellos esquive deliberadamente las formas y las cláusulas consideradas canónicas para, a través de una incisiva y morosa indagación, hallar en esos modelos “algo a cuya sombra pudiera releer lo ya escrito y repensar qué es la escritura y a dónde lleva; y que a la vez me recordase lo que puede llegar a ser en un tiempo en el que, según algunos, se desvanece”. Lo cual, en todos los casos, le lleva a auscultar ciertas facetas de sus vidas que explican rasgos relevantes de la obra porque las más de las veces ambas están conectadas “no tanto en una relación de causalidad (que también), sino como una especie de puntuación”.
Escribe Sorela estas últimas líneas a propósito de Faulkner, pero pueden aplicarse al resto. Así, no por casualidad, al abordar la obra del novelista norteamericano empieza señalando el secreto deliberadamente buscado por aquél: la sombra, es decir, una visión tangencial de las cosas, la deliberada elusión de la información, un jugar al escondite con los hechos, que es el resultado de la peculiar desconfianza de Faulkner respecto a los realismos de escuela y elemento germinal de su mundo poético: “Todo es poesía en Faulkner […] Desde el principio, sobre escenarios y personajes reales, Faulkner cuenta historias con técnicas expresionistas –esto es, poéticas– con un gran poder de evocación simbólica. Y con pocos trazos…” Un mundo donde el hombre, el hombre despojado y enfrentado a sus límites –la muerte, el mal, la memoria– es el eje. Todo el mundo identifica Faulkner-Yawknapathopha como un binomio indisoluble. Aquí apenas aparece. Tal vez porque Sorela conocía muy bien la respuesta del autor cuando le encargaron un libro sobre el Misisipí: “Soy un novelista: la gente va primero; el lugar, después”.
De Borges no nos escatima datos a fin de enmarcarlo en su paisaje familiar y circunstancial, pero frente a esos elementos, son más sugestivas las marcas personales: la extraterritorialidad o el deseo de no limitarse a la cultura propia; la preferencia por la estética activa del prisma (frente a la estética pasiva de los espejos) que reconstruye la realidad en vez de copiarla o reproducirla miméticamente, y la hibridación de géneros. En la “confusión de fronteras” entre géneros que Sorela apunta ya en Historia de la eternidad (1936) tenemos una de las invenciones más perturbadoras (e imitadas) de la prosa del siglo: “la ficción disfrazada de erudición, o lo que podríamos llamar también erudición fantástica, una de las semillas más fértiles del llamado realismo mágico, no ya el pintoresco, étnico y gastronómico en que se ha generalizado la fórmula, sino el de la mejor época”.
“Ni siquiera se sabe con certeza cuánta gente acudió al entierro de Stendhal, tras una afortunada embolia que lo mató en la calle el 23 de marzo de 1842: hay quien dice que fueron tres amigos, y hay quien, más verosímilmente, sube el cortejo hasta una docena”. ¿Alguien conoce mejor manera de introducirnos a la soledad en que se desenvolvió la obra de Stendhal? Yo sólo les diré que en cuanto acabé de leer Dibujando la tormenta me puse a releer Rojo y negro, la que menos había frecuentado desde una juvenil primera lectura. Que es uno de los propósitos que Sorela persigue en este ensayo, que nació (y ahora entenderemos lo de alarmante) el día en que descubrió que ninguno de sus alumnos de escritura en la Universidad de Madrid sabía quién era Stendhal: “No es que no le hubiesen leído; es que ni sabían quién era”.
De Shakespeare, a Sorela le siguen fascinando “los varios e intensos misterios que convoca” y que se reparten tanto sobre su vida (de la que tan pocos datos fehacientes pueden afirmarse) como sobre su obra (dado que hay piezas de autoría incierta) o su imagen (apenas dos retratos). En esos misterios cifra Sorela el poder que sigue ejerciendo en los lectores cuatro siglos después, por lo que revisa la vigencia del autor a lo largo de ese tiempo y marca los signos que cada época fue imprimiendo a su obra, en la que busca, como unidad fundamental, la función poética del lenguaje.
La aproximación a Saint-Exupéry, para cualquier lector medio, es una verdadera revelación. Uno de sus libros, Piloto de guerra, puede considerarse su testamento espiritual. Su aparición fue interpretada como una denuncia de la fulminante derrota de Francia: De Gaulle lo prohibió, Vichy lo autorizó con reparos y censuró una frase… Sorela no nos dice cuál, pero desde mi condición de lectora aventuro que es ésta: “Cabalgamos la derrota en su totalidad”. Como siempre, aparte de todas las referencias al vuelo y los diversos aspectos que éste lleva aparejado, Exupéry se centra en el ser humano, y la misión es vista desde el comandante que da la orden de llevarla a cabo, al piloto en el momento de recibirla: “… cuando una tripulación no regresa, todos recuerdan la gravedad de los rostros en el momento de la partida. Se interpreta esta gravedad como un indicio de un presentimiento y luego todos se acusan por no haberlo tomado en cuenta. […] Casi siempre los presentimientos engañan, pero dan a las órdenes de guerra un sonido de condenación”. Al regresar se siente “como si llegara de un largo peregrinaje”, e igual que en los sueños, no descubre nada, pero vuelve a ver lo que ya no veía, formulando a continuación uno de los más duros alegatos contra la guerra a través de la defensa del Humanismo.
En Dibujando la tormenta Sorela también defiende otra noble causa: la de la literatura. ~