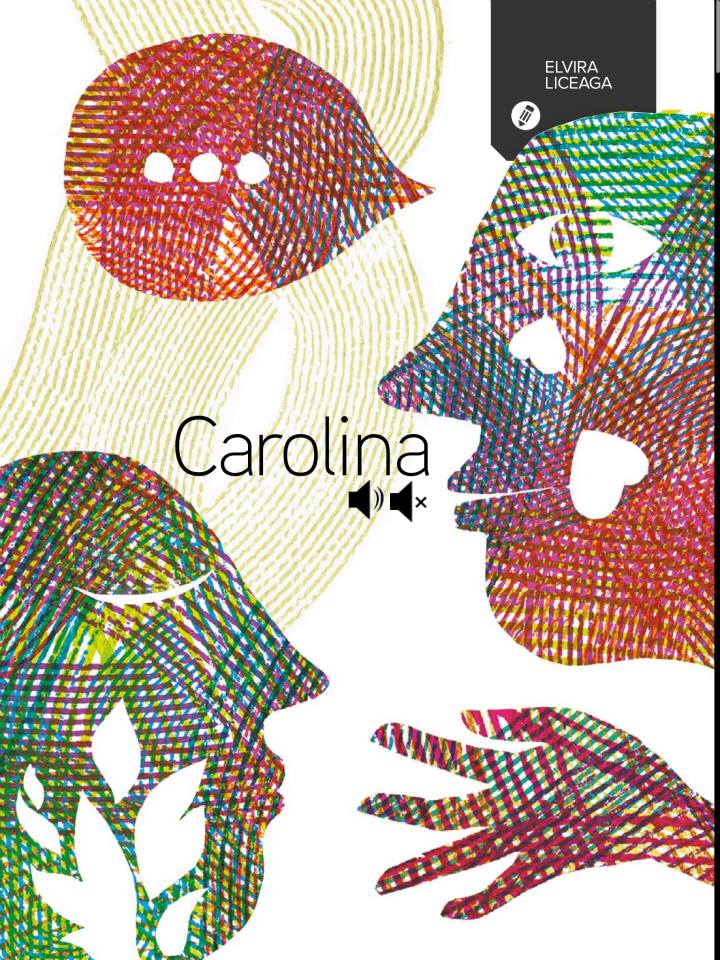El horno de la estufa está encendido. Lo primero que me pone a hacer es pelar las zanahorias. Carolina hace el primer corte para enseñarme cómo cortarlas en palitos para acompañar el humus. La cocina de la casa a la que se mudó es más o menos amplia para las dimensiones reducidas que se acostumbran en Nueva York. Es un amplio departamento en el centro de Brooklyn, al que llegó desde Santiago de Chile y al que regresó después de vivir conmigo. Tiene una isla y gabinetes blancos y sobre estos hay una fotografía grande (muy famosa) de los pasillos de un supermercado. Ahora me pone a cortar pimientos enanos rojos, amarillos y naranjas que se rellenarán de calabazas picadas con una mezcla de queso parmesano y feta, que se le ocurre al mirar dentro del refrigerador. Yo estoy sentada en un banco y ella se mueve de un lado a otro: pone agua a hervir, lava las verduras, corta los quesos. En la misma charola de aluminio donde van los pimientos rellenos, que tendré que comer aunque me parezcan muy amargos, coloca un árbol de kale que celebro como una niña pequeña cuando sugiere tostarlo.
A pesar de que es de noche, un gran tubo de acero taladra una calle cercana. La velocidad de la penetración es sonora y dolorosa. Le pregunto, como si no me importara, exagerando el interés, por el chef con el que ha estado acostándose, que se enamoró más o menos de ella y al que ella más o menos aconsejó, como toda una neoyorquina, que no confiara en que ella desarrollaría más sentimientos por él que el cariño y el deseo que ya siente. “El tema –dice– se resolvió cuando le dije que me iba; así empecé a irme de aquí.”
Tomamos té de menta porque yo no puedo beber alcohol, tengo una vena tapada en el brazo izquierdo y me administro un coctel de antibióticos y anticoagulantes que me permite jugar el papel de enferma; de lo contrario habríamos tomado algún vino tinto que me habría alegrado la cena. En un refractario de cristal estira salmón barato.
Carolina cocinaba casi todos los días cuando vivíamos juntas en mi departamento al norte de Brooklyn. Por ella aprendí a preparar cuscúsy quínoa, que a mí nunca se me habría ocurrido comprar en el supermercado al que íbamos los lunes por las noches, cuando salíamos cada una de su universidad, yo de clases y ella de trabajar; cenábamos en un diner special hindú al que los comensales pueden llevar su propio alcohol y que nos quedaba de camino hacia el metro para salir de Manhattan.
En la casa donde crecí se cocinaba poco; a mi madre se le queman las quesadillas y mi padre sabe hacer huevos fritos, hot cakes de caja, que voltea en el aire, y su tortilla de patatas, prueba de su otra nacionalidad. Ella, en cambio, creció con su abuela, quien le transmitió la sabiduría para experimentar con la lógica de los sabores, una sensibilidad milenaria para combinar las hierbas y los aceites, según los granos o las carnes. Yo le aprendí a Carolina a crecer hojas de albahaca para molerlas y sazonar el queso ricota o a tostar las semillas de girasol –a las que ella llama semillas de maravilla– para esparcirlas sobre las ensaladas; las primeras veces que realicé aquella labor se me quemaban porque me distraía, pero con el tiempo aprendí a ser cuidadosa.
Con las manos ocupadas, hablamos de mi problema de circulación: aprovechando el regreso me atenderé en mi país. Tengo la cita con el hematólogo al día siguiente de que aterrice en la ciudad de México. Me comprometo a mandarle un correo para contarle si será necesaria la operación. Ojalá que no, dice.
Ella está bien, se ve tranquila, lo que entre nosotras significa la victoria. No tiene una sola arruga, si acaso las ojeras son más oscuras y supongo que el suéter holgado, más que una moda, es una estrategia para esconderme cierta grasa abdominal. Lleva tenis negros y pantalones de mezclilla embarrados en tonos oscuros y claros como se usaban en los ochenta. Yo sigo hablando y vaciando pequeños pimientos, ella tira los esqueletos en el bote de la basura. Le pregunto cómo está, con este tono extendido que pregunta realmente cómo está, una vez que atravesamos las capas de obviedad y cuidando mi obsesión por las relaciones que Carolina tiene con otras personas. Desde que se fue de mi casa, me prohibí hacer el tipo de preguntas cuyas respuestas mencionen a esas personas más cercanas a ella que yo –que cuando se vaya organizarán cenas íntimas para despedirla y llorarán en el aeropuerto–. A mí, no creo que nadie se ofrezca a llevarme.
Quiere saber cuándo me regreso aunque mi regreso y su regreso no tengan nada que ver. Me imagino que en alguno de sus cuadernos ha dibujado un mapa conceptual a colores para los pendientes que tiene que resolver antes de irse: pagar deudas, vender muebles y la bicicleta, cerrar cuentas, visitar museos, comprar libros y películas, despedirse de sus amigos, entre ellos yo; mi nombre en uno de varios circulitos de ese meticuloso mapa. “A finales del verano –respondo–, seamos honestas, siempre he querido regresar.” Asiente con la cabeza, agranda los ojos, como si hubiera llegado el momento de la verdad, ese momento que debatimos tantas madrugadas. No está preocupada por mí. Se alegra de cualquier manera y yo sé que, aunque no me lo diga, se alegra de que yo también me vaya porque tal vez sienta que no es la única que se va.
Para no hablar de ella me pregunta por mi programa de radio (hace mucho tiempo que no lo escucha) y por mi madre, que hoy mismo voló a México después de visitarme para las vacaciones de primavera. “Tal vez ha sido el último viaje que hago con ella, la encontré vieja, con el cuerpo colgándole, arrastrándolo –respondo–. Fuimos a Washington una semana. Mi madre tenía el brazo derecho enyesado; se lo rompió en el hospital cuando llevó a mi padre porque a él no dejaba de sangrarle la nariz. Los dedos de la mano del brazo roto se amorataban por la presión del yeso y el frío los despellejaba. Le quitan el yeso mañana.”
Le cuento que, en el pequeño bloc de notas con el logo del hotel, mi madre apuntaba con letra infantil los gastos que yo hacía con las dos manos, para pagármelos al final del viaje. Podía bañarse sola pero yo le abotonaba las camisas y los suéteres, se sentaba en una silla frente al espejo y me daba instrucciones para peinarla; le ponía el abrigo y le prendía los cigarros mentolados, deslizaba su tarjeta en el torniquete del metro y le cortaba la comida en pedacitos. En las madrugadas me despertaba con sus ronquidos, como burbujas de mocos reventándose dentro de su enorme nariz; algo hierve ahí adentro. No se lo dije a Carolina, pero cuando dormía en posición fetal, en la misma cama que mi madre, una de mis rodillas alcanzaba su espalda baja y el dorso de mi mano rozaba la piel apiñonada, de poros sin fondo, del brazo sano de mi madre. Mi primera piel. No me atreví a tomar su brazo con mi mano.
Le cuento que a mi madre ahora, de repente, será por la vejez, le da por hablar en francés. Mis padres hablaban en francés cuando no querían que mi hermana y yo los entendiéramos; nos recordaban que nosotras habíamos llegado tarde a sus vidas, después de París. Ese París que mi madre trató de mostrarme hace quince años entre la nostalgia y el cansancio de nuestro primer viaje solas. Tal vez, le digo a Carolina, este último viaje fue la primera vez que no espero más de ella. Voy a escribir sobre mi madre ahora que nos hemos deshilvanado. Me dice que los hijos tardan unos meses en entender que el cuerpo de la madre no es su propio cuerpo y enseguida me pregunta si en Washington los cerezos han florecido, mientras se sienta en un banco al otro lado del counter de la cocina, al cual ella llama isla.
El kale al horno es delicioso, repetimos. A ella también le desagradan los pimientos y nos permitimos comer solo el relleno y tirar los gorritos de colores a la basura orgánica.
Carolina llegó hace cuatro años a Nueva York, yo llegué un año después. Ella había habitado más casas y tenía más relaciones pero coincidíamos en cierta tristeza que nos dedicamos a deshebrar en equipo por un año. Aprendimos a catar mariguanas de la costa oeste para navegar la curiosidad que despertaba la exploración de nuestras respectivas soledades. Leíamos pasajes de Bill Viola y de Lina Meruane para amasarlos hasta que tuvieran forma de filosofía de vida. Tratábamos de perdonarnos, como alcohólicas en rehabilitación, las malas decisiones que cada una había tomado para hacer las paces con nuestra adultez. Hablábamos de nuestros exnovios y de la cocaína por la que nos dejaron. Dábamos vueltas y vueltas a la pista del parque McCarren en las madrugadas, mientras los hipsters blancos dormían; los detestábamos y nos atraían al mismo tiempo, debajo de esa contradicción envidiábamos la naturalidad con la que ellos se desenvolvían sin aparente nostalgia; nosotras no éramos suficientemente prácticas y éramos demasiado contemplativas.
Yo me encomendé a Carolina como a una tabla de salvación por mi dificultad para relacionarme con los habitantes de Nueva York. Si ella me quería y me valoraba, había una pizca de normalidad en mí. Fue la única persona a la que no tuve miedo de decepcionar; el único cuerpo que se observaba mutar con la misma paciencia que me escuchaba narrar las deformaciones propias.
Los platos se vaciaron. Llega un rubio que vive en una de las habitaciones del departamento. Entra a la cocina para tomar agua y le pregunta a Carolina por su día sin mirarme una sola vez. Ella no me presenta. Tengo que preguntarle al gringo a qué se dedica para intentar que me incluya en la conversación. Responde que es abogado para una organización que defiende algún tipo de derechos humanos y procede a ignorarme de nuevo. Cuando sale de la cocina exclamo que me parece guapo y ella me dice que él habla español. Ah, ¿sí? “Sí, bastante bien.”
Ella sirve otra jarra de té de menta y me pregunta por la novela. ¿Cuándo voy a enseñársela? Mi relación con la escritura es abierta, contesto. Vine hasta aquí para comprometerme con esta pero me siguen distrayendo otras actividades. Sin embargo, me ocupo de mis textos con un cuidado lento, criándolos como hijos. No quiero mandarlos sin lunch a la escuela, no quiero darles dinero y que compren papas y refrescos, pues no tenemos cuerpos que aguanten una mala nutrición. A mis treinta años ya se me tapó una vena, no podemos darnos el lujo de saturar nuestro cuerpo de grasas. Si mis textos son mujeres, casi puedo jurar que tendrán problemas hormonales como los tuve yo, mi hermana y mi madre. No podrán tomar anticonceptivos y tendrán que usar solo condón; si acaso tienen mala circulación, entonces tampoco podrán fumar (los estudios para comprobar si heredaron la sobreproducción de coágulos son tan caros que será mejor no correr riesgos desde el principio). Si –como mi padre– tienen fragilidad capilar, tendrán que aprender a contener su sangre. Mi abuela murió de cáncer en el páncreas y la hermana de mi madre tuvo cáncer en el útero, tenemos genes malditos.
Espero que no quieran gustarles a los demás, que no desarrollen cierta capacidad camaleónica que satisfaga las necesidades de quienes los lean solo porque tienen miedo al abandono. Ni quiero que tengan hijos solo para sentir amor incondicional, para ser el texto más importante en la vida de otro; ni que huyan, de país en país, para sacudirse compromisos. Quiero que sean textos que se dejen querer, con relaciones sanas; que no acepten humillaciones y que sepan defenderse cuando otros textos más atrevidos y mejor escritos, o tal vez cabrones, les bajen la falda en la escuela. Que no compitan con sus hermanos: con tan pocos textos, no creo sentir más amor por uno que por otro. Que no beban mucho; prefiero que fumen mariguana. Ojalá que no tengan que ir a psicoanálisis porque no tendré dinero para pagarlo. Carolina suelta una risa forzada.
Desde la otra esquina del departamento, uno de sus roommates, Giovanni, de 65 años, quien tiene el contrato de la casa, le grita preguntas a Carolina sobre cómo usar un programa de edición de video. Ella se levanta a responderle después de sonreírme por la ternura que le causa que el viejo esté aprendiendo a editar videos. (Siempre tengo que compartirla.) El techo es muy alto y no me había dado cuenta de que lo recorren hilos transparentes de los que cuelgan ridícula y desordenadamente plumas negras y blancas, supongo que artificiales. Frente a la cocina hay un librero también blanco que cubre toda la pared, con una televisión desconectada y muchos huecos que quedan entre pocos libros, que deben ser del viejo comunista de la esquina, a quien también le tengo celos.
Me quedo sola en la isla blanca con una taza de su té de menta, dentro de un espacio más habitable que yo, con rastros de Carolina como si esta hubiera sido desde siempre su casa. Veo un sartén que yo usaba para cocinar recetas fáciles, los saleros con forma de gato y perro que compramos en un mercado de pulgas en un área de Brooklyn, very whity, cerca del río; la canasta de los condimentos y la maceta flotante que se dio a la tarea de colgar o que habrán colgado entre todos los que viven aquí. La espero reposando en mis articulaciones espesas, recuerdo que el doctor me dijo que mi corazón palpita menos de las cien mil veces que debería por día; me acompaña el ritmo de la perforación de la tierra que en unos meses nos desecha.
Ya hemos cubierto el asunto de mi decisión de volver, de mi vena tapada, la visita de mi madre y mi irresponsabilidad con la escritura. Hablamos ahora de su trabajo grabando el trabajo creativo de una poeta y pintora también chilena. La filma cuando pinta en su casa, cuando recita en eventos literarios, cuando escribe en los cafés, la entrevista. La artista le paga por hacer videos que acompañen sus presentaciones y es así como Carolina, poco a poco, ha reunido más material del que necesita para hacer su propio documental. De entre todas las obras de la artista, le llama la atención una pintura que tiene que repetir para un museo de Londres porque se perdió la original. Le interesa el proceso frustrante de la artista para recuperar el trazo: lo estudia, lo copia, lo calca y lo pinta varias veces entre mentadas de madre.
Carolina parece madura, haciendo, muy lejos de mí, una cotidianidad que me alegra y me entristece porque no me necesita. Está igual de lúcida que siempre, o más. Escucho con atención su voz que se encoge, como si la próxima palabra fuera a susurrarla y todo lo que dijera fuera un secreto, pero nunca llegamos al secreto que contiene su cuerpo o más bien nunca llego yo, si acaso está reservado para aquellas otras personas que conocen los matices de su voz. El pelo crespo se le ha desordenado. Lo lleva más corto de un lado, si le estorba en la frente, se lo enrolla con el dedo índice. Hago una nota mental de cómo el cabello le obedece y usa la curvatura de sus rizos para cuando me sienta valiente y pueda escribir sobre Carolina, para apropiarme de ella, en el cuaderno triste donde hago acopio de mis fracasos.
Sus planes consisten en llevarse la documentación de la artista y empezar a seleccionar escenas en Santiago. Si consigue un trabajo como profesora en una universidad, se irá en un mes; si no, en dos. En ninguno de los planteamientos menciona si volveremos a vernos para aprovechar que estamos en la misma ciudad, quizás, por última vez.
Me esfuerzo por retener su imagen cuando ella no se da cuenta de que la observo, no importa que después me duela recordar que no ha habido, en todas las horas que llevo en esta otra vida, una sola señal de esperanza en nosotras. He atestiguado sin argumentos cómo se descompone nuestra relación en favor de la novedad, como todas las relaciones de esta ciudad. Sin quererlo ella ni quererlo yo, mi presencia le provoca culpa por abandonarme, una culpa que no se cuela a su itinerario cotidiano, un sentimiento que se desconfigura cuando no estoy, que se nos aparece en esta cena pero que es muy tarde para mencionar. Ella es una flor delicada que sabe esquivar conversaciones. No hablamos de por qué se fue de la casa que compartíamos. Si acaso yo le incomodaba nunca lo aceptó. No hablamos de sus demonios. No hablamos de por qué una tarde regresé a Nueva York y mi casa estaba deshabitada, sin ella y sin mi permiso. No hablamos de los sentimientos que no le cobré. No le digo que todos los días aprendo que mi amor por ella es más pequeño que su libertad, ni hablamos de que yo nunca he sido correspondida. Lo que queda entre Carolina y yo es la distancia, calles y compromisos, y después países y horarios. Ese himen tembloroso de pasado que nos permite despedirnos se da esta noche por roto. Si no es la nostalgia, no habrá tradición que nos reúna.
Entra a la cocina una chica que resulta ser francesa y traductora de la onu, está quedándose en el cuarto de visitas. Habla un inglés británico sin rastro de otra nacionalidad, se lo decimos asombradas. No habla español. Carolina y yo repetimos esa conversación sobre las diferencias entre su español y el mío, que tantas veces hemos puesto en escena para otros extranjeros. Ella dice: “Los chilenos cambiamos la ese por la i en los verbos”, y yo digo: “Ha de ser porque están tan lejos”; la misma razón por la que sospecho que los chilenos son tan seguros de sí mismos. Da un ejemplo: “¿Cómo estái?” Menciona más violaciones al castellano: “Nos comemos los finales de las palabras.” Tienen una palabra, huevón, que sirve de sustantivo, verbo, adjetivo, digo yo, y agrego que en la universidad, donde doy clases de español a alumnos de licenciatura, no contratan chilenos. Da otro ejemplo: “Putalahueeahueonnohuevees.” Pero los dos abusamos del diminutivo, completa ella. Esta vez me entero de que el mexicano es el segundo acento favorito de Carolina después del colombiano, estamos a la par del peruano. Pienso, entonces, que siempre le ha parecido agradable mi forma de hablar y yo, carajo, no lo sabía.
La traductora nos invita unos mangos fascinada por haberlos encontrado en el mercado y Carolina advierte que a mí no me gusta la fruta. Yo levanto los hombros, I know I’m gonna die young. Propone que ahora que cumpla treinta años y vuelva a mi país las pruebe todas hasta encontrar cuál es mi fruta, aplicando su idea motivacional del atleta espiritual.
No sé si voy a quedarme a dormir, es la media noche, el tren G empieza a pasar cada vez menos y tengo el pretexto de las pastillas que como efecto secundario me dan sueño. Podría irme a casa, son apenas cuatro estaciones. Me ofrece quedarme si no me importa dormir con ella porque el cuarto de visitas está ocupado por la parisina. Me habría ofendido dormir en otra cama pero nomás niego con la cabeza.
Atravesamos la sala hasta su cuarto, pasamos por detrás del viejo sentado al frente de su computadora, nos lanza un good night cantado que Carolina apura. Yo no respondo.
Su habitación no es muy diferente a la anterior. Una cama al centro contra la pared, la misma cubierta blanca de Ikea con tejidos de figuras geométricas, que ella compró antes de conocerme; las mesitas de noche; la de su lado tiene el radio que sintoniza las noticias como despertador y que varias veces me sintonizó a mí los lunes a las diez de la mañana, cuando ella se interesaba por mí,me pedía canciones y comentaba si se me notaban o no los nervios por hablar en inglés. En una esquina están su escritorio con una computadora portátil y un monitor en el que la vi revisar cien veces su primer corto. Pregunto de qué lado dormir: “Del opuesto al radio.” Me presta unos shorts deportivos que no había visto y una playera que siempre me ha gustado, color lila con un número blanco en la espalda, que me pongo antes de quitarme los pantalones al momento en que ella mira su pantalla estimando cuánto tiempo de trabajo le queda. Le digo que me gusta mucho la playera. “¿Esa?”, dice con desprecio. “Sí, me encanta.” “Te la regalo, poh”, agrega sin voltear. Una playera menos que llevarse.
Me siento del lado que me asignó de la cama, cruzo las piernas. Tengo miedo de que escuche mi estómago revolverse. Tengo sueño pero quiero alargar la noche. Le sugiero que trabaje un poco más y yo termino un texto pendiente que me invento. Se pone los audífonos. Contemplo su silueta en contraste con la pantalla donde escribe los subtítulos de ese breve documental que fue su primera tarea en la escuela de cine y que por fin se animó a mandar a un concurso. Yo, en realidad, limpio el escritorio de mi computadora portátil. Arrastro al bote de la basura textos y artículos que no volveré a leer, notas que ya no tienen sentido, algunas fotografías, programas de radio viejos y casi todos los archivos de música.
Se quita el audífono de la oreja más cercana a mí y me pregunta, “God, isn’t it amazing? Es ‘Dios, ¿no es cierto que es increíble?’ o ‘Dios, es increíble, ¿no es cierto?’” “No –respondo– ‘Dios, ¿no es increíble?’”, ese uso de la palabra cierto es muy chileno. Muy bien, celebra, y me arrimo a la orilla de la cama para serle útil como antes: traduzco todos los diálogos que le faltan. No me agrega a los créditos. Antes de que apague la computadora me regreso a mi lado de la cama y me acuesto boca arriba, entrelazo las manos sobre mi estómago. Dejo pasar la última oportunidad que tengo para decirle que la he extrañado sistemáticamente y que le perdono que me haya huido. Me doy la vuelta hacia mi borde de la cama y me prometo no acercarme a su cuerpo en toda la noche, no rebasar el límite del mío. ~
Publicado en nuestro número de octubre 2014 de la versión para tabletas: Entre fronteras
Desde Itunes: http://letraslib.re/
desde android: http://letraslib.re/

Ciudad de México