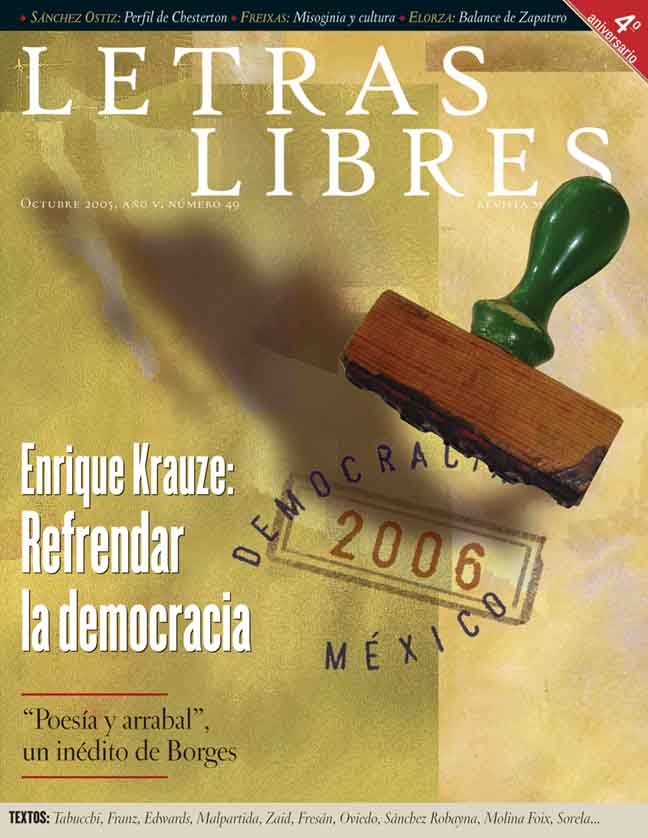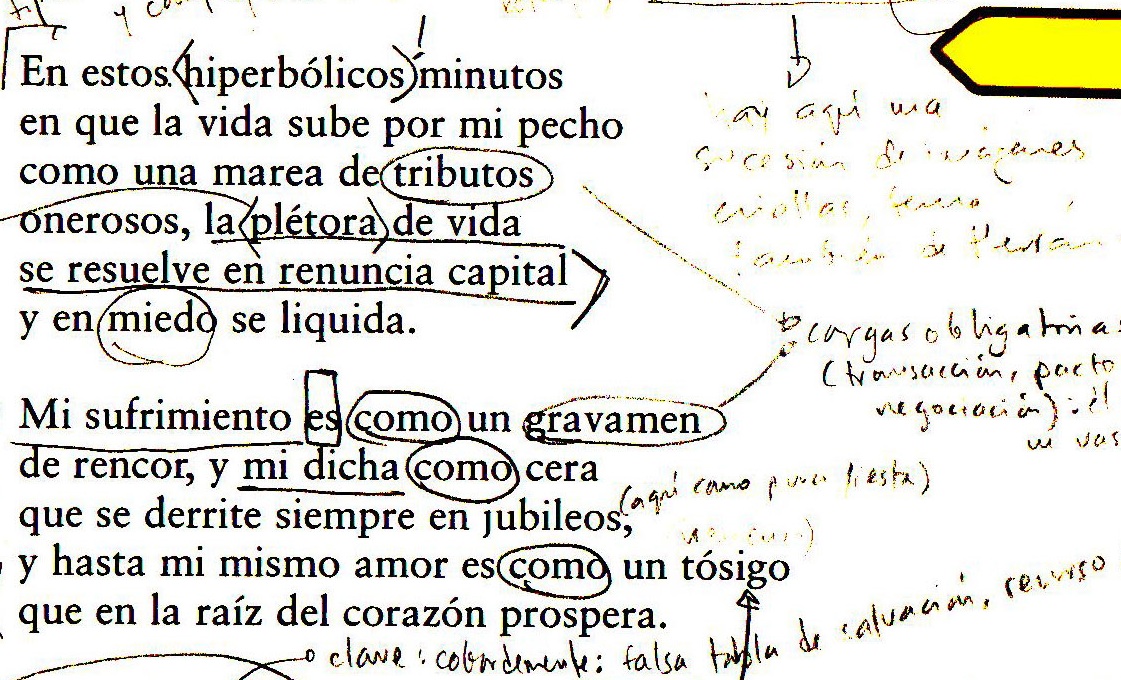De la vasta obra de Thomas Mann —quizá el último escritor universal en el sentido que le dio Goethe a esa idea— escojo este personaje escondido y expuesto, esotérico y a la vez patente en el abigarrado arco de su edificio literario, al modo en que este mismo viejo personaje se “esconde” disimulado en la multitud que puebla los pórticos de ciertas catedrales: el diablo.
En La muerte en Venecia (1912) el escritor Gustav Aschenbach, maduro y orgulloso, pero inconforme con la disciplina apolínea —y frígida— de su arte, pasea por las afueras de Munich. En la puerta de la capilla del cementerio (con su cúpula bizantina que ya evoca, por cierto, las de San Marco en Venecia) ocurre esta escena insignificante: un vagabundo pelirrojo le dirige una mirada colérica. Aschenbach repara en los labios retraídos que dejan a la vista los dientes largos, de perro gruñendo. Por alguna razón (como si ese vagabundo le trajera un mensaje) el escritor siente “una apetencia de lejanías, juvenil e intensa”. Y decide partir a Venecia. A la mítica ciudad decadente, de fundaciones imprecisas, que se confunde con sus reflejos. Poco después de llegar al Hotel des Bains, en el Lido, Aschenbach se prenda —homosexualmente, por primera vez en su vida— del joven Tadzio, un adolescente de belleza angélica (el lector atento notará el contraste de este Luzbel con el otro, el “ángel” rabioso en el cementerio). Luego, el cólera llega a Venecia. ¿Como si hubiera seguido a Aschenbach? Todo el mundo abandona la ciudad en estampida, menos el escritor. Entendemos que mientras su ángel no parta, él tampoco se irá. Una noche (otra aparición inconexa, al pasar), un hediondo músico ambulante —pelirrojo, de fuertes dientes— canta estrofas obscenas frente al hotel. El escritor se siente mal, suda (en la película de Visconti, la tintura en las sienes de Dirk Bogarde se corre). La mañana en que Tadzio va a partir, este le hace una seña en la playa como invitándolo al mar, “a una inmensidad cargada de promesas”… Y Aschenbach (literalmente, en alemán: riachuelo de cenizas) muere. El ángel bello lo deja atrapado en la ciudad de los espejismos y las pasiones, en manos del ángel podrido de la peste, la vejez y también la liberación, la voluptuosidad de la muerte. “Y su alma conoció la lujuria y el vértigo de la aniquilación”, había oído Aschenbach, cuando soñó con los festejantes de Dionisio (“el dios extranjero”) que devoraban animales crudos.
El artista apolíneo, prisionero de sus formas, de su férrea disciplina, siguió la invitación del diablo dionisiaco a una sensualidad que pudiera fecundar su arte (fertilizar ese arroyo de cenizas). Pero esta sensualidad no sólo lo inspira. También lo destruye, anulando su distancia con la “peste” de la vida y entregándolo a la pasión en su forma más radical: el padecer gozoso de la muerte.
Sólo podemos sospechar hasta qué punto el Thomas Mann joven y riguroso se anticipaba —y deseaba— a sí mismo bajo el disfraz del maduro Aschenbach, agotado de su rigor, cediendo al fin a la pasión diabólica de la vida. Pero que ese diablo lo obsesionaba podemos colegirlo sin duda de que en los años siguientes Mann iba a elaborar mucho más esta mezcla fecunda y fatal.
El corazón húmedo
En La montaña mágica (1924) ese demonio doble se despliega en múltiples facetas contradictorias. Hans Castorp —recordémoslo—, un joven ingeniero naval, pragmático y satisfecho de la vida burguesa que tiene prometida, sube al sanatorio de Davos para ver a un primo aquejado de tuberculosis. Poco a poco, Hans va quedando atrapado por el hechizo de la montaña: la enfermedad (otra manera de la peste de la vida). Un día, el médico descubre una “mancha húmeda” en la radiografía del pecho de Hans. La metáfora es transparente: casi como si él lo hubiera deseado su corazón se ha “humedecido” (sensualizado, espiritualizado, diríamos).
Agentes del embrujo que ha atrapado a Hans en la montaña son los “pedagogos” Naphta y Settembrini. Ambos viven en la misma casa, no lejos del sanatorio. Naphta —el judío convertido en jesuita, conservador y reaccionario— en una “celda lujosa”, cubierta de sedas, adornada por la réplica de una pietá sangrante. Settembrini —el humanista librepensador y revolucionario— vive y escribe arriba, en un austero desván con olor a granero y maderas calientes.
Pronto Hans echa de ver que ambos “se disputan como pedagogos mi pobre alma, como Dios y el Diablo hacían con el hombre en la Edad Media”. Pero ¿cuál es el diablo y cuál dios? Hans no lo sabe y nosotros tampoco quedamos seguros. Naphta es descrito como un diablo (por Settembrini): “Todos sus pensamientos son de naturaleza voluptuosa; porque están colocados bajo la protección de la muerte…” (nótese otra vez esa voluptuosidad de la muerte). Y Hans lo llama, entrañablemente, “pequeño jesuita y terrorista”. Por su parte, Settembrini parece un eudaimon, un diablo o genio bueno. Aunque no tanto, porque con su fe apasionada en la revolución “era dudoso que se mostrase dispuesto a ahorrar la sangre”.
Naturalmente, en un sanatorio la enfermedad es un tema central en las discusiones de estos daimones o eudaimones. Naphta abomina de la salud porque esta es vida y la vida no es un fin en sí misma. Hay, debe haber, algo más allá. El dispensador de la enfermedad que acerca a la muerte es dios —que también es el demonio, esto es crucial en la teología de Naphta. Ambos son uno en su irracionalidad mística. Lo que corrobora las peores sospechas del racionalista Settembrini. El humanista, en cambio, cree en la vida. Pero así, claro, condena la enfermedad y la muerte —la tragedia— que son progenitores del espíritu, de esa espiritualización o elevación hacia lo trascendente que ha experimentado Hans al subir al sanatorio y enfermarse.
Otro aspecto de la complejidad —y de la vigencia— de estos demonios es el político. Para Naphta la vida “se ha convertido en demoniaca” porque es capitalista. Sueña con una dictadura que imponga, si es necesario por el terror, el comunismo religioso. Oscuramente premonitorio, para Naphta el peor enemigo de la trascendencia espiritual (del Homo Dei) es el “economismo inglés”, representado por el “capitalista republicano” que es Settembrini (y no podemos evitar oír allí el eco anticipado de cierto inquisidor romano, recientemente nombrado sucesor de Pedro).
Hans se sume en una confusión (fusión de contrarios). Intuye que si ama al racionalista Settembrini, por su pasión, es el místico Naphta quien tiene la razón más a menudo. Esta paradoja marea y embriaga a Hans. Y contribuye a atraparlo en el hechizo de la montaña.
La relación entre estos demonios es llevada por Mann a una síntesis no dialéctica, sino poética, en la famosa escena de la tormenta de nieve. Hans sale a esquiar y está a punto de morir perdido en la ventisca. Se adormece medio congelado —”muy inclinado a abandonarse a aquella confusión que quería tomar posesión de él”— y tiene un sueño. Ve una escena arcádica: el mar del sur, islas, jóvenes que danzan, un templo de hermosas columnas blancas. Al entrar en él, sin embargo, Hans descubre dos viejas brujas —dos bacantes, acaso— devorando a un niño. ¿Cómo no ver acá, travestidos, a los dos demonios que devoran el alma del joven Hans? (¿Y cómo no recordar el violento sueño dionisiaco de Aschenbach?).
En la batalla de Naphta y Settembrini por el alma de Hans luchan dos cosmovisiones. Una concepción dualista: el mundo separado del espíritu (Settembrini); opuesta a una idea monista: el mundo es el espíritu, indisolublemente (Naphta). A su vez, Hans sintetiza y mezcla a esos opuestos en su “confusión”. En él, las ideas absolutas de Settembrini y Naphta se cruzan sin reconciliarse creando ángulos opuestos por un vértice. Felicidad mayor la que nos depara Mann: ver representado en un personaje que no es un intelectual, ni un escritor —como habría hecho un autor posmoderno— la esencia de un “pensamiento literario“: relativo, incierto, flexible a la contradicción, hecho de imágenes e impresiones. De algún modo, Hans representa ese pensamiento literario —y quizá el de Mann— que no termina de creer en todas estas ideas sino que las presenta en su flujo arremolinado y variable.
Al final, cuando Naphta se suicida ambos contrincantes pierden. Settembrini, el ateo, experimenta una desconocida tristeza y grita: “Infelice, che cosa fai per l’amor di Dio”. E intuimos que los demonios opuestos se aman en esa confusión fecunda que humedece el corazón de Hans.
No te será permitido amar
Veinte años más tarde, al escribir Doctor Faustus (1947), el demonio personal de Mann (la búsqueda de inspiración vital que hace el frígido Aschenbach en Venecia) converge con el de su nación destrozada por la guerra (la amenaza que se cernía sobre La montaña mágica).
El narrador reflexiona sobre su famoso amigo, el músico Adrian Leverkühn, compositor del Canto de dolor del Doctor Faustus, preguntándose por la terrible fatalidad que acompañó a su búsqueda de genio. Dice: “En esa radiante esfera [del genio] el elemento demoníaco e irracional ha representado siempre un papel inquietante”. Y más adelante lleva aún más allá su perplejidad ante ese elemento diabólico: “¿Qué esfera humana […] puede en absoluto despreciar su fecundante contacto?” (itálicas mías).
Adrian Leverkühn estudió teología, antes de entregarse a la música. Desde el comienzo su búsqueda fue la trascendencia, el absoluto. Sin embargo, queda inconforme con esos estudios ya que la teología en boga, liberal, “es débil porque su moralismo y su humanismo no perciben el carácter demoníaco de la existencia humana”.
Adrian se dedica entonces a la música. Prefiero sintetizar el complejo proceso intelectual y emotivo que lo lleva a ella con esta frase de Mann, tomada de su ensayo sobre Wagner: “La fraternidad musical con la noche y con la muerte”. La música nos eleva, para mejor asomarnos al abismo. No en balde Nietzche —la otra influencia capital en Mann— considera a la música el único arte capaz de resucitar el espíritu perdido de la tragedia. Adrian sabe, sin embargo, que para asomarse a ese absoluto artístico —donde el individuo, el indiviso, se reparte dionisiacamente con el todo— es preciso ser un genio. Y también sospecha que serlo exige no sólo “ponerse en oposición con el mundo, con el término medio de la vida”, sino una verdadera transubstanciación alquímica.
En esa búsqueda, Adrian se acuesta con la “hetaira Esmeralda”, a pesar de que ella le ha puesto “en guardia contra su cuerpo”, contra la sífilis que porta el destino nietzcheano. Y así precipita el cambio “químico” en su cuerpo que derivará en la transubstanciación alquímica de su alma. (Una leyenda biográfica sugiere que algo similar le pasó precisamente a Nietzche).
En adelante, Adrian compone algunas piezas de rara perfección. Sin embargo, no es todavía un genio. La música absoluta aún se le escapa. Algo falta. Poco después, estando el compositor en Italia —el diablo siempre se le aparece a Mann, el hijo de brasileña, en el sur— un viejo conocido nuestro lo visita. Y tiene lugar una de las escenas más geniales en la literatura del siglo XX (como si el demonio hubiera visitado también a Mann mientras la escribía).
Al aparecerse el diablo en su cuarto Adrian tirita —no sabe si de frío o fiebre— y duda de sus sentidos. Pero el visitante lo desengaña rápidamente: “No soy una creación del foco [infeccioso] en tu pia mater, sino que eso es lo que te capacita para percibir mi presencia”. Durante la entrevista el diablo va cambiando de aspecto (adaptándose a la melodía de la irónica conversación). Primero es pelirrojo —como el vagabundo de Munich y el músico ambulante de Venecia—, con “los pantalones indecentemente ceñidos, y zapatos amarillos” y una gorra ladeada. “Un strizzi, un afeminado”. Luego cambia, habla como un crítico orgulloso y se parece a Naphta (“nariz aguda, frente pálida y abombada… un intelectual”). Ese demonio dice cosas interesantes, no sólo para Adrian, sino diabólicamente actuales y pertinentes para nosotros: “Hoy… el arte se torna crítica […] Pero, ¿y el peligro de esterilidad…?”.
Adrian sabe la respuesta. “El carácter ilusorio de la obra de arte burguesa, con su nihilismo aristocrático” —vuelto parodia estéril de crítica musical, literaria, plástica, etc., agregaría yo, presa de un arrebato diabólico— sólo puede romperlo el entusiasmo vital del genio. Y este visitante irónico se lo corrobora: “Una inspiración verdaderamente inefable, arrebatadora, liberada de la duda […] esa inspiración no es posible con Dios, que deja demasiado terreno a la razón; sólo es posible con el diablo, verdadero señor del entusiasmo”.
Ese entusiasmo —como el que quería Aschenbach, como el que encuentra Hans Castorp— es lo que ofrece el diablo en su visita a Leverkühn (y a Mann): “Te elevarás hasta el punto de una vertiginosa admiración de ti mismo, y crearás cosas que te harán experimentar un terror sagrado”. A cambio sólo le pide —como es tradicional— su alma. Pero, ya que en el siglo xx esto no aterra a casi nadie —supongo— añade una cláusula que constituye el auténtico precio, con estas magníficas líneas: “Criatura de elección. Te has prometido y unido con nosotros. No te será ya permitido amar”.
La frigidez que afligía a Aschenbach se vuelve el precio del genio para Adrian Leverkühn. Será su infierno en la tierra. Toda una vida visitando a sus demonios capacitan a Mann para la visitación reveladora de esta dolorosa paradoja. El arte acerca a la vida distanciando al artista de ella. Palabra de diablo.
Dos apuntes diabólicos
Un tema central en Mann es la civilización burguesa y liberal, su precariedad, que exige un control que a su vez posibilita sus logros espirituales. Thomas Mann, porque es un artista burgués convencido, sabe que esas mismas virtudes de control, de forma, son las que posibilitan un despliegue expresivo —y no caótico— del genio artístico. Por otra parte, ese control es diabólico. O dicho más sutilmente: ese control engendra al diablo del deseo sin el cual no habría arte, por ejemplo, ni civilización posible (que no fuera estéril).
En efecto, esa metáfora va más allá del arte extendiéndose a la sociedad burguesa (de la cual el artista se aleja y al mismo tiempo, paradójicamente, a la cual se dirige). Hans Castorp, en su búsqueda de la enfermedad espiritual que lo “salva” de la satisfacción material, intuye algo de ese dilema. La vida burguesa entraña un pacto fáustico al revés: la renuncia a la pasión en pos de la medianía, esa aurea mediocritas horaciana. A su modo, es un pacto con el diablo de la seguridad, a cambio de sacrificar la aventura, el riesgo, la potencia de ser. “No te será ya permitido amar”, no es sólo el precio que el diablo le pone al artista genial que quiere elevarse sobre lo humano, sino que puede ser el precio que pagamos todos los días por intentar ser civilizados en una sociedad “demasiado humana” (como habría dicho Nietzche).
El otro apunte. Se ha acusado a menudo a Mann de falta de corazón, de frialdad, especialmente por la consideración racional que hace de los dilemas de sus personajes: esos interminables diálogos no acerca de sus sentimientos —como querría la novela burguesa, precisamente— sino acerca de sus ideas. La acusación no sólo es tonta, es algo peor, es insensible. No sólo las ideas son una pasión en Mann —casi siempre comunicada a sus lectores— sino que esa pasión —ese dolor— es un tema central de su obra. En esa distancia entre la idea y la realidad, entre el arte y la vida, nos ataja el diablo y nos tienta.
A pesar de su lerda insensibilidad, aquella acusación contra el principal novelista intelectual del siglo veinte ha tenido un efecto dañino que llega hasta nuestros días. Entre los varios empobrecimientos de la ficción posmoderna habrá que contar también este triunfante y deplorable descrédito de la novela de ideas en general. Sustituida, cuando mucho, por la novela narcisista del escritor sin ideas. Al cual correspondería un lector hedonista —cuyo hedonismo miserable no incluiría el placer de pensar.
Mann, como hijo convencido del siglo XIX burgués y liberal, fue dado por muerto varias otras veces en el curso de las décadas pasadas desde su fallecimiento (más recientemente por lo que Harold Bloom llama la Escuela del Resentimiento, que lo sepultó —a él y a la novela de ideas— en el mausoleo de los Dead White Males). Sin embargo hoy, a medio siglo de su muerte, en el contexto de un nuevo liberalismo triunfante y un aburguesamiento masivos, pocas voces literarias suenan más profundas y avisadas acerca de los valores espirituales —y los pactos fáusticos— que una época como esta ofrece al artista. Y, en general, a la sociedad contemporánea. –
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.