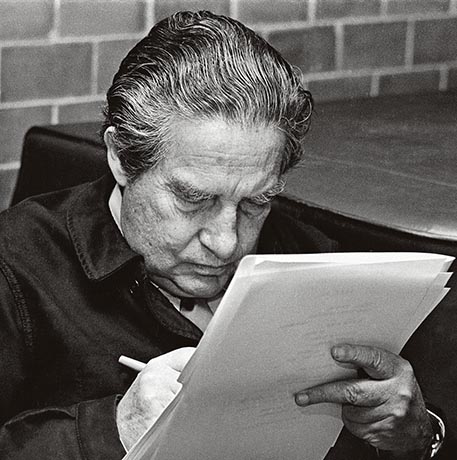Todos los estudios demuestran que hay proporción entre los niveles de ruido y la baja productividad laboral, el aumento de ansiedad y depresión, las crisis existenciales y lo que científicamente se conoce como “la estupidez”. Pero en México prevalece el principio de que el grado de realidad de algo deriva del decibelaje que desencadena. Habrá un dios Matracapochtli, idolillo cacofónico de piedra pómez, cabeza de megáfono y cuerpo de coyote, decorado de calacas ululantes que, sentado en su furiosa batahola, otorga certificados de nacionalidad.
Retumbo, ergo sum. Desde el primer alarido, la nalgada del obstetra lleva al niño mexicano a identificar la precoz conciencia de su existir al ruido que genera. Instrumento de percusión o alarma de emergencia, su cuerpo será desde ese instante el estridente amplificador de su yo anoréxico. Ese largo trompetazo debutante se refuerza luego con prótesis tradicionales. Crucial en la vida del mexicano es el rito de pasaje en que hace sonar su primer claxon, coloca su primera bocina, ruge su primer mofle, ingresa a la banda de guerra o lanza su primer cohetón. Cualquiera de estas actividades, o todas combinadas, lo hacen transitar de la etapa anal infantil a la etapa anal infantil con soporte tecnológico.
Como el gobierno del Pejedé no infracciona el ruido, éste ha acabado de uso y costumbre. Un imperio de fragores, una república de bocinas y el paisaje del mofle feroz. El motociclista que raja su larga diarrea por la avenida nocturna, dejando tras de sí una estela de niños berreantes, ancianos aterrados y obreros infartados, sólo para trazar sobre el papel de las avenidas, con caligrafía tronitosa, la larga firma de su ego tembleque. O el curita de barrio que sabe cómo le gusta a San José escuchar el aleluya de un kilo de pólvora a las dos de la mañana.
O los microbuses que hacen guerra florida contra peatones y usuarios mientras entonan el Himno a la Algarabía con el coro de trescientos mil mofles barítonos y sus cláxones El Padrino. El caballero mofle supone que la tecnología antirruido de los fabricantes de motores es un error que se corrige con un trasplante de escapes que convierte su ruidito en un sabroso RUGIDOTE. Arreglado el desperfecto, el caballero mofle se convierte en un desbocado mamut de hojalata dispuesto a rebanar tímpanos. El rugido cumple varias funciones: intimida a sus víctimas (los ciudadanos en general), marca su territorio con orina sonora cuando disputa el derecho a pasarse el alto, disfruta que su rugidote emule la gárgara que hace el Mictlán cuando devora a los ciudadanos muertos en combate. Por último, está convencido de que el rugido de su unidá posee virtudes afrodisiacas: en el cerebelo, las damas asocian su barritar con los encantos viriles del mamut macho dominante y la promesa de un fructífero encuentro amoroso.
O el dueño del restaurante (no importa su alcurnia) convencido de que sus parroquianos no están a gusto si no libran una batalla cuerpo a cuerpo con la hidra horrorosa de Madredeus o la melaza de la cantante Tetasfrescas que aúlla su amor frustrado. ¿Nunca se les ha ocurrido, so imbéciles, que el parroquiano no está ahí para escuchar a Tetasfrescas, sino para charlar con sus amigos y comerse un canelón en paz?
No hay nada que hacer. Cada mexicano es un uso y costumbre que ignora leyes y reglamentos. Los gobiernos no tienen el menor interés y se han resignado a que donde dice no hay una errata que se corrige con un no le hace. Quizás se podría organizar un frente clandestino que tenga como objeto la defensa del silencio. Un Frente Popular Calladito (FPC) que asesinaría todas las bocinas públicas, atraparía motociclistas y los metería a un cuarto subterráneo donde escucharían sus escapes un par de días seguidos; secuestraría santitos hasta que el cura prometa deshacerse de sus reservas de pólvora; les castraría los mofles a los microbuses, aplastaría las trompetas de los mariachis, destruiría in situ esos autos a los que a media noche les da por quejarse de su soledad; derribaría los aviones noctámbulos que vuelan raso sobre las pobres gentes; llevaría a juicio sumario y luego al paredón a los vecinos que deciden que su palabra es la ley en las altas horas.
No se puede combatir el ruido que asuela esta ciudad, pero quizá se podría incorporarlo resignadamente a actividades provechosas. De haber sido compositor, ya habría estrenado mi concierto para orquesta y carro de camotes. Puedo ver cómo, en el intermedio, los tramoyistas de Bellas Artes introducen solemnemente el carro de camotes al centro del escenario con su horno ya encendido, y llenando la sala con su olor a leña quemada. Puedo ver a la orquesta poniéndose de pie cuando entran Diemecke y el virtuoso carrodecamotista Bardomeo Menchaca, enfundados en sus fracs, entre la ovación de los melómanos. Pero sobre todo, puedo escuchar, al principio del allegro, el momento en que, sobre los listones de las armoniosas cuerdas se encima el berrido histérico del carro de camotes. Al final, agradezco la ovación. Mi sinfonía pasa a la historia de la música como “La mexicana”. –
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.