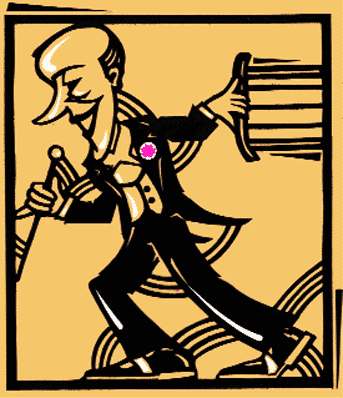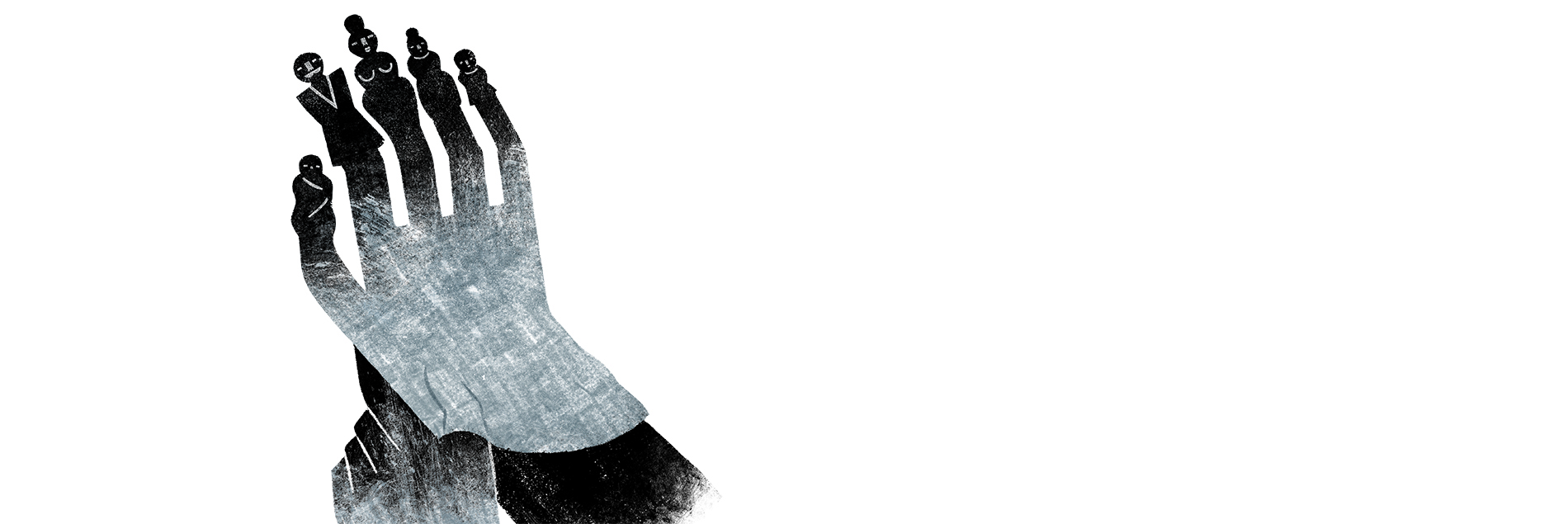El Foro Universal de las Culturas en Barcelona fue varias cosas a la vez. Por ejemplo, una operación inmobiliaria de gran envergadura. También, según rezan los prospectos oficiales, una reivindicación de las culturas en general frente a la prepotencia del Estado-nación, cuyo fin se anuncia próximo. La dimensión nacionalista de este último alegato es clara, y el reparto de papeles, transparente. Entre las culturas asediadas estaría la catalana, y el Estado avasallador y felizmente caduco sería el español. Pero el Foro no renuncia, más allá de estas lecturas en clave local, a constituir una celebración del multiculturalismo. En el artículo arrumbaré a un lado las cuitas catalanas y españolas, cuyo interés es limitado para quienes no son españoles o, dentro de lo español, específicamente catalanes, y hablaré de multiculturalismo a secas.
El multiculturalismo, como noción o propuesta, constituye un fenómeno innegablemente nuevo. Detrás de él, sin embargo, se esconden elementos añejos, que resulta preciso tomar en consideración si es que se aspira a tener un concepto mínimamente preciso de lo que es de verdad novedoso en la novedad multiculturalista. Destaco tres componentes fundamentales. El primero fue memorablemente discutido por Arthur O. Lovejoy en The Great Chain of Being, y se remonta a los albores de la filosofía occidental. La idea matriz es que el mundo está organizado, y que esta organización presupone y exige diversidad. Es importante advertir la relación entre estas dos ideas. Por estar el mundo organizado, se halla dividido y articulado en partes, diversas entre sí y subordinadas unas a otras. No podrá por tanto llegar el mundo a colmo, no podrá alcanzar la plenitud a que está llamado, si no aloja tantas criaturas o realidades distintas como están presupuestas en su fórmula esencial. La expresión quizá más impresionante de esta doctrina se debe a Leibniz. En el apartado 124 de la Teodicea, escribe:
Entre las cosas creadas, ninguna compite en nobleza con la virtud. Pero no se trata de la única cualidad loable de que disfrutan las criaturas. Dios se ha sentido inclinado hacia una infinidad de cualidades distintas. De todas estas inclinaciones ha resultado el mayor bien concebible. En efecto, si sólo existiera la virtud, y por tanto sólo existieran las criaturas racionales, habría menos bien del que hay. Midas descubrió que era más pobre, tras verse condenado a producir sólo oro. Es preciso que, junto a la sabiduría, subsistan otras cosas. Multiplicar exclusivamente un mismo objeto, por excelso que sea, constituiría una superfluidad, una pobreza; nutrir los estantes de nuestra librería sólo con Virgilio, o desechar las vajillas de porcelana y retener no más que las de oro, sujetar nuestras camisas con botones que sean siempre de diamante, restringirse a comer perdices o a beber vino de Hungría, ¿se compadecería acaso con los dictados de la sana razón? La naturaleza ha necesitado a los animales, a las plantas, a los cuerpos inanimados. Las criaturas no racionales ocultan prodigios que desafían a la inteligencia…
La visión de Leibniz es teleológica y jerárquica. El mejor de los mundos es un mundo diverso, pero necesariamente desigual. Pasemos… al siguiente modelo. Es el modelo liberal. En el modelo liberal, la diversidad es buena en sí, y también es buena porque la lucha o competición entre cosas o ideas diversas propicia que sobrevivan las más aptas. En el concepto de “más apto” está presente, lo mismo que en Leibniz, la idea de una jerarquía: una teoría científica, una institución, una forma de vida será más apta que otra, si suma mayores méritos o garantías conforme a un criterio expreso o implícito de excelencia. El expositor clásico de esta postura es el John Stuart Mill de On Liberty. Como he dicho, conviven en la estampa liberal dos conceptos no siempre reducibles entre sí, y en conflicto potencial entre sí. Puesto que exalta la diversidad como un medio o un método para llegar a lo excelente, no equivale en modo alguno a exaltar a la diversidad como algo intrínsecamente bueno. En el primer caso, la diversidad es instrumental. En el segundo, constituye un fin. La tensión es inherente al ideario liberal. Conviene añadir, en este contexto, un factor que enturbia aún más la situación. El liberal admite la diversidad porque la diversidad será inevitable en la medida en que el hombre sea libre. La diversidad integraría una consecuencia, una economía —o deseconomía— externa, de la libertad. Cabe pensar incluso en un liberal que se resigna a la diversidad porque el precio de anular esta última es excesivo. Comportaría oprimir el principio sacrosanto de la libertad.
Vayamos al tercer elemento. Nos viene dado por la antropología cultural. En los tiempos clásicos —pensemos en el sofista Antifonte; o en Antístenes, o en Diógenes el Cínico en el trance de masturbarse en el mercado, ante el público—, los grandes recusadores de la moral convenida apelaban a la naturaleza. Existía un orden natural que cabía contraponer al convencional de la polis y el derecho positivo. Rousseau conecta a su manera con esta tradición. Ahora bien, desde el descubrimiento de América, y de las culturas aborígenes y las civilizaciones trasatlánticas, se abre una línea crítica completamente distinta. Se pone en cuestión la cultura propia comparándola, o igualándola en el terreno axiológico, con otras culturas. Se observa la tendencia, inequívocamente, en Montaigne. Siglos más tarde, Boas introdujo la idea de que las culturas constituyen formas complejas de comportamiento y simbolización a las que asiste un carácter único e irremplazable. Ninguna cultura es por tanto, en rigor, superior a otra. De aquí se desprendieron algunas consecuencias, cuyo importe se fue midiendo, o quizá averiguando, con el tiempo. La principal y políticamente más subversiva es que domesticar ciertas culturas en obsequio de fines que antes se identificaban con el desarrollo o la civilización —educar a los primitivos en las formas del pensamiento científico, imponer la ley y los derechos de propiedad en su acepción occidental, etcétera— podría representar un atentado, por así decirlo, a la libertad de expresión. A la postre, se trataba de algo autoritario y antidemocrático. El principio de que la diversidad es buena en sí, combinado con el respeto liberal hacia lo diverso, combinado a su vez con un penchant subversivo, o en todo caso crítico, a censurar o entrecomillar los modelos occidentales dominantes situándose en la perspectiva de culturas marginales o externas, dio lugar a una suerte de cosmovisión que ya se parece mucho, muchísimo, al multiculturalismo. Ya que es propio de éste tasar la riqueza de una sociedad según el número de formas de vida que en ella conviven; y apelar al principio de la libertad para defender que esas formas persistan, sin perjuicio de que se vayan generando otras nuevas; y entender que todo esto impugna la existencia de un centro. O sea, la posición de privilegio moral e intelectual que para sí había reclamado la gran tradición ilustrada, con sus aderezos políticos, científicos, artísticos, y jurídicos.
Les he presentado un cuadro sumario y al tiempo desordenado, según conviene, en mi opinión, al fenómeno multiculturalista y sus prolegómenos históricos. Antes de ir más allá, y explicar por qué el multiculturalismo, a mi entender, integra ante todo una forma de confusión mental, es aconsejable separar algunas hebras, y despejar algunos malentendidos.
1. Gentes como Popper han sostenido que las sociedades occidentales actuales son las más justas y deseables que ha conocido el hombre. Esto es argumentable, aunque, desde luego, no demostrable, o sólo demostrable partiendo de determinados juicios de valor. No me adentraré en semejante berenjenal.
2. El multiculturalismo defiende la simultánea validez o deseabilidad de formas de vida recíprocamente irreducibles. Barruntos de esto, aunque sólo barruntos, se aprecian en la tesis berliniana sobre el pluralismo de los valores. Según Isaiah Berlin, por ejemplo, la vida heroica que exalta la Ilíada no es comparable bajo ningún aspecto con la vida de contemplación a que estuvieron consagrados los primeros monjes cristianos. Ni la dedicación a los propios asuntos que pregona Aristipo de Cirene se compadece con el ethos republicano y participativo que pregona Maquiavelo en La primera década de Tito Livio. En parte, es posible representarse esta mutua extrañeza entre modelos distintos evocando ciertos rasgos de la experiencia estética. Recordemos a Wölfflin y su famosa tipología del estilo, con sus dos expresiones puras: el estilo tectónico y el pictórico. En el estilo tectónico, el todo se resuelve en partes claramente articuladas e individualmente identificables. El Rafael de primera época, Poussin o Ingres estarían adscritos al estilo tectónico. En el estilo pictórico, las partes carecen de significado separadas del todo. O si se quiere, no cumplen función alguna segregadas del todo. El Tiziano de última época, Rembrandt, Delacroix o Monet militarían en el estilo pictórico. Lo importante, aquí, es que apreciar uno cualquiera de los dos estilos nos obliga a operaciones visuales y de organización de nuestra sensibilidad que excluyen radicalmente las operaciones a que alternativamente nos entregamos cuando nos aproximamos al otro estilo. Nunca lograremos comprender un Rembrandt si nos empeñamos en indagar en él los volúmenes perspicuos con que construye el espacio plástico Rafael. Se diría que, en cierto modo, hemos de metamorfosearnos en otra persona, esto es, otro espectador, al pasar de un Rafael a un Rembrandt, o viceversa. Hemos de cambiar los registros; dar relieve a lo que antes no contaba, y viceversa. Parece que se abriesen discontinuidades radicales, y que fuera imposible abrir las piernas en compás, y quedarse con un pie en un territorio estético y con el otro en el territorio estético de enfrente.
Kuhn ha sostenido que pasa lo mismo en ciencia. Y ha acuñado un término famoso: “inconmensurabilidad”. Dos vocabularios científicos o metafísicos son inconmensurables cuando no existen manuales de traducción que nos permitan comprender lo que se dice en uno de ellos, desde la plataforma correspondiente al otro vocabulario. Por ejemplo: el lenguaje aristotélico, o mejor escolástico, de las formas sustanciales, es inconmensurable con el lenguaje mecanicista inaugurado por Galileo y Descartes. Educarse en el lenguaje mecanicista equivale a sumergirse en un universo mental que escupe hacia fuera o excluye al teleológico de Aristóteles. El mecanicista describe la naturaleza en un vocabulario muy básico, en que las relaciones fundamentales son de causa-efecto y se prestan a ser resumidas en las leyes de la física. Ello provoca que ciertas preguntas tengan sentido y otras no. Tiene sentido preguntarse, por ejemplo, por qué dos bolas de billar, al chocar entre sí, mudan de trayectoria, pero conservan su velocidad. Tiene sentido preguntarse por qué un exceso de presión sanguínea puede producir un infarto cerebral. Pero no tiene sentido preguntarse por qué es propio del hombre ser racional o animal político. Un aristotélico sacaría a relucir la esencia del hombre, que sólo se actualiza a través de formas de pensamiento racionales o de convivencia en la polis. Esta respuesta, por supuesto, se le antojaría ridícula al mecanicista. Ahora bien, ello no revela, necesariamente, un grado de percepción racional más alto en el mecanicista. De hecho, el mecanicista no es capaz de articular intuiciones morales elementales. En particular, no existe una fórmula mecanicista que sirva siquiera para abordar la cuestión de por qué hay que ser generoso con el prójimo, o por qué es virtuoso renunciar a determinadas cosas para aprender solfeo o física cuántica. En el plano, por así llamarlo, de la fenomenología intelectual, nos enfrentamos a vivencias mutuamente irreducibles, que se reflejan en vocabularios asimismo irreducibles. No surgen estas aporías cuando la experiencia o la discusión se desarrolla dentro de un marco conceptualmente común. Ignoramos si, dentro de la teoría de la selección natural, lograrán alguna vez ponerse de acuerdo los saltacionistas y los gradualistas. Pero sus diferencias se prestan a ser investigadas empíricamente o, al menos, a ser resueltas o diluidas a través de un diálogo sobre métodos o interpretación del registro fósil. Existe un lenguaje básicamente compartido, y nociones también compartidas sobre el carácter de la evidencia científica, la constitución material del mundo, y el alcance y las ambiciones legítimas de una teoría biológica.
3. En esencia, los multiculturalistas aceptan la inconmensurabilidad de las distintas formas culturales. Hecha esta aclaración, estamos en grado de definir con más precisión la tesis multiculturalista. Los multiculturalistas aseveran tres cosas. Primero, que es bueno que existan, en una misma sociedad, formas culturales diversas, en sentido fuerte. No sólo inclinaciones, idearios, vocaciones o proyectos de vida distintos, sino las formas de organización colectiva de que esos idearios, vocaciones o proyectos constituyen un reflejo o expresión canónica. Admiten, en segundo lugar, que dichas formas de vida son inconmensurables. Y añaden en tercer lugar que la sociedad democrática-liberal es capaz de alojarlas simultáneamente sin exponerse a perder por ello su carácter democrático-liberal. El tercer aserto es de índole sociológica o, si se quiere, político-sociológica, y claramente empírico. Incluye, implícitamente, un diagnóstico sobre el carácter de nuestra sociedad, y de modo explícito un pronóstico sobre su elasticidad o capacidad de resistencia. Pues bien, en mi opinión, el diagnóstico es erróneo, y el pronóstico poco realista. Veamos por qué. Arranco con un ejemplo cualquiera: Alemania. Alemania, ahora, es plural. En la Alemania actual, la pluralidad se manifiesta en la existencia de proyectos políticos distintos, que se reflejan en partidos políticos distintos; en la libertad de culto, incluida la libertad de no seguir ningún culto en particular; en el hecho de que la oferta periodística es variada, etcétera… Alemania es plural por estas cosas, y otras muchas por el estilo. También era plural… en 1555. Pero de un modo dramáticamente distinto. De ese año data la Paz de Augsburgo, que detuvo la guerra civil religiosa entre luteranos y católicos. El tratado de Augsburgo consistió, en esencia, en reconocer elstatu quo. En los territorios en que se había llevado la palma un príncipe luterano, se declaró hegemónico el luteranismo. Los católicos hubieron de recoger sus enseres y emigrar. Allí donde había conservado el poder un príncipe católico o un prelado, se operó a la inversa: los luteranos se vieron forzados a vender sus casas y bienes. Se aceptó que en algunas ciudades libres, y en algunas ciudades imperiales, convivieran una y otra fe. Pero, en general, Alemania se convirtió en un puzzle cristiano, con añicos que eran homogéneamente luteranos y añicos que eran homogéneamente católicos.
Cabría resumir la situación así: la pluralidad alemana subsiguiente a la Reforma se redujo a una pura contigüidad espacial entre colectividades que ya no eran plurales. Se logró que Alemania no se quedara vacía. Pero no se pretendió alcanzar, ni se alcanzó, que alemanes religiosamente discrepantes se avinieran a estar juntos en un mismo marco institucional y social. El experimento que permitiría esta segunda clase de pluralidad, un pluralidad que cabe distinguir con el nombre de “pluralismo”, se verificó, fundamentalmente, en Holanda e Inglaterra. Su primera expresión fue la tolerancia religiosa. Su segunda expresión, diferida en el tiempo, el Estado aconfesional. En el reverso de la tolerancia religiosa, y del Estado aconfesional, se constatan desarrollos sociales, morales y psicológicos de gran calado. Fue necesario, de alguna manera, desactivar la autoridad de la Biblia. Fue un proceso largo y trabajoso. Todavía en la Inglaterra del siglo XVIII y principios del XIX la ciencia geológica era una ciencia contenciosa. Lo era por cuanto entraba en colisión con los calendarios cosmológicos que contiene el Antiguo Testamento. El caso, sin embargo, es que la Biblia se desactivó al cabo, mediante maniobras de distinta naturaleza. Verbigracia, la de interpretarla en clave histórica y metafórica. El trabajo señero, en este sentido, es el Tratado teológico-político de Spinoza, un judío holandés de origen portugués.
La desactivación de la Biblia no sirvió sólo, aunque esto fuera muy importante, para evitar que colisionara la Palabra de Dios con la investigación filosófica y científica. A la par que se reducía la Biblia a un gigantesco tropo de interpretación libre, se produjeron grandes mudanzas en el orden institucional y moral. Lo mismo la Inglaterra anglicana que la Holanda calvinista, mantenían pujas territoriales y políticas con Roma y los poderes católicos. Roma reivindicaba una autoridad que era en parte secular y en parte espiritual. Varias redefiniciones teológicas y sacramentales, tal como la promovida por Inocencio III sobre la transustanciación a principios del siglo XIII, traen su origen de disputas absolutamente terrenales. En el caso que acabo de mencionar, la redefinición de la Eucaristía está relacionada con la cruzada contra los albigenses, y responde a un interés predominante en subrayar la distinción entre el dogma —y el tinglado de poder— católico y las herejías cátaras. Los intereses de poder romanos se hallaban, en fin, inextricablemente unidos a la vinculación privilegiada de la Iglesia con la Palabra de Dios; y administrar la Palabra de Dios entrañaba el derecho a fijar de modo no negociable lo que Dios había querido decir a través de su Libro. Transformar el Libro en un texto abierto representó una impugnación directa de la autoridad de la Iglesia, así como la vigencia del derecho positivo que aquélla había generado.
Uno de los máximos empeños de Lutero fue traducir la Biblia al alemán, divulgarla a través de la imprenta y hurtar a los clérigos el monopolio sobre el mensaje divino. El efecto mediato de esta operación fue una violencia monstruosa, y la devastación de Alemania. Ni los luteranos, ni los calvinistas, ni los católicos aceptaron el derecho de sus rivales a pensar por su cuenta. La tolerancia religiosa surge cuando, luego de muchas revoluciones y un largo empate, se decide que las bases de la convivencia dejen de apoyarse en una interpretación concreta del legado religioso y salvífico y encuentren justificación en argumentos y arreglos que hacen abstracción del recado divino, o mejor, de su codificación por esta iglesia u otra. Estamos no sólo en Spinoza, sino en Locke. La epístola sobre la tolerancia es el texto de referencia de la tolerancia religiosa. Y El segundo ensayo sobre el gobierno, un intento memorable por fundar los principios de la convivencia apelando a argumentos que interesan sólo a nuestra razón natural.
La religión, emancipada del tono conminatorio y normativo que se había asociado a la voz del Señor, y desanclada asimismo de contextos institucionales tan complejos y exigentes como el católico, tendió, rápidamente, a diluirse en formas de piedad interior o a adoptar perfiles racionalizantes y deístas. Se convirtió en un asunto privado, importante desde el punto de vista individual, pero no invocable llegado el instante de discutir los derechos de propiedad, la representación política o la moral familiar. Por supuesto, estoy comprimiendo en poco espacio una experiencia que duró siglos. No hace tanto todavía, lord Acton no pudo ingresar en la universidad de Oxford ni en la de Cambridge por ser católico en un país anglicano. Y en tiempos de Acton igualmente, Pío IX mandó raptar a un niño judío para educarlo en la fe auténtica y hacerlo sacerdote. Esto admitido, no cabe negar que el Estado secular y democrático se ha impuesto como modelo único en Occidente. Los creyentes han separado su fe de mandatos concretos sobre cómo organizar la vida colectiva, y han aprendido a discutir los asuntos, y ordenar porciones crecientes de su existencia personal, dejando a un lado el credo al que pertenecen. Probablemente sigamos los europeos siendo percibidos por musulmanes, hindúes, budistas o animistas como cristianos. Y seguramente esta percepción es correcta. Pero las diferencias antiguas entre confesiones cristianas han dejado de contar en la práctica. Imaginemos que un individuo del siglo XVI, gracias a un telescopio mágico, se las hubiera ingeniado para espiar a los franceses, ingleses, españoles o italianos de este tercer milenio. Su sorpresa habría sido mayúscula. Le habríamos parecido todos iguales: libertinos, hedonistas, incrédulos, y extraordinariamente obedientes a los ritos democráticos del voto, la obediencia a la ley y el respeto del prójimo. Un respeto más inspirado quizá en la indiferencia que en la caridad.
¿Se sigue de aquí que Occidente es ideológicamente neutro? De ninguna manera. No lo es, ni por el contenido de las ideas en él predominantes, ni por los hábitos e instintos que mueven a sus ciudadanos. La doctrina de los derechos individuales, por ejemplo, ocupa el centro del ethos occidental. Y la tendencia a no perseguir a nadie por sus creencias, salvo en el caso de que las últimas atenten de modo directo y casi individual contra terceros, se ha socializado, y como enquistado en el humor y la mentalidad de las gentes. Cometeríamos sin embargo un error de bulto si pensáramos que esta economía intelectual, y también moral, no es históricamente excepcional. En efecto, la doctrina de los derechos, y el respeto sistemático a la libertad de expresión y acción política, comportan el sacrificio de muchísimas cosas que han sido importantes para casi todos los hombres durante casi todo el tiempo que les ha tocado ser peregrinos en la tierra. Los derechos individuales en su acepción primigenia son, por lo general, derechos negativos. O sea, derechos que protegen la esfera privada contra la incursión del Estado o del poderoso o del violento o del fanático. Este rasgo distingue el derecho a la propiedad o a la vida de otros derechos posteriores, dependientes de la coyuntura material del momento y en consecuencia mucho más frágiles. Me refiero a derechos tales como el de contar con cuarenta días pagados de vacaciones. O el derecho a un trasplante de hígado gratis a cargo de la Seguridad Social.
La noción de que el individuo es titular de derechos en cuanto que debe estar blindado contra el asalto, el abuso o la prevaricación de un poder externo, implica la renuncia a un valor psicológicamente supremo: que triunfen, no sólo dentro de nuestro corazón, sino también en el medio objetivo de la experiencia social, la Virtud y el Bien. No es casual que Rawls, que es el último gran sistematizador de la Weltanschauung moral de las sociedades occidentales, colocara la Justicia por encima del Bien. Entendiendo por la primera, la sujeción de las acciones a principios que limitan desde el inicio qué es permisible hacer, y qué no hacer. La idea de que es justo, y en consecuencia ha de ser aceptado por nosotros, aquello que se atiene a un criterio formal o a una regla, con independencia de que nuestros anhelos se orienten a objetos que se nos pueden antojar bonísimos, pero que no son justos en este sentido, es archioccidental. Aceptar esa idea exige una disposición de ánimo, y un talante, que merecerían todas las censuras de una musulmán integrista contemporáneo o de un católico del siglo XIV.
En términos abstractos, la libertad de expresión es un derecho individual más. Ahora bien, aloja matices específicos que no conviene olvidar de ninguna manera. Si usted supiera que de la libertad de expresión de x se seguiría, en el curso de dos o tres años, la muerte de un millón de niños, usted, salvo que fuera un maniático de los códigos y, en el fondo, un imbécil moral, no otorgaría a x la libertad de expresión. La libertad de expresión sólo puede prosperar por ende en una sociedad que, en muchos aspectos, se abstiene de prejuzgar lo que es bueno o malo. O para ser más exactos, experimenta o tolera grandes vacilaciones sobre lo que es bueno o malo. Detrás de la libertad de expresión descubrimos ciertas dosis de escepticismo, moderado por un puñado de certezas. El asunto ocupó máximamente a los clásicos modernos: a Descartes, a Leibniz, a Bayle. Les inquietaba que el libre albedrío se interpretase, ante todo, como una indefinición del individuo en el trance de adoptar una decisión. A esta suspensión del juicio, cuya figura emblemática es el asno de Buridán, la denominaron liberté d’indifférence. La indiferencia ante alternativas era una forma rara de ser libres. En cierto modo, semejaba más bien una forma de estupidez. Puesto que se obra tanto más racionalmente cuanto mayores son los motivos racionales para obrar. Y cuanto más son los motivos, menor es la indiferencia, y por ende, menor el libre albedrío. No es preciso añadir que este argumento debilita el respeto a la libertad de expresión. Si lo importante, en el momento de decidir, son los motivos racionales, será mucho más auspiciable la Verdad —racionalmente fundada— que la libertad.
La rehabilitación de la libertad, en su acepción contemporánea, precisó relajar la presa de la razón sobre los pensamientos humanos. No anularla, pero sí relajarla. En este sentido, fueron decisivos autores del corte de Hume. Recuperando una tradición que se remonta a Duns Scoto y aún más allá, Hume introdujo en la realidad un grado precioso de desorganización. Y al desorganizar la realidad, quitó pólvora al escrúpulo de que la libertad de pensamiento podía multiplicar los atentados contra la razón. La verdad se hizo ambigua, plástica. Y abrió resquicios por donde pudiera infiltrarse el respeto a los errores humanos. Errores que, en cuanto inverificables, indecidibles, ya no son errores. Son opiniones, o modos de hacer que tiene el prójimo, y en los que es mejor no inmiscuirse mientras no llegue la sangre al río. Huelga decir que el escepticismo humeano, en estado químicamente puro, es letal. Y que las sociedades libres se han movido entre el escepticismo y los pasmosos aplomos que constelan la Declaración de Independencia americana.
Resumiendo: la sociedad occidental no es una sociedad abierta a los mismos movimientos o humores que han agitado a las restantes civilizaciones conocidas. Es una sociedad extrañísima, y mantenida por equilibrios únicos e improbables. Resumiendo de nuevo: en la sociedad occidental no cabe cualquier cosa. En realidad, sólo cabe ella. Es como un trébol de cuatro hojas.
La inocencia multiculturalista es fruto de un error categorial. El multiculturalista aprecia, con razón, que en Occidente —Europa, Estados Unidos, América Latina, con las excepciones que ya se sabe— no se mata a nadie por opinar lo que no piensa la mayoría. Y de aquí concluye que esa sociedad es infinitamente elástica. Que puede soportar que se opine cualquier cosa, de cualquier manera, y en cualquier proporción. Que Occidente es el festín de Sardanápalo de la libertad sin fronteras. Esto es una sandez. Occidente estuvo a punto de sucumbir con Hitler. Y habría sucumbido si hubiese llegado Stalin hasta París. La sociedad occidental puede aguantar galvanismos, remolinos, accidentes. Pero reposa sobre dosis masivas de disciplina. La disciplina de la libertad. Una disciplina cuyos méritos son discutibles, como todo lo que se cuece aquí abajo. Pero cuya ecología es delicada. Según cuadra, otra vez, a todo cuanto se cuece aquí abajo. –