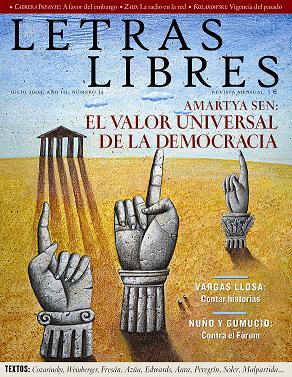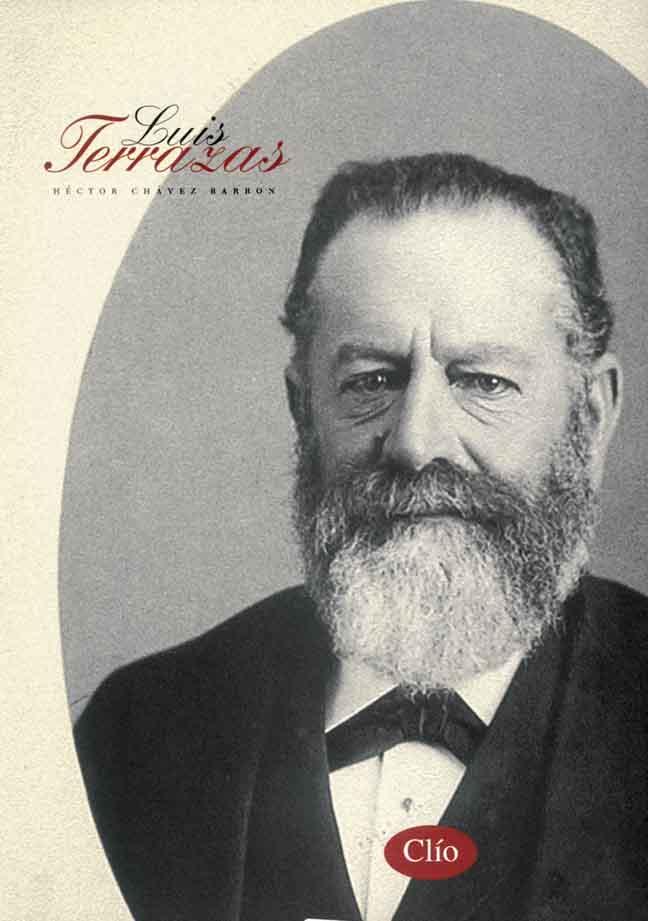LOS DEDOS, tristes,
visitan el subsuelo
de la piel, lo ido
de la piel, el lugar erizado de lirios
en cuyo seno el viento se hace límite
y eternidad,
y fosforescen
formas oscuras
a las que entrego la inflamada
levedad de los días,
los sueños que gotean de los grifos
y de la desesperación.
Los dedos hieren
la piel sin traspasarla, e investigan
en sus malezas y en sus ángulos,
y dirimen lo que es nuestro y, sin embargo,
nos niega, lo que llueve quietamente
y nos induce
al suavísimo estrago
de un cuerpo
que es puertas, y caricias
que cruzan
las puertas, y desmayo sustanciado
en cuerpo.
(Los dedos
se arrojan a la hoguera
de una humedad
abismal, e insisten en ella, y desfallecen,
y resurgen, teñidos de mar, como zafiros).
¿Qué precede a la piel? ¿Qué enlaza al cuerpo
con lo contrario
del cuerpo? ¿Qué hace de sus números
un no estar, de su boca asediante una flor
traicionada? ¿Por qué se oculta y eclosiona?
¿Por qué —luz semejante a nieve— se deshace
en transparencias sólidas,
en cuyo espejear
encuentro pecios de mí, limaduras
de mi desaparicïón?
Las yemas
recorren heredades sumergidas,
y las trascienden. Atraviesan
el aire y la carótida,
depósitos de sombra y de semilla, vértebras
desconocidas
o ya olvidadas,
y se quedan prendidas
del repicar de la campana que oigo,
como un pausado escalofrío,
entre los árboles. (Están ahí,
al otro lado de lo oscuro,
trenzando
silencio, amables
pese a su invisibilidad
y a sus uñas). Los dedos
son un gozne entre la realidad
y la conciencia; al girar, susurran
luz, y su resplandor alumbra
las superficies en que me derramo.
Cuando chirrían,
despiertan
también los pasos
que aún no he dado, y se imprimen
en mi pecho las huellas de otros pies,
y me sonríen rostros muertos, hijos
de una luna improbable,
acuchillada por el tiempo. Viene
el vértigo a las ingles,
y al tórax
constituido
por golpes
y encías,
y a la mirada que se suma al mundo
con la fragilidad de un esquife,
y en cuyos huecos encendidos
se acomodan los muslos y el licor que destilan
los muslos,
los dedos
y lo apresado por los dedos,
la casa en que morimos
y la casa que somos. Cabe el mar
en esta hiedra
que se desplaza,
en este tacto que se multiplica
como un aceite duro; cabe el yo
en lo ínfimo
del gesto remansadamente
veloz, y en su pureza
menstrual;
cabe, en fin, que el vacío se contraiga
en carne, o que la carne
lo devore, y que yo acaricie entonces
su densidad, doliéndome
porque escapa, hostigada por los cláxones
y el sol,
porque se agrieta bajo el peso
de su fugacidad,
y se escora, y fracasa en el momento
de arbolarse, y, pese a ello,
entrevea en sus bulbos y tabiques,
como lenguas de un fuego quebradizo,
el claroscuro de mi voluntad
y el parpadeo de una breve
supervivencia. –
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).