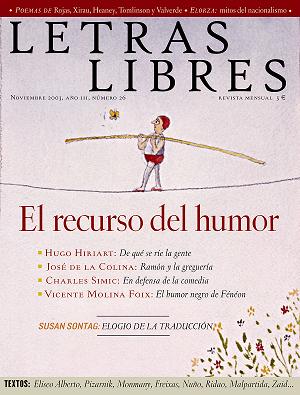Imaginemos que un turista cruza en automóvil la frontera por Irún e intenta comprar el mapa de la región en el primer supermercado que ve junto a la autopista. Sólo encontrará uno en vascuence correspondiente a un país desconocido de los geógrafos y de los políticos que hablan de entidades reales: Euskal Herria. Allí Vitoria se llama Gasteiz, Biarritz se convierte en Miarritze y la ciudad francesa de Orthez toma la recién inventada denominación de Ortesa. Las fronteras de Estado, y con ellas Francia y España, han desaparecido. Si el hombre quiere visitar la costa cantábrica en dirección al oeste, se detiene en Bilbao e intenta averiguar qué tiempo hará en Santander a unos kilómetros de allí, es inútil que trate de saberlo a través de los dos canales de la televisión vasca (ETB), ya que únicamente aparece en las pantallas lo que el presentador designa una y otra vez como “nuestro territorio”: Euskal Herria, compuesta por las tres provincias de la Comunidad Vasca (Euskadi), Navarra y las tres antiguas y diminutas entidades de Labourd/Lapurdi, Baja Navarra y País de Soule/Zuberoa, sin reconocimiento administrativo por parte del Estado francés desde la Revolución, como si en conjunto las siete formaran una unidad aislada en el espacio. La información meteorológica sobre el minúsculo pueblecito vasco-francés de Mauleón, cabeza oriental del País de Soule, donde la mayoría de los vascos peninsulares nunca han puesto los pies, será bien precisa, en tanto que de las vecinas Santander y Logroño, hacia las que tantos vascos se dirigen cada día, ni palabra.
Por los mismos motivos de fuerza mayor que la bandera española no puede ondear en pueblo vasco alguno, España no existe en el vocabulario autorizado de los locutores de los medios de comunicación controlados por el gobierno autónomo; en todo caso, utilizarán “Estado español”. A veces, sin embargo, el trasvase no es practicable, y la confusión obligada llega al máximo en los comentarios deportivos. Por supuesto, si en una competición un español es vencedor habrá que minimizar el acontecimiento, o encubrirlo cuando el resultado de los deportistas vascos fue insatisfactorio. “En la etapa de hoy no ha sucedido nada”, informa la televisión vasca al haber ganado un español la etapa del Tour de Francia en julio pasado. No hay imágenes; sólo de pasada dirá que la victoria en Burdeos correspondió al “burgalés” Lastras. El mismo recurso tuvo que ser empleado en la circunstancia más dramática del campeonato del mundo de maratón en 1997. En los últimos metros, el alavés Martín Fiz se vio superado por otro español, Abel Antón. ¿Cómo dar la noticia? Ni hablar de admitir un doblete español, y menos aun que un español había ganado a un vasco, cuyo padre por otra parte salió a la calle en Vitoria paseando una gran bandera española, penoso espectáculo omitido, lógicamente, por ETB. Así que, como en el caso de la etapa del Tour, fue necesario convertir la adscripción provincial en nacionalidad. Por un momento, Soria se hizo nación. Ganó Antón, “soriarra” para el telediario en vascuence, “soriano” para el informativo castellano de ETB; segundo, el vasco Fiz, tercero un canadiense o cosa parecida y fue sexto, aquí ya podía destaparse el origen maldito, el español Roncero.
Ahora bien, toda regla tiene sus excepciones justificadas. En este tiempo de conflictos entre el ejecutivo vasco y el gobierno de Madrid, las medidas o declaraciones contrarias al primero son presentadas por los medios informativos nacionalistas como “agresiones españolas”. Desde la vida cotidiana al mundo político, el discurso nacionalista vasco atiende una y otra vez la recomendación que hiciera el fundador del movimiento, Sabino Arana Goiri, de promover en todo momento la separación radical entre Euzkadi y España. Con tanta mayor intensidad cuanto que en estos días el gobierno vasco juega a fondo la baza de mostrar que toda convivencia es imposible dentro del marco jerárquico impuesto por la Constitución española y por el Estatuto de autonomía.
La invención de un Estado
No son, pues, simples anécdotas, sino otras tantas ilustraciones de la peculiar lógica de dominación y del fondo xenófobo que inspira la actuación del nacionalismo vasco, tanto desde el gobierno autónomo presidido por Juan José Ibarretxe como en el interior de la sociedad civil. Con mayor intensidad cuanto menor es el núcleo de población, aquí a cargo del nacionalismo radical que forma el entorno de ETA, pero con la participación activa de un nacionalismo democrático cuyos seguidores piensan que la única política legítima en Euskadi es la practicada por los abertzales o patriotas. En las campañas electorales, ningún político autonomista, sea conservador del PP o socialista del PSOE, puede hacer propaganda en los pueblos con menos de diez mil habitantes de Vizcaya y de Guipúzcoa, donde el nacionalismo es hegemónico. Los locales de los partidos estatutistas son asaltados o sobreviven como fortines sitiados, entre la indiferencia del nacionalismo democrático, cuya prensa de vez en cuando publica listas de enemigos públicos de Euskadi por si el entorno de ETA olvida su deber de marcar a los adversarios. Cuando hace una década ETA lanzó su estrategia de “socialización del sufrimiento”, complementando los atentados con los secuestros y el terrorismo de baja intensidad de la llamada kale borroka (vandalismo callejero), las movilizaciones de signo pacifista se encontraron al mismo tiempo con las agresiones de los partidarios del terror y con la condena del nacionalismo gubernamental. La calle pertenecía a los abertzales por derecho propio. Exhibir el lazo azul del pacifismo o manifestarse contra los atentados equivalía a una provocación, del mismo modo que hoy la más eficaz organización social antieta, “¡Basta ya!”, encabezada por Fernando Savater, es objeto de todo tipo de descalificaciones primarias (a las que se suman curiosamente intelectuales y políticos del nacionalismo y aun de la izquierda en Cataluña).
Según la fórmula del número dos del PNV, Joseba Egibar, ETA era el adversario, pero España era el enemigo. Así, cuando en 1997 la conmoción producida por el secuestro y asesinato del joven concejal “popular” Miguel Ángel Blanco pareció por un momento generar un cerco democrático contra el entorno sociopolítico de ETA, el PNV sintió la amenaza como propia e inició un decisivo viraje de distanciamiento de la Constitución y aproximación al independentismo, que culminó en septiembre de 1998 con el pacto de Lizarra. En el acuerdo se establecía una alianza entre las dos ramas, la terrorista y la democrática del nacionalismo, con un objetivo de “soberanía vasca” a cambio de una simple tregua temporal de ETA. Y cuando ETA reanudó los atentados en enero de 2000, la única modificación fue la insistencia del gobierno vasco en el rechazo formal de “la violencia” [sic], compatible, eso sí, con un enfrentamiento creciente con el gobierno de Madrid y con la elaboración de una vía vasca hacia la soberanía que hoy constituye su primera preocupación, una vez superado el mal momento de las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2001. En ellas, por un momento, los nacionalistas temieron perder el poder ante el frente constitucionalista integrado por PP y PSOE. Muy posiblemente, el mal trago aceleró la deriva independentista; los dirigentes de PNV y EA no estaban dispuestos a ofrecer nueva ocasión para el relevo a los representantes del “españolismo”. Las siguientes elecciones ya no deberán hacerse en el marco del Estatuto de Autonomía, sino de una entidad política vasca soberana.
Así, el 27 de septiembre de 2002, el lehendakari Ibarretxe anunciaba ante el Parlamento vasco su proyecto de “status” de libre asociación para Euskadi respecto de España, una relación bilateral sin posibilidad alguna de encaje en el orden constitucional español y que si, en la forma, evocaba la fórmula de los nacionalistas de Québec, de hecho reproducía el mecanismo de acceso a la independencia en dos fases puesto en práctica en la década de 1920 con el Estado Libre de Irlanda. Una vez institucionalizada la plena capacidad de decisión del Estado vasco, la superación del “status” de soberanía compartida y el acceso a la independencia carecía de obstáculo legal alguno. Lo que la propaganda del gobierno vasco denominaría “proyecto de convivencia” era en realidad proyecto de establecimiento del “nuevo marco de convivencia”: un País Vasco soberano que mantiene un mínimo de vinculación con España en un plano de igualdad, como antesala de la ruptura definitiva.
Con la ambigüedad en el procedimiento, compatible con la coherencia interna del proyecto, Ibarretxe buscaba resolver dos dilemas de máxima dificultad. El primero, la ausencia de una mayoría de vascos partidarios de la independencia. La aparente voluntad conciliadora tendía a situar la iniciativa del previsible conflicto en el campo del adversario: el gobierno español. Se trataba entonces de generar una escalada de conflictos, directa o indirectamente vinculados con la consulta, de manera que los ciudadanos otorgaran prioridad a la supuesta actitud agresiva de Madrid y reaccionasen crecientemente en contra del gobierno Aznar y de acuerdo con la dinámica del efecto mayoría transfirieran el sentimiento de rechazo a la injerencia exterior contra una eventual manifestación de los electores vascos en favor del soberanismo. Era una táctica abonada por las experiencias de la campaña electoral de mayo de 2001, donde el frente nacionalista capitalizó con éxito la propaganda de que la victoria de los constitucionalistas suponía una intolerable imposición de los de fuera. Y reproducida por el gobierno vasco y los partidos nacionalistas al oponerse con todos los medios en el último año a que fuera efectiva la ilegalización de Batasuna y otras ramas del entorno de ETA. En ambos casos, funcionó la dinámica de in-group frente al enemigo exterior, con especial relevancia en el segundo caso, pues la oposición de dos tercios de los vascos a la ilegalización de Batasuna resulta de difícil explicación dado el descenso en picado de la violencia con el sello de ETA y la consiguiente normalización introducida en la vida social vasca por las medidas legales y judiciales, adoptadas éstas por el juez Garzón. La lección para los gestores del nacionalismo es clara: ¿por qué no probar con un procedimiento similar de cara a la consulta soberanista, teniendo en cuenta que la oposición de principio en Madrid estaba asegurada? Vascos frente a opresión española, tal es el leitmotiv de todas y cada una de las intervenciones en los últimos meses de un Ibarretxe con gesto al mismo tiempo firme y dolorido.
Segunda cuadratura del círculo, aun más relevante: mediante la cosoberanía, cuyas implicaciones legales el Estado español habría de lograr que fuesen aceptadas por Europa, una Euskadi independiente seguiría formando parte de la Unión.
El borrador de plan de “comunidad libre asociada”, que Ibarretxe presentó en principio el 26 de septiembre al Parlamento Vasco, fue filtrado a la prensa el pasado mes de julio. Descansa sobre los mismos principios que el proyecto del pasado año: la existencia de un “pueblo vasco” de existencia milenaria, asentado sobre ambas vertientes de los Pirineos en esa Euskal Herria que nunca tuvo existencia política y que, definida por el idioma, ni siquiera lo habla mayoritariamente desde la segunda mitad del siglo XIX. Su “soberanía originaria”, siendo “uno de los pueblos más antiguos de Europa”, enlaza con el derecho de autodeterminación, supuestamente reconocido en el orden internacional, para justificar la oferta de pacto transitorio al Estado español sin posibilidad por parte de éste de condicionar el contenido político del proceso. El Estatuto quedaría abolido y el autogobierno de la Comunidad Libre vasca se extendería incluso a la plena capacidad legislativa, a la definición de un espacio jurisdiccional propio y a la ejecución de las políticas públicas, al control exclusivo de la cultura y de la enseñanza, al pleno dominio en el ámbito sociolaboral, a la representación exterior y a la ausencia de vínculos de subordinación respecto del gobierno español. El texto incluye el compromiso obligatorio para el gobierno central de “incorporar los compromisos derivados del presente acuerdo a los tratados de la Unión Europea” y en su caso colaborar “de común acuerdo” para llevar a término una eventual segregación.
No se trata, pues, de propuesta alguna de “convivencia”, sino de la puesta en marcha de un poder constituyente vasco enfrentado al orden definido por la Constitución española de 1978 y por el Estatuto de Gernika. Tampoco introduce un proceso de autodeterminación democrática, ya que las opciones no son transparentes —independencia, autonomía, cosoberanía—, sino que se intenta someter a plebiscito una Constitución vasca previamente elaborada por sí y ante sí a cargo del gobierno autónomo, cuyos planteamientos de fondo se encuentran debidamente enmascarados, tanto por un texto complejo como por las declaraciones de sus promotores. Y en el fondo ETA, si bien rechaza el procedimiento por su limitación territorial a la Comunidad Vasca, y formalmente condena el acuerdo con el Estado, de hecho resulta una pieza clave para su eventual materialización. Sin la sombra del terror, el plan de Ibarretxe perdería su principal atractivo, ser un remedio definitivo para “la violencia”, y su aval más eficaz, la intensificación de los atentados si Madrid lo rechaza. Además, por encima de las críticas, si existen garantías de que el gobierno vasco irá adelante con la idea de un referéndum, la ilegalizada Batasuna lo apoyará en el Parlamento de Vitoria. ETA tiene hoy la razón de existir en la insistencia del gobierno vasco y de sus partidos básicos sobre el objetivo independentista, y éste solamente puede sostenerse, en contra de lo que Ibarretxe afirmó hace un año, si ETA sigue ahí. De ahí que el nacionalismo democrático jugara a fondo en los pasados meses la baza de defender por todos los medios posibles los espacios de legalidad para Batasuna, eludiendo toda referencia a la relación de la misma con ETA, como si aquélla fuera simplemente un grupo político de ideas nacionalistas al que el gobierno de Aznar, en su ceguera centralista, persiguió vulnerando los principios de la democracia. Abertzale izan ezkero gaur, gaudendenok ana: puesto que somos patriotas, seamos todos hermanos, por encima de los rifirrafes de superficie: tal es la consigna del momento, cuya aplicación solamente se aplazará si Ibarretxe cuenta con datos que le adviertan sobre una segura derrota.
¿Un efecto dominó?
La deriva secesionista del nacionalismo vasco ha incidido en una radicalización de los otros dos nacionalismos llamados históricos, y en particular del catalán, que desde hace casi un cuarto de siglo ejerce el gobierno en el antiguo Principado. A primera vista, resulta un fenómeno difícilmente explicable. Desde 1980, la era Pujol dio continuidad a la tradicional propensión del catalanismo a conjugar la defensa de los intereses regionales y la promoción del hecho nacional con una adecuación al régimen democrático español, fueran socialistas o conservadores quienes ejercieran el poder. El progreso en la catalanización de la vida cotidiana y la normalización lingüística se vieron acompañados por una notable prosperidad económica. De ahí que los equilibrios políticos se mantuvieran, con un avance relativo del socialismo incapaz hasta hoy de desplazar a los catalanistas de la Generalitat, una alta satisfacción de los ciudadanos con el sistema autonómico, la persistencia de la identidad dual catalana-española y un independentismo sólo minoritario. Apenas el avance de la minoritaria Esquerra Republicana de Catalunya fue un signo de la línea de desplazamiento político en esta dirección.
Pero si el fondo social se caracterizaba por la estabilidad, reflejada en las encuestas de opinión, no faltaron los indicios de un cambio. A lo largo de los años noventa fue acentuándose la inclinación particularista del sector intelectual, resultado lógico de la configuración de un mundo universitario y cultural propio cuya lengua de expresión es el catalán. El principio de jerarquía inherente al Estado autonómico tenía poco sentido en medios intelectuales o era apreciado como la injerencia opresiva del centralismo. Pudo comprobarse esta tensión al estallar el conflicto en torno a la presencia de papeles de la Generalitat en el archivo estatal de la Guerra Civil de Salamanca, constituido entre 1936 y 1939 a partir de las requisas de documentos de todo tipo que pudieran contribuir a extirpar lo que el franquismo juzgaba cáncer rojo-separatista. Reclamar los documentos era razonable, así como irritarse ante la resistencia del gobierno, pero lo fue mucho menos plantear la cuestión como la nación catalana expoliada por el poder español. Es lo que el historiador ex comunista Josep Termes proponía al final de su excelente tomo en la Història de Catalunya dirigida por Pierre Vilar: “Si en España sólo [sic] perdieron las izquierdas, en Cataluña quien sufrió los estragos de la guerra y del nuevo régimen fue el país en su conjunto”. Paralelamente, resurgía la imagen de “la Cataluña vencida” en el siglo XVIII, segunda frustración tras la experimentada en 1213 cuando, en palabras de Ernest Lluch, la derrota sufrida en Muret ante Simon de Monfort anuló la posibilidad de una nación catalana-occitana. El catalanismo acentuaba de este modo su orientación revanchista, con la historia como arma arrojadiza —Escolta Espanya!, titula su libro Borja de Riquer—, y curiosamente los promotores de esa deriva eran intelectuales de izquierda. Tal vez al apagarse las perspectivas de un cambio de sociedad, el fondo antisistema de la ideología encontraba un óptimo refugio en la afirmación identitaria, ahora enmascarada como respuesta a una intolerable dominación española que el gesto, más que los hechos, del presidente Aznar encarnaba a la perfección. Contra Aznar hoy por Cataluña, como antes contra Franco. Buen número de publicistas, con Manuel Vázquez Montalbán en calidad de buque insignia, harán todo lo posible por vender a la opinión esta mercancía averiada desde los órganos de prensa de mayor difusión. Ninguno será capaz de citar alguna de las terribles e inexistentes violaciones de las autonomías cometidas por el gobierno. Con citar el origen falangista de Aznar o alguno de sus excesos verbales, se da por incuestionable que la política del presidente está haciendo estallar España. Palabras de Pasqual Maragall, líder de los socialistas catalanes.
Así las cosas, la estructura de oportunidad política para un salto cualitativo en la línea de radicalización ha surgido al aproximarse unas elecciones autonómicas a cara de perro, donde con la retirada del eterno líder catalanista, Pujol, todo apuntaba a una victoria del socialismo. Ya en 1999 el PSC, la rama catalana del PSOE, obtuvo más votos que la nacionalista CiU, y hoy gobierna al 70% de la población catalana, incluida Barcelona, en el plano municipal. La variable externa de la presentación del proyecto Ibarretxe hizo el resto, con la consecuencia de que un tema irrelevante para los ciudadanos fue convertido en eje de la batalla electoral: la superación de la autonomía vigente por medio de la redacción de un nuevo Estatuto. La incidencia del ejemplo vasco resultaba visible en el proyecto para Cataluña del sucesor de Pujol, Artur Mas. Cataluña reforma su Estatuto “en el ejercicio de su soberanía”, apoyada en mil años de existencia nacional, que en consecuencia da lugar a una relación bilateral con el Estado español. La soberanía financiera en un régimen similar al Concierto Económico vasco y un poder judicial propio, más el reconocimiento del derecho de autodeterminación, cierran el círculo de una cuasi estatalidad que, más matizada, se encuentra recogida asimismo en el proyecto concurrente del líder socialista Pascual Maragall. También para éste Cataluña es una nación, cuyo reconocimiento implica una transformación radical de las relaciones con “la Espanya plural”, incluida la reforma de la Constitución. La ampliación sustancial de las competencias sería de hecho el resultado de un proceso de reforma estatutaria en el que la convergencia de los distintos proyectos diera lugar de hecho a un proceso constituyente: “Catalunya” no reclamaría su nuevo Estatuto, lo proclamaría. En fin, de la sustancial mutación en las relaciones políticas, con “Espanya” transformada en Estado-red, no radial, léase anticentralista, ha de surgir incluso la institucionalización de una eurorregión apoyada en la pujanza económica del eje mediterráneo, cuyo referente histórico es la Corona de Aragón, convertida de este modo en mito alternativo respecto de la utopía de los Países Catalanes alentada por los nacionalistas.
No es de extrañar que en medio de esta subasta de proyectos nacionales, que, como resume el de los ex comunistas de Iniciativa per Catalunya, tratan de maximizar las competencias propias en el marco del Estado español, sea el independentismo puro y duro de Esquerra Republicana de Catalunya el que progrese en las encuestas con el viento en popa que le soplan los demás, ansiosos por añadidura de ganar su alianza para ejercer el poder después de las elecciones. Sólo el minoritario Partido Popular defiende el constitucionalismo de cara a las elecciones de la primera quincena de noviembre, lo cual, ciertamente, no facilita las perspectivas de estabilidad para el orden constitucional coincidiendo con el jaque al rey que representa el plan de Ibarretxe. Son tiempos duros para la Constitución de 1978 al llegar su 25 aniversario.
Un balance inseguro
Hace siglo y medio, Alexis de Tocqueville hizo notar que la Revolución Francesa no había sido fruto de la miseria y de la desesperación, sino de la opulencia de ayer seguida de una crisis que había resquebrajado las estructuras del Antiguo Régimen e impulsado la propensión al cambio. A la crisis actual del Estado de las autonomías español habría que aplicarle un filtro interpretativo similar. No puede hablarse de fracaso, sino de todo lo contrario. Las predicciones agoreras de opuesto signo sobre la insuficiencia de la trasformación del Estado y acerca del coste insoportable de la nueva burocracia se han visto desmentidas. Hoy la administración de nivel comunitario cuenta con más medios que la central y el bajo nivel de partida de la presión fiscal absorbió sin dificultad los costes de la operación. Los buenos resultados económicos de las dos últimas décadas han repercutido además muy favorablemente sobre las comunidades de vanguardia, impulsando el crecimiento de Cataluña y permitiendo la recuperación vasca tras la profunda depresión de los años setenta y ochenta. Cabe pensar entonces que es justamente esta coyuntura de prosperidad, asociada al ingreso en Europa, lo que en todos los órdenes favorece una deriva centrífuga, auspiciada además como aliciente para la segregación en el caso vasco por la sucesión de rupturas de Estados en Europa a partir de 1990. Situados en la cresta de la ola, los nacionalistas apoyan sus posiciones en el curso de la historia, con una sucesión de falsas evidencias, como si la simple pretensión de sostener el Estado y la Constitución fuera un anacronismo imperdonable.
Por otra parte, volviendo al concepto de estructura de oportunidad política, conviene recordar la situación actual de enfrentamiento abierto entre los dos grandes partidos constitucionalistas que en 2001 estuvieron coaligados y a punto de derrotar en las urnas al nacionalismo vasco. Desde entonces, el rechazo del terrorismo y del proyecto Ibarretxe no se ha traducido siquiera en la preparación de un espacio de debate entre un PP que defiende a ultranza la inmutabilidad en la estructura del Estado y un PSOE que propone una razonable orientación federal, convirtiendo al Senado en efectiva cámara territorial y regularizando la participación de las comunidades en las instituciones europeas. El PSOE rehúsa discutir siquiera la perspectiva de una actitud conjunta frente al “pacto” de Ibarretxe y además apoya el proyecto de nuevo Estatuto de Maragall, sin la menor explicación de cómo encajaría el mismo en el orden constitucional. Así que de momento la iniciativa permanece indiscutiblemente en manos de las fuerzas centrífugas, para las cuales el proyecto ya conocido de Constitución europea, basado en los Estados-nación ya constituidos, es un documento inexistente o que por lo menos no debiera existir. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).