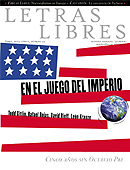En 1995, Jacques Barzun terminaba, en Nueva York, su gran libro From Dawn to Decadence (2001) con una profecía del siglo XXI, escrita como un epílogo desde el futuro de la historia universal: “En cuanto a la paz y la guerra, aquélla era lo que distinguía a Occidente del resto del mundo. Las numerosas regiones de Europa Occidental y Norteamérica constituyeron una laxa confederación que obedecía las normas que, de común acuerdo, dictaban Bruselas y Washington; eran prósperas, respetuosas con las leyes, tenían una abrumadora capacidad armamentística ofensiva y habían decidido dejar que, fuera de sus fronteras, los pueblos y las facciones se eliminaran entre sí hasta que el agotamiento introdujera ideas pacíficas en sus planes.”
Acaso sin proponérselo, el profesor de Columbia formulaba el principio de una diplomacia occidental autista, en la que Estados Unidos y Europa, a cambio de preservar la paz dentro de sus fronteras, se desentenderían de las guerras que asolaban regiones altamente conflictivas como el Medio Oriente, África o los Balcanes. A pesar de que varias intervenciones estadounidenses de la postguerra fría, como las de Kuwait, Panamá, Somalia, Haití y Bosnia, ya creaban, desde inicios de los noventa, el precedente de una política occidental activa en zonas inestables, caracterizada por sólidos acuerdos entre Estados Unidos y Europa y un mayor protagonismo del Consejo de Seguridad de la ONU, era posible vislumbrar ese retraimiento de Occidente tras la desaparición de un enemigo mundialmente articulado como el comunismo soviético.
Los atentados contra el World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, parecieron confirmar, sin embargo, una profecía diferente: la del profesor de Harvard, Samuel P. Huntington, en su controvertido libro The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996). Las guerras del siglo XXI, según Huntington, ya no serían confrontaciones religiosas como en los siglos XVI y XVII, ni ideológicas como en las dos últimas centurias. Bosnia y Chechenia, Iraq y Libia, Kosovo e Israel, el País Vasco y Palestina demostraban que ahora los Estados peleaban por el territorio de una identidad cultural definida desde elementos étnicos, religiosos, nacionales y políticos, más propios de una civilización que de una ideología. En casos extremos, esos Estados eran capaces de actuar, al decir del escritor libanés Amin Maalouf, como “identidades asesinas”.
Tal vez Huntington se equivocó al resucitar el término de civilización, tan desautorizado desde la crítica de Fernand Braudel a la historiografía morfológica, o al atribuirle, desde cierta paranoia occidental, una “alta peligrosidad” al islam. En sus viajes por cuatro países musulmanes no árabes (Indonesia, Irán, Paquistán y Malasia), recogidos en el libro Al límite de la fe (1998), V.S. Naipaul encontró que, incluso en los fundamentalismos de culturas conversas, el odio a Occidente no provenía de las fuentes doctrinales y éticas de la religión islámica, sino de los usos políticos que algunos Estados hostiles hacían de ese legado. Huntington, sin embargo, acertó en su vislumbre de una reconfiguración del orden mundial que, lejos de acomodarse al triunfo de la democracia liberal sobre los totalitarismos del siglo XX, debería enfrentar el ascenso de culturas políticas antioccidentales y, sobre todo, antiestadounidenses.
Algunas pruebas documentales confirman que los hombres de Bin Laden derribaron las Torres Gemelas, símbolos del mal moderno, en nombre de Alá y el Corán. Lo cierto es que, como advirtiera André Glucksmann en su Dostoievski en Manhattan (2002), el 11 de septiembre, aunque reprobado por la mayoría de la población mundial, logró cierta validación estética en una franja nihilista de la cultura occidental que vive angustiada por el complejo de culpa de las sociedades desarrolladas y democráticas. Esa franja es la que, tras un silencio incómodo durante los meses iniciales de la incursión contra el régimen talibán y la red terrorista Al Qaeda, en Afganistán, se moviliza ahora, “preventivamente”, contra una guerra en Iraq. La antiglobalización ha encontrado, pues, la causa que necesitaba para acabar de globalizarse.
El nuevo pacifismo tiene a su favor la susceptibilidad imperial del gobierno de George W. Bush. Al maniqueísmo talibán, esta administración respondió con otro maniqueísmo que localizaba en un “eje del mal” a aquellos “Estados villanos”, como Corea del Norte, Irán e Iraq, que poseen armas de destrucción masiva y que, dada su naturaleza de regímenes autoritarios hostiles a Washington, “podrían” ser cómplices del terrorismo internacional. Bush llegó al poder con la promesa de abandonar la promiscuidad internacional de Clinton y concentrarse en la satisfacción de demandas domésticas. Su reacción frente al 11 de septiembre de 2001 sumó a ese aislacionismo otros dos elementos de peligrosa combustión: ignorancia internacional y acentuada religiosidad. Desde esa mezcla, Bush contempló el desplome de las torres gemelas como un terrible vaticinio.
El resultado ha sido esa filosofía neoimperial, tan bien estudiada por el profesor de Georgetown G. John Ikenberry, en la que la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos aparece asociada a la misión exclusiva de destruir regímenes cómplices del terrorismo. Las fórmulas de disuasión nuclear, consensos de equilibrio o coaliciones multilaterales, propias de la Guerra Fría, resultan ajenas a un gobierno que cree firmemente que su nación está amenazada, debido a su poderío y no a su universalismo, a su maravillosa rareza y no a su responsabilidad compartida. Pero tampoco el intervencionismo liberal —promotor de la democracia y el mercado— del período de Clinton, e inscrito en la tradición de Wilson y Roosevelt, parece motivar la actual política exterior de Powell y Rumsfeld, Rice y Cheney. Estados Unidos, como ha dicho el presidente Bush, está dispuesto a invadir Iraq, con o sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, no para derrocar la dictadura de Saddam Hussein, sino para lograr su desarme pleno e inmediato.
Los antecedentes de esa filosofía neoimperial habría que encontrarlos, tal vez, en la “doctrina del destino manifiesto” de mediados del siglo xix, que animó el expansionismo de los gobiernos de James Knox Polk (1845-1849), Zachary Taylor (1849-1850), Millard Fillmore (1850-1853) y Franklin Pierce (1853-1857). En su discurso ante el Congreso, el 28 de enero de 2003, Bush expuso su certeza providencial de que Dios había elegido a Estados Unidos para que encabezara la guerra mundial contra el terrorismo. Unos meses antes, en la apertura de un nuevo curso en la Academia de West Point, había afirmado algo similar, sólo que con una salvedad histórica: Estados Unidos debía intervenir, por mandato divino, en “cualquier oscuro rincón de la Tierra” que amenazara su seguridad nacional, pero ahora “ya no tenía un imperio que ampliar ni una utopía que establecer”.
La religiosidad de ambos discursos, el talibán y el imperial, recuerda la triste historia de Cleómenes, el militar lacedemonio de la antigüedad, que Herodoto retrata en su Libro Quinto, consagrado a la musa Terpsícore. Cleómenes acostumbraba a llamar a sus enemigos “malditos” por ser, como el ateniense Cilón, culpables del “crimen de la tiranía”. En un momento de excesivo orgullo, Cleómenes invadió Atenas con una “tropa poco numerosa”, pero los atenienses sitiaron la ciudad y obligaron a los lacedemonios a capitular. Según Herodoto, el fracaso de Cleómenes se debió a que no reparó en la profecía de la sacerdotisa, quien le ordenó que no intentara tomar la acrópolis porque los dioses asumirían su conquista como una profanación del santuario.
Sin territorio que conquistar y sin ideología que imponer, el pathos imperial de Estados Unidos no se moviliza en torno a valores universales, sino a partir de un sentimiento de singularidad. La palabra latina imperium, como es sabido, además de una forma específica de gobierno monárquico, significa dominio, autoridad, supremacía, prestigio. Todos los imperios de la historia, el de César y el de Carlos V, el otomano y el napoléonico, el de Mutsuhito y el de la reina Victoria, han postulado la superioridad de un modelo de civilización y han intentado expandir su validez universal. Tras el 11 de septiembre, Washington, sin embargo, se siente odiado y amenazado, palpa más su diferencia que su identidad con Occidente y trata de defenderse de un enemigo transnacional e intangible. El mesianismo de Bush es trágico, proviene de la conciencia de soledad de una víctima propiciatoria.
Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos en los años en que se fraguaba la “doctrina del destino manifiesto”, y escribió sobre el sentimiento de soledad que impulsa al ciudadano de una democracia a asociarse libremente. Tocqueville aseguraba que ese saberse solo y ese impulso de comunión provenían, en el caso estadounidense, de una “vanidad nacional inquieta”. En uno de sus primeros paseos por Manhattan, en mayo de 1831, Tocqueville encontró a un grupo de newyorkers que anunciaba una “asamblea para los polacos”. Tocqueville, extrañado, supuso que se trataba de ciudadanos que “querían entrar en guerra con Rusia”. Pero al indagar más sobre aquel extraño meeting recibió esta respuesta: “Es una reunión que tiene por fin expresar la simpatía del pueblo americano a favor de los desgraciados polacos.”
Siglo y medio después de la Democracia en América, aquella mezcla de individualismo y sociabilidad sigue caracterizando la cultura política de Estados Unidos. La acelerada articulación de una ciudadanía multicultural, en la segunda mitad del siglo XX, ha hecho de ese país una miniatura del mundo, en la que casi todos los intereses regionales y nacionales del planeta encuentran expresión y apoyo. Ninguna otra sociedad tiene tanta capacidad de movilización civil a favor o en contra de las decisiones de un gobierno. Ningún otro Estado posee tanto poder económico, militar y político, ni tal cúmulo de compromisos internacionales que asumir. De ahí que las tentaciones aislacionistas y el intervencionismo torpe de un sector de la clase política norteamericana sean tan peligrosos para la vida global.
El pacifismo, lo mismo en la variante geopolítica que encabezan Francia, Alemania, Rusia y China que en las vociferaciones de una “multitud contra el imperio”, pronosticadas hace tres años por Michael Hardt y Antonio Negri, comparte con el imperialismo la misma aspiración de universalidad. Ambos se inspiran en la frase de las Devotions Upon Emergent Occasions de John Donne: “No man is an island.” Hoy, sin embargo, el imperio se aísla en el corazón de su soledad, y los partidarios de una presión diplomática contra Saddam Hussein, para que cumpla con la resolución 1441 de la ONU, que lo impele a desarmarse, reclaman el legado de aquella filosofía del derecho cosmopolita, sintetizada por Kant en su proyecto de una “paz perpetua”. La paradoja de la soledad imperial se aproxima, pues, a su primera constatación histórica.
Estados Unidos, al parecer, está dispuesto a ir a la guerra contra Iraq sin el aval de Naciones Unidas. Sus razones no son mundialmente comprensibles porque reflejan un interés demasiado nacional, casi íntimo: el interés de una nación agredida y amenazada. El unilateralismo de Bush es, en buena medida, la expresión imperial de ese sentimiento de vulnerabilidad mesiánica que se apoderó de su gobierno luego de la tragedia del 11 de septiembre. En la intimidad de esas motivaciones, que describen un comportamiento místico, poco importan la falta de pruebas sobre una conexión entre Bagdad y Al Qaeda o la evidencia de que el régimen iraquí da pasos a favor de un desarme gradual. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, lo afirmó en frase digna de Tertuliano: “Hay incógnitas que no conocemos, cosas que no sabemos que ignoramos.”
Seguramente, la guerra tendrá consecuencias desastrosas para el Medio Oriente: Iraq será destruido y reconstruido de la noche a la mañana, como un juego de mecano, el diferendo israelí-palestino se prolongará, los fundamentalismos islámicos se arraigarán, los regímenes autoritarios parecerán preferibles a las democracias impuestas… En América Latina, África y Asia, el antiamericanismo regresará por sus fueros, en un escenario poco favorable a la consolidación democrática. Pero entre los saldos de esta guerra caprichosa acaso figure la voluntad que se requiere para conseguir algo que hoy parece imposible: el diseño de un nuevo orden mundial en el que predomine la solución multilateral y negociada de los conflictos internacionales. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.