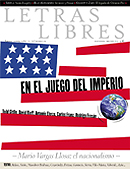Es muy sencillo liderar una muchedumbre de manifestantes, lectores o espectadores cuando los ciudadanos —que, debido a su propia desidia y a unos medios de comunicación que representan la realidad del modo más banal posible, se sienten cada vez más impotentes para tomar decisiones vitales— no pueden ocultar por más tiempo el ansia de reconocerse agraviados por injusticias colectivas.
En una sociedad que ha convertido las relaciones humanas en el más rentable de los espectáculos, sólo la ficción de una injusticia extrema parece poder reconciliar el relato mediático con una realidad social que, en condiciones normales, prefiere evitar cualquier espacio compartido, cualquier responsabilidad y cualquier diálogo. Las nuevas masas emergentes no han necesitado reunirse, no ha habido una reflexión seguida de un consenso: para formarse les ha bastado con mirar al mismo sitio. Las masas de nuestros días son “audiencias”, y las audiencias se reúnen sólo en casos excepcionales, cuando salen a mirarse a sí mismas en la televisión.
Sólo cuando sucede una catástrofe como la del Prestige, los traumatizados espectadores se sienten capaces de expresar una opinión común; pero no se trata del producto de un debate previo, sino de la adhesión firme al grito del mismo modo que habitualmente se adhieren al silencio. Una acción paroxística que se desarrolla mediante un procedimiento de mimesis. El público ya no toma las calles con la intención de cambiar la realidad: toma la televisión con el propósito de modificar el relato. El trauma tecnológico se traduce en el impulso de formar parte de una catástrofe que, por lo menos, presente dimensiones humanas.
Hasta la fecha he preferido cambiar de canal y no participar en ninguna de las numerosas declaraciones públicas en torno al Prestige, su chapapote y la reacción social suscitada por la gestión del accidente. Sin embargo, el asunto ha llegado a cobrar tal entidad y se da tan por supuesta la opinión de “todos” los gallegos, que guardar silencio sobre ello sería otorgar algo que no puedo ni debo. Por eso escribo este artículo, para explicar a los lectores por qué no he estado enarbolando, ni enarbolo, como otros artistas e intelectuales gallegos más o menos célebres —con algunos de quienes me une una vieja amistad—, esa bandera que ostenta la divisa del cuervo del poema: “Nunca más”.
Lo que me impide sumarme a los abanderados y a los manifestantes no es, por supuesto, que no sienta indignación por lo sucedido o que pretenda ignorar el desastroso efecto medioambiental del vertido de fuel —aunque estoy convencido de que no llegaremos a conocer el verdadero impacto ecológico de la catástrofe que, sin duda, será mayor de lo que el gobierno deseará admitir y menor de lo que ha previsto el nacional-sensacionalismo; pero, como los datos reales no favorecerán a ninguna de las dos partes, serán, simplemente, ignorados—. Nadie, tampoco, llegará a calcular el daño económico que han producido las exageraciones mediáticas (expresiones como “el Chernobyl gallego”) y la continua presencia del chapapote en los telediarios. A nadie, por supuesto, se le ocurrirá decir que el único modo de estar preparado para reaccionar lo mejor posible ante una catástrofe imprevista es disponer, en todo momento, de recursos técnicos, científicos y humanos dirigidos por gestores especializados independientes del poder político: que la responsabilidad no debe ser política sino profesional. No creo que las medidas tomadas por los gobiernos español y gallego hayan sido siempre las adecuadas, pero lo cierto es que no estoy cualificado para decirlo. Por lo que he oído y leído, debo ser la única persona que no sabe lo que se tenía que haber hecho con el barco.
Me da la impresión de que lo que, en el fondo, causa tanto revuelo, es que entre la alarma y el hundimiento final del barco se hubiera dispuesto de tiempo para tomar una decisión y, fuesen o no las mejores, las medidas adoptadas no hayan sido capaces de evitar el problema. El discurso reivindicativo se basa en que “esta vez lo habíamos cogido a tiempo” y, por lo tanto, el fracaso sólo puede deberse al desinterés del Estado por proteger a los ciudadanos. Si el barco se hubiese hundido el primer día las cosas no hubieran llegado tan lejos: la gente hubiese entendido que “no hubo tiempo” para hacer otra cosa. Pero las audiencias, acostumbradas al trauma cotidiano que supone delegar todas sus decisiones, son incapaces de comprender que existen situaciones en las que la incapacidad para actuar no es sólo cuestión de tiempo y voluntad.
Es evidente que ambas administraciones han cometido errores de estrategia política y es muy probable que, al menos al principio, no se hayan asesorado propiamente. Todas las instituciones y todos los políticos han estado lentos de reflejos (salir a protestar no es lo mismo que arriesgarse a proponer una solución), pero eso no es sino un síntoma de los modos actuales de hacer política, basados en el menor riesgo y en la mínima generosidad.
Como dice la ensayista norteamericana Avital Ronell, la lógica provisional del test lo infiltra todo: “El lugar de prueba protorreal indica el atopos primario, produciendo así un ‘lugar’ donde lo real es puesto a la cola, esperando confirmación.” Pero lo real no siempre puede ponerse “a la cola”. Esta lógica no sirve cuando se trata de tomar una decisión de emergencia, cuando sucede un accidente particular y no disponemos de tiempo para ensayar ni de instrucciones a las que acudir. En tales casos sólo se puede “apostar” a una actuación y admitir públicamente que los conocimientos son insuficientes. Esa es la labor de un verdadero gobernante: alguien que echaremos en falta mientras nuestros políticos no acepten que tomar una decisión arriesgada es más importante que mantenerse en el sillón. Tras el vertido, los marineros y los primeros voluntarios, que salieron a limpiar por propia iniciativa en cuanto vieron que el fuel se les venía encima, asumieron una responsabilidad y un riesgo y merecen por ello nuestra admiración. Los respetaría aunque se hubiesen equivocado. Después, desgraciadamente, todo se convirtió en un circo.
El propio gobierno, recurriendo a la estrategia de disimular y esconderse en lugar de salir a la luz, explicar y asumir las responsabilidades de sus actos, proporcionó argumentos a quienes no los tenían y contribuyó a extender el espectáculo circense al resto del país. La debilidad del gobierno frente a la opinión pública ha quedado en evidencia, y sus opositores no se lo van a perdonar.
Porque la protesta popular va por ahí. Es evidente, al menos desde Galicia, que la consigna no se grita en positivo y que la acción no va encaminada a que los ciudadanos ocupen territorios de gestión abandonados por los políticos: no es exclusivamente un “nunca más, y por lo tanto vamos a tomar las medidas más adecuadas para disminuir las probabilidades de que vuelva a suceder” —eso ya sólo se defiende en Bruselas, pero no puede defenderse en Galicia porque tal postura pone en cuestión la mentalidad cutre-capitalista, la avaricia pueblerina e irresponsable que rige una buena parte de nuestras transacciones económicas y sociales—.
Si así fuere, el hecho de salir a la calle a gritar el eslogan sólo se me antojaría infantil, acorde con la farsa sentimentaloide de los tiempos; una multitud de desdichadas Escarlatas O’Hara —como en El día del watusi de Casavella— lamentándose de su miseria y jurando que jamás volverán a pasar por ello. “Nunca más” sería entonces el clímax de un melodrama de mayor o menor calidad al que podría responder, como he hecho hasta ahora, “Francamente, querida, me importa un bledo”.
Pero “nunca más” es hoy, a la vez, un alarido secuestrado e impuesto. Lo que comenzó como una mezcla de justa indignación y exteriorización de fantasmas privados se ha confundido con un grito que llevaba muchos años ahogado en las gargantas de quienes no han sido capaces de derrotar en las urnas al partido actualmente en el gobierno gallego mientras se han dedicado a enriquecerse con las subvenciones que, muy generosamente, les concede una administración que desprecian. Ni siquiera es una romántica rebelión contra el sistema, pues quienes más denuncian, firman comunicados y aparecen en la televisión son tan “sistema” como aquello contra lo que protestan, y muchos de ellos mantienen su influencia gracias a que la Xunta de Galicia se ha dedicado a proteger económicamente casi todo lo que aparece cubierto del más fino barniz folclórico o local. ¡Qué mejor oportunidad para ampliar la clientela que solidarizarse en público con una necesidad de catarsis que, hasta ahora, no había merecido prime time!
“Nunca más” es un exabrupto de revancha —un ¡los hemos pillado!— en el que desean incluirnos a todos para que olvidemos la pasada y presente incompetencia política, económica, técnica y social de quienes alimentan el fuego. Sucede la catástrofe y, de repente, las vocecillas que habían estado discutiendo entre ellas durante décadas aúllan la consigna común. Tan común, tan justa, tan evidente, tan reconciliadora, tan indignada, que lo que escribo a muchos les sonará a traición. ¿Por qué no sumarse a las protestas y reclamar un trozo del pastel que nos ofrecerán a cambio de callar? ¿Por qué no mentir, como otros, diciendo que yo sabía lo que había que hacer, y después reclamar una indemnización, moral o económica, por no haber sido consultado? Pues, queridos lectores, porque considero que mi prestigio intelectual debe sustentarse en que, cuando digo que puedo ayudar a resolver un problema, es que creo que puedo.
Si los ciudadanos así lo consideran, expresarán su descontento con la actuación de los gobernantes y se lo harán saber en la próxima consulta electoral (aunque quizás, sólo quizás, muchos se hayan dado cuenta durante lo sucedido de que hacer política no es sólo votar y decorar pancartas, sino estar dispuesto a asumir responsabilidades cívicas); pero, ¿legitima eso a quienes durante décadas no han hecho nada por merecer sustituir a quien gobierna? Si bien la Xunta de Fraga se ha equivocado repetidas veces (no sólo en este caso) y existen motivos sobrados para criticar su gestión y apoyar una alternativa, ¿no debemos exigir a quienes pretenden suceder al gobierno actual algún mérito más que haber aullado cuando el presidente se ha cogido los dedos? Porque decir “nunca más” hoy tiene un desagradable efecto retroactivo. Es darles la razón a todas sus demagogias del pasado, confesar que éramos estúpidos pero ahora hemos visto la luz. No vale decir que estaban ahí esperando a que el gobierno cometiese un error. Para solicitar nuestro apoyo, deberían ofrecernos mucho más. Deberíamos exigirles no sólo mucho más, sino algo completamente distinto.
Lo cierto es que en Galicia se confunden dos reniegos. Uno ingenuo, que lucha por evitar futuros accidentes pero no ha querido todavía plantearse el coste real de las medidas de prevención y su rentabilidad a largo plazo. Que se niega a discutir cuál es el presupuesto razonable para la “rehabilitación” de Galicia y siempre le parecerá insuficiente, pues fijar una cifra supondría que, si la administración cubriese la apuesta, se vería obligado a regresar a la prosaica vida cotidiana.
El otro es una estrategia política, demagógica aunque legítima, que se intentará dilatar hasta las elecciones municipales y más allá. Se trata de una consigna que pretende apropiarse de la voz de los más para defender, de nuevo, en último término, los intereses de unos pocos. Es la primera premisa de un silogismo que comienza “Nunca más, entonces…”, y en cuya conclusión hay demasiadas cosas que no deberíamos aceptar por las buenas. Galicia se merece bastante más que un nunca más. ~
Rembrandt en Xochimilco
El desprecio por el arte y la alta cultura que ha demostrado el gobierno foxista sólo es un reflejo de una sociedad mediatizada que ha intercambiado los valores esenciales por la inmediatez y…
Dudas en Siglo XXI
Una compraventa de acciones realizada a espaldas de los accionistas minoritarios de Siglo XXI mantiene en vilo el futuro de la editorial. La transacción, que no beneficia al sello ni a la…
¿Quieres ver a John Malkovich?
Siempre he sostenido que ser estrella de cine –una rutilante estrella de cine– es estar en un lecho de rosas que cuesta caro: la nada despreciable cantidad de dólares que se acumula en la(s)…
La palabra diálogo
El diálogo del Alcázar de Chapultepec no nos devolverá a los 40,000 muertos, pero gracias a la iniciativa del Movimiento por la Paz tal vez les dará un nombre y un sitio en la memoria pública.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES