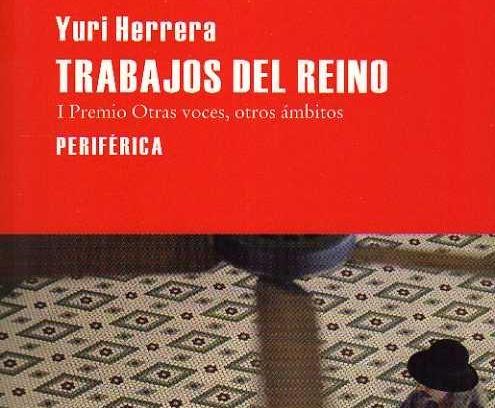En mis comienzos literarios, en los tiempos de la inventada generación del cincuenta, en los de la difícil juventud, Victor Hugo sólo existía en volúmenes escolares que se llamaban "crestomatías", no en lo que pensábamos que era la literatura viva.
Para nosotros, salvo alguna excepción, no pasaba de ser un nombre de calle, de plaza; el daguerrotipo de un anciano de barbas blancas y que había escrito acerca del arte de ser abuelo; el culto de lectores de generaciones pasadas. No faltaban viejos afrancesados que hubieran leído Los miserables, pero eran experiencias que nadie se interesaba en repetir y que no parecían repetibles. André Breton había decretado que Anatole France era un cadáver, y nosotros, lectores de Rimbaud, de Baudelaire, de Proust, de Albert Camus y Jean-Paul Sartre, metíamos a Victor Hugo en el mismo saco. O en la misma tumba. Se decía que Arthur Rimbaud había hecho una larga cola para acercarse a Victor Hugo, quien recibía el homenaje popular sentado en un sillón de ceremonia, e insultarlo en sus propias barbas, aunque nadie sabía de dónde salía esta anécdota. El caso es que pasaron los años y descubrimos de repente, por lo menos algunos, que Victor Hugo continuaba vivo. Fue una curiosa sorpresa, un fenómeno que abrió nuestro mundo intelectual hacia sectores que no habíamos visto antes. Empezamos a entender otra dimensión del pasado y a entender el presente con una perspectiva más rica, menos simple. En cierto modo, la nueva vigencia adquirida por los valores de la democracia tradicional, los del Siglo de las Luces, que en un comienzo habíamos mirado como valores puramente "formales", "burgueses", coincidió, al menos en su línea gruesa, con la recuperación literaria del autor de Los miserables y de Napoleón el Pequeño. Después supimos que Hugo había pasado por una larga evolución, que lo llevó desde posiciones conservadoras en su juventud hasta una defensa apasionada en sus años maduros de la República, es decir, de las formas republicanas de gobierno, y de la democracia avanzada. El cambio político de la sociedad francesa del siglo XIX siguió un camino paralelo a su evolución personal y en alguna medida fue provocado, preparado por él. En otras palabras, Victor Hugo, con Diderot, con Montesquieu y Voltaire, con tantos otros, fue uno de los creadores de la Francia y de la Europa que conocemos ahora, con su sentido de las libertades y de la justicia. El lema de "Libertad, Igualdad, Fraternidad" dejó de ser, por lo menos en parte, una consigna hueca. Uno lee los textos de Hugo, sigue de cerca su biografía, y llega a convencerse de que los responsables de este cambio, de este paso hacia sociedades más avanzadas, menos oscuras, fueron pocas personas. Personas, eso sí, que supieron entender el movimiento de la historia: que actuaron con una mezcla difícil de olfato fino, de extraordinaria energía, de voluntad insobornable.
En resumidas cuentas, el Victor Hugo de su segundo centenario es más joven que el de su aniversario número 150. Y esto se entiende, quizás, mejor que en sus obras de ficción, en sus páginas dispersas, en sus cartas, en sus cuadernos y en los extensos diarios elaborados a lo largo de toda su vida y publicados como Choses vues (Cosas vistas). Choses vues es uno de los grandes conjuntos en apariencia secundarios, pero en más de un sentido centrales, de la literatura europea del XIX. Sólo es comparable, en sus dimensiones, en sus revelaciones, en su riqueza y sus sorpresas, a la correspondencia de Gustave Flaubert o a los diarios y las cartas de Stendhal. No es fácil encontrar un equivalente en la literatura inglesa, española o rusa de la misma época, cuyos textos confesionales se quedaron a menudo, aunque no siempre, en el limbo de los papeles inéditos. Victor Hugo, quien se miraba a sí mismo en calidad de personaje y hasta de institución, mantuvo el propósito claro de conservar todos sus manuscritos, como se demuestra en este mismo diario, y seguramente pensaba que al final, a mediano o a largo plazo, deberían darse a conocer al público sin excepciones, como enseñanza y testimonio. De otro modo no habría gastado tanto tiempo y tanta energía en ordenarlos, en guardarlos, en viajar con ellos o en depositarlos en bóvedas de bancos.
Choses vues es un conjunto monumental, irregular, cambiante, puesto que contiene versos, relatos, fragmentos de todo orden, reflexiones filosóficas y políticas, junto con anotaciones del Victor Hugo más extravagante, más personal y secreto. Sólo el país de Montaigne, de los diarios de Saint-Simon o de En busca del tiempo perdido podía producir una summa tan excesiva, tan diversa y a la vez tan concentrada en la "literatura del yo". El Victor Hugo de estas Cosas vistas salía del esquema de sus novelas, sus poemas, sus obras de teatro. Entendemos que el romanticismo era una escuela de informalidad y de libertad, pero sólo aquí, en sus anotaciones diarias, sin la idea de la publicación inmediata, alcanzaba el poeta su libertad mayor. A la vez, por el hecho de anotarlo todo o casi todo, desde conversaciones escuchadas, episodios de la calle, discursos, fiestas, ceremonias, creaba una fuente única para la historia suya y de su época. Son páginas que bullen de personajes, de ocurrencias, de sucesos no esperados. Por ejemplo, en una anotación de septiembre de 1854 Victor Hugo habla de un revolucionario húngaro de apellido Téléki. Cuenta que Téléki se encontraba en una taberna elegante, repleta de lords, en plena ciudad de Londres. "Ve un perro muy bonito", escribe Hugo, "y le hace un cariño. El amo del perro, que bebía en una mesa de al lado, le dice: '¿Por qué acaricia usted a mi perro? Yo no se lo he presentado.' Hubo un duelo", termina Hugo: "Téléki recibió dos heridas de espada."
En los primeros días de diciembre de 1855, en la isla de Guernesey, donde se encontraba exiliado, proscrito, como se decía entonces, por el régimen de Napoleón III, el escritor visitó la prisión del lugar. Le mostraron una celda vacía y le dijeron que ahí había purgado su condena durante diez años el último prisionero por deudas de la región. Lo había hecho encarcelar su propia mujer, quien, según el poeta, "había hecho su libertad de la prisión de su marido". Por fin, el marido consiguió pagarle la deuda a la mujer y salió de la cárcel. Volvieron a vivir juntos, le contó el preboste de la cárcel a Victor Hugo, e hicieron "muy buena pareja".
Las entradas en el diario son incisivas, curiosas, muchas veces lapidarias. He aquí a un personaje cualquiera, el señor Paul Leroux. La breve nota del 14 de febrero de 1859, la primera de ese año, se limita a consignar: "Por suerte Pierre Leroux no puede morder. Es una víbora que carece de encías."
En los momentos de crisis, en los grandes terremotos políticos del siglo XIX francés, el diario alcanza sus niveles más intensos y corrosivos. Las notas que siguen al año 1848, así como las del regreso a París en 1870, son aceradas y vertiginosas. La historia adquiere un ritmo acelerado, trepidante. A Victor Hugo siempre le toca estar en los lugares decisivos, en la primera fila. Es su destino como escritor. Vive rodeado de los grandes personajes de la época —Lamartine, Guizot, Thiers, los parientes cercanos de Napoleón I y del que pronto será Napoleón III—, y conoce los sucesos de primera mano. Le llegan por diversos caminos los entretelones y las debilidades ocultas, así como los actos anónimos de grandeza. A menudo, en medio de los debates más apasionados, se aparta y reflexiona sobre temas diferentes. A comienzos del año 1849, mucho antes de que el "príncipe presidente", Luis Bonaparte, se proclamara a sí mismo emperador, se encontraba en una sesión de la Asamblea Nacional. Había sido par de Francia en la época del rey Luis Felipe, cargo que podría compararse con el de senador designado, y ahora era parlamentario elegido. Describe a un tal Boulay de la Meurthe, sujeto "gordo, calvo, ventrudo, pequeño, enorme, de nariz muy corta y espíritu no muy largo". La Asamblea, de pronto, decidió por algún motivo conferirle el cargo de vicepresidente, "cosa imprevista para todo el mundo, pero no para él". En efecto, el personaje, "dateado" sobre su nombramiento, como decimos en Chile, pronunció un largo discurso que se había aprendido de memoria. Cuando terminó de pronunciarlo, toda la Asamblea aplaudió por rutina, porque había que aplaudir, pero en seguida estalló de risa. "Todo el mundo se reía", escribe Victor Hugo, "y él también; la Asamblea por ironía, él de buena fe." Al final de esta entrada, más bien larga, ya que describe a diversos miembros del parlamento, sabemos que Victor Hugo conversaba con Lamartine durante el insípido discurso de Boulay de la Meurthe. Los dos poetas hablaban de arquitectura. Lamartine criticaba las catedrales francesas y Hugo, el autor de Notre Dame de Paris, hacía su alabanza. Decía Lamartine: "Detesto vuestras iglesias sombrías; San Pedro (de Roma) es amplio, magnífico, luminoso, deslumbrante, espléndido. Y yo le respondía", anota Victor Hugo: "San Pedro de Roma sólo es lo grande; Notre Dame es lo infinito."
Si uno ha leído las grandes novelas, se encuentra a lo largo del diario con esbozos, con toda clase de notas germinales. El intercambio con Lamartine, desde luego, es una explicación, aún más, una justificación de la novela sobre Esmeralda, el jorobado y la vieja catedral de la Edad Media. Lo infinito no se encuentra necesariamente en lo luminoso, en el espacio abierto. La novela de Victor Hugo, Notre Dame de Paris, es precisamente laberíntica, oscura, en alguna medida malsana. Las descripciones de los interiores de la Corte de los Milagros medieval, que se encontraba cerca del actual barrio de Les Halles, son inolvidables y esencialmente modernas: corredores sombríos, interminables, húmedos, relacionados con el mundo de los sueños, habitados por personajes de la noche. Uno entiende en esas páginas la relación profunda entre romanticismo y surrealismo. No se equivocaban los surrealistas al condenar a Anatole France y al salvar, pese a todo, a Victor Hugo. Victor Hugo tenía las dimensiones de Jules Michelet, de François Rabelais, de los creadores superiores de lenguaje. Escuchaba la historia, a la manera de Michelet, y por momentos hacía estallar la lengua con vitalidad rabelaisiana. Si uno lee Cosas vistas con atención, encuentra a cada paso esbozos, fragmentos, reflexiones que anuncian la escritura de Los miserables, de Los trabajadores del mar, de 1793. Los paisajes y las leyendas de las islas inglesas donde estuvo exiliado el autor preparan Los trabajadores. El poeta de las penumbras medievales también sentía la atracción de las profundidades submarinas, del kraken legendario, el pulpo capaz de tragarse barcos enteros. A la vez, el conocimiento cercano del terror blanco, tema reiterado de las notas de los años 50, modificaba la visión negativa que había tenido en su juventud del año 93 de la Revolución, el de Robespierre y el Comité de Salud Pública, y anticipaba su novela sobre el tema.
Uno de los fragmentos más profundos, más reveladores y estremecedores de todo el conjunto de Choses vues es el que narra la visita de Victor Hugo a Honorato de Balzac pocas horas antes de su muerte. Balzac murió el 18 de agosto de 1850, a los 51 años de edad. La mujer de Hugo le contó en la mañana que el novelista de la Comedia humana se moría. Victor Hugo ya se había vuelto republicano y tenía diferencias serias con el legitimista Balzac, pero admiraba al escritor por encima de todo y, como ya lo hemos visto, asumía en cada momento crítico su condición de testigo indispensable, privilegiado, espectador y a la vez actor. El general Luis Hugo, tío suyo, cenó esa noche en su casa; apenas se levantaron de la mesa, el poeta se excusó y le pidió a un coche que lo llevara al número 14 de la avenida Fortunée, el lugar donde Balzac, de regreso de su matrimonio en Ucrania, enriquecido y gravemente enfermo, se había instalado.
Había, dice el autor del diario, un claro de luna velado por nubarrones y la calle se veía desierta.
Tuvo que tocar el timbre dos veces y apareció por fin una empleada con una candela. "¿Qué quiere el señor?", preguntó la mujer, que lloraba a moco tendido. Victor Hugo dio su nombre y lo hicieron pasar al vestíbulo. Frente a una chimenea, en una consola, se encontraba el busto colosal de mármol de Balzac por David. "Una vela ardía sobre una rica mesa ovalada colocada en el centro del salón y que a modo de patas tenía seis estatuillas doradas del mejor gusto", anota Hugo, siempre atento a los detalles, con un ojo de novelista que no fallaba nunca. Se acerca otra mujer, también llorosa, y le cuenta que los médicos ya perdieron toda esperanza. El escritor tenía la pierna izquierda enteramente tomada por la gangrena. Después de relatarle la opinión de los médicos en detalle, la mujer se retiró y lo hizo esperar un rato. "El busto de mármol", escribe Hugo, "se alzaba vagamente en esa sombra como el espectro del hombre que iba a morir. Un olor de cadáver llenaba toda la casa".
Lo hacen entrar al dormitorio y el novelista, con la cara de color violeta, casi negra, agoniza contra un montón de almohadones, con los ojos abiertos y fijos. Hugo recuerda algunos encuentros anteriores. Dice que discutían mucho de política y que Balzac le reprochaba "su demagogia". ¡Cómo había podido renunciar con tanta serenidad al título de par de Francia, "el más bello después del título de Rey de Francia!" Después lo acompañaba hasta la puerta y le gritaba a su mujer: "Sobre todo, haz que Hugo vea bien todos mis cuadros…" El poeta participó después en lugar destacado en los funerales y pronunció algunas palabras. El diario anota que asistió el ministro del Interior, el señor Baroche, y que de cuando en cuando le dirigía la palabra. "Era un hombre distinguido", le dijo el ministro. Hugo le respondió en forma tajante: "Era un genio."
Las páginas del regreso del exilio en 1870, escritas durante la desbandada del ejército y el derrumbe del segundo imperio, son insuperables. Dan la impresión de que todos, incluso los más altos jefes militares, acudían al poeta como a una tabla de salvación. "Yo no soy nadie", repetía él, a pesar de que tenía plena conciencia de su situación personal después de la derrota de su implacable adversario, Napoleón III. No era nadie y a la vez, en medio del descalabro, con las tropas prusianas a las puertas de París, era un símbolo único. A medida que el tren avanzaba desde Bruselas, la gente lo reconocía y lo aclamaba con un entusiasmo frenético. El ego del escritor no era pequeño, pero es seguro que aquí no había exageración. "Entramos en Francia a las cuatro de la madrugada", escribe: "Profundos respetos del comisario de policía, en la frontera. En las estaciones detenían el tren, me reconocían casi en todos lados, y gritaban: '¡Viva Victor Hugo!'" Desde la ventanilla divisó a un grupo de soldados franceses de caballería. Cuenta que gritó "¡Viva el ejército!", y que lloró de emoción. Era una emoción exaltada por el peligro, por el sentimiento de la nación amenazada. Todo el que haya pasado por una crisis profunda de la sociedad conoce estas reacciones. Victor Hugo recibía visitas a cada rato. Le proponían que formara parte de un triunvirato de gobierno y él contestaba que era una persona "casi imposible de amalgamar". Pero escribía una Carta a los franceses y una Carta a los alemanes que se pegaban como afiches en todos los muros de la ciudad. El hombre asistió a la salida en globo de Gambetta, que partió a organizar la defensa de París, mientras se escuchaba el estruendo regular de los cañones prusianos. "El cañón prusiano", escribía, "gruñe en bajo continuo. Al hacerlo, nos recomienda la unión."
Después de un largo periodo de división y de guerra civil latente, se presentaba la necesidad de la unión sagrada frente al enemigo externo. Victor Hugo dice en una de sus anotaciones que ha soñado con Luis Bonaparte y que durante el sueño conversaba con él en forma normal. Da la impresión de que el poeta se hizo ilusiones, de que pensó que la derrota frente a las fuerzas prusianas podría provocar una reacción saludable a nivel nacional, y de que los hechos después lo desmintieron. Los sucesos revolucionarios de la Comuna de París, en los que Hugo, como se desprende de su diario, no se dejó involucrar, desembocaron en una división todavía más profunda del país, a pesar de que el enemigo prusiano se encontraba a la vuelta de la esquina. La Comuna, atacada por todos lados, se radicalizó, a la vez que los de Versalles, los herederos del gobierno de Napoleón III, entraban en una verdadera furia represiva. Uno tiene la impresión de que Victor Hugo, ardiente partidario de la reconciliación y de la defensa común, predicaba en el desierto.
El 13 de junio del año 1871, Victor Hugo se encuentra con su familia en Luxemburgo después de haber sido expulsado de Bélgica. Recibe una carta de Luis Blanc, revolucionario, partidario de la Comuna, y anota: "Una protesta a favor del derecho de asilo, en contra de la reacción, era necesaria; yo la habría hecho dentro de la Asamblea, la hice fuera de la Asamblea; no quiero ni el crimen rojo, ni el crimen blanco; ustedes han guardado silencio [se refiere a Blanc y a otros, que no condenaron los asesinatos de rehenes que practicaba la Comuna], yo he hablado; he combatido el vae victis; el porvenir juzgará." Algunos días después decide publicar una colección de documentos acompañados de una nota final suya. Es una nota rápida, vibrante, de una actualidad extraordinaria. En una de sus partes dice:
Desde Bruselas, he combatido a la Comuna a propósito del abominable decreto sobre los rehenes y he dicho: "Que no haya represalias"; he recordado a la Comuna los principios, y he defendido contra ella la libertad, el derecho, la razón, la inviolabilidad de la vida humana; he defendido la Columna [la Columna de la plaza Vendôme, que los revolucionarios, animados por el pintor Gustave Courbet, habían derribado como símbolo del pasado] contra la Comuna y el Arco de Triunfo [monumento a las victorias revolucionarias de los tiempos de Napoleón Primero] contra la Asamblea [el parlamento que sesionaba en Versalles]; he pedido la paz y la conciliación; he lanzado un grito indignado contra la guerra civil; el 26 de mayo, en el momento en que la victoria se decidía en favor de la Asamblea, cuando el gobierno había puesto fuera de la ley a los vencidos, que eran los mismos hombres que yo había combatido, reclamé para ellos el derecho de asilo, y, uniendo el ejemplo al precepto, ofrecí el asilo en mi casa; el 27 de mayo, mi casa fue atacada por una banda en la que participaba el hijo de un miembro del gobierno belga; el 30, fui expulsado por el gobierno belga; en resumen, he cumplido con mi deber, nada más que con mi deber, todo mi deber; el que cumple con su deber habitualmente es abandonado; es por esto que habiendo obtenido en febrero, en las elecciones de París, 214.000 votos, me sorprende que todavía me queden en julio 57.000.
Me siento profundamente conmovido.
Estuve feliz con los 214.000; estoy orgulloso de los 57.000.
Admirable y resucitado Victor Hugo. Frente a los extremismos de ahora, a la violencia que viene de todos lados, a los crímenes rojos y blancos, su voz es de una vigencia completa. Tiene una vibración y una agudeza, un filo que se mantienen vivos. Cosas vistas nos lleva a sus repliegues, a sus impulsos más secretos. Nos revela, por ejemplo, la variedad inagotable de su vida erótica. En 1871, a sus 69 años de edad, el poeta tenía encuentros diarios con amigas o conocidas suyas de diferentes épocas. Anotaba los detalles con claves diferentes o en español, la lengua que había aprendido de niño en España, en compañía de su padre el general Hugo. En septiembre de ese año, al llegar a su hotel, se le acerca una señora que ya no es joven, "pero que ha sido y todavía es bonita", cubierta por un velo. Se produce el breve diálogo que sigue: "¿Es usted Victor Hugo? —Sí, señora. —Es por usted que vengo a este lugar". Hugo anota tres días más tarde, en español: "Me ha dicho: Todo lo que usted quiera, lo haré". Y al día siguiente, 11 de septiembre, en mal español: "Misma. Se dixe tomas, y toma."
Pero el lado erótico de los diarios, muy comentado, sólo es una parte menor de un conjunto enorme. Victor Hugo estuvo en todas partes, vio a todo el mundo y lo anotó todo. Su relación con los niños, con sus nietos, con los animales, es de una delicadeza única. Encuentran a un ratón asustado, tembloroso, en una esquina de su dormitorio, y cuando una empleada doméstica lo va a matar, él resuelve "proclamar la amnistía", proclamación que era el tema del momento. Recoge al animalito con las manos, lo tira al jardín y después se lava, con la conciencia tranquila, convencido de que ha hecho una buena acción. Su actividad es incesante: lee discursos, camina por el campo, asiste a subastas de libros, preside reuniones de naturaleza diversa, lee sus propias obras en familia o escucha lec-turas de dramas de Shakespeare o del Fausto de Goethe, visita ruinas medievales y las dibuja con notable maestría. Uno se pregunta en qué momento escribe, ya que de pronto anuncia que ha terminado tal o cual obra. En su exilio de Guernesey se dedicó en compañía de parte de la familia y de algunos amigos al espiritismo, pero suspendió las sesiones cuando uno de los participantes se volvió loco. Estuvo en las Tullerías cuando el rey Luis Felipe de Orleáns hacía las maletas y se preparaba para huir de Francia. Poco después presenció el saqueo del palacio. Asistió a las ceremonias de la repatriación solemne de Napoleón Bonaparte. Dirigió en su juventud la batalla del romanticismo y después, de viejo, presenció de cerca el derrumbe del Segundo Imperio. Fue amigo de Flaubert, de Balzac, de Me-rimée y Lamartine, de Baudelaire, de actrices, músicos y pintores célebres, y conversó con los principales políticos de su tiempo, franceses y europeos. Entre ellos, para citar sólo un ejemplo, el español Emilio Castelar, quien lo visitó durante un viaje a París y se quedó a almorzar en su casa. Mantuvo correspondencia con decenas de personajes, a veces tan lejanos como el emperador don Pedro II del Brasil. Se puede sostener que nada de este mundo le era ajeno. Anotaba al mismo tiempo, con el mayor detalle, los progresos de su nieta Jeanne en hablar y caminar, y consignaba diálogos ocasionales de la calle o del campo. Pasa de Luxemburgo a territorio alemán, en los días que siguieron a su expulsión de Bélgica, y se encuentra con un hombre a caballo. El hombre lo reconoce, lo saluda con respeto y el caballo se detiene y parece bajar la cabeza. El hombre, en mal francés, le dice: "El caballo también lo saluda. Es un caballo francés." Y un chiste alemán, si quieren ustedes. Pero, de hecho, toda la Europa del siglo XIX pasa por estas páginas, en la minucia y en las grandes alturas. Choses vues es una de las lecturas más sorprendentes, variadas, instructivas que uno se pueda imaginar. Es el lado cotidiano y a menudo secreto, con muy escasa autocensura, de una personalidad gigantesca. Para hacer anotaciones casi diarias, después de jornadas agotadoras, Victor Hugo tenía que creer en sí mismo, en la importancia de su testimonio. Y creía a pie juntillas: de esto no cabe la menor duda. La recuperación del viejo Victor Hugo es un suceso enormemente nuevo, fresco: el cumplimiento de un ciclo, la realización de una rica paradoja. ~
(Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue escritor y diplomático.