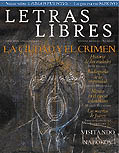En la peluquería olía a rosas podridas, las mos cas zumbaban pesadamente. El sol ardía en el suelo como charcos de miel, el brillo de los frascos hería la vista y el viento se colaba a través de la larga cortina en la puerta, hecha de cuentas de arcilla y canutillos de bambú ensartados en apretados hilos que entrechocaban y lanzaban reflejos cuando alguien la apartaba con el hombro para entrar. Frente a él, en el vidrio empañado, Nikitin estudió su rostro bronceado por el sol, los pesados rizos de cabello claro, el destello de las tijeras abriéndose y cerrándose junto a su oído, y sus ojos: la mirada atenta y severa de alguien que se mira en el espejo. La víspera había llegado de Constantinopla, donde la vida se había vuelto insoportable, a este antiguo puerto en el sur de Francia; por la mañana visitó el consulado ruso, la oficina de empleos, vagó por las estrechas calles de la ciudad que bajaban al mar, se sintió cansado, desmadejado por el calor, y entró a cortarse el cabello, a refrescarse la cabeza. Junto al sillón el suelo estaba cubierto de brillantes rizos y cabellos cortados. El peluquero recogió jabón líquido en el cuenco de su mano. Nikitin sintió un agradable frescor en la coronilla, los dedos del barbero untaron con fuerza la espuma, y luego cayó la ducha helada. El corazón le dio un vuelco. La felpuda toalla se movió por su cara, por sus cabellos húmedos.
Nikitin rompió con el hombro la lluvia ondulante de la cortina y salió a la calle que se abría cuesta abajo. La acera derecha estaba a la sombra; por la izquierda, en un ardiente resplandor junto al bordillo, temblaba un delgado arroyo; una niña de cabellos negros, sin dientes, con la cara cubierta de pecas, recibía en un balde un chorro sonoro y brillante; y el arroyo, y el sol, y la sombra color violeta, todo fluía, se deslizaba cuesta abajo, hacia el mar: un paso más y allá, al fondo, entre las paredes de las casas, crecía su compacto brillo de zafiro. Por el lado de la sombra avanzaban unos pocos transeúntes. A su encuentro vio venir a un negro con el uniforme de las tropas coloniales, su cara le recordó un chanclo mojado. Un gato saltó con suavidad del asiento de una silla de mimbre abandonada en la acera. Una voz de cobre, provenzal, comenzó a hablar rápidamente en alguna ventana. Golpeteó el postigo verde. En un tenderete, entre mariscos color lila, olorosos a algas, relucía el oro rugoso de unos limones.
Ya junto al mar, Nikitin miró emocionado su denso azul, que a lo lejos pasaba a un plata enceguecedor, el rielar del sol jugando suavemente en la borda blanca de un yate, y luego, tambaleándose por el intenso calor, fue a buscar el pequeño restaurante ruso cuya dirección había leído en la pared del consulado.
En el pequeño restaurante hacía calor como en la peluquería y estaba un poco sucio. Al fondo, junto a una amplia barra, transparentaban unos bocadillos y frutas bajo las ondas grisáceas de la muselina que los cubría. Nikitin se sentó, enderezó los hombros para despegar la camisa de su espalda mojada. En la mesa vecina comían dos rusos, marineros de un barco francés, por lo visto, y varias mesas más allá un viejito solitario con gafas doradas sorbía con ruido el borsh de su cuchara. Secándose sus gruesas manos con un paño, la dueña lanzó al recién llegado una mirada maternal. Sobre el suelo, dos peludos cachorros agitaban sin cesar sus patas; Nikitin lanzó un silbido; la vieja perra, casi sin pelo y con una película verde en la comisura de sus comprensivos ojos, puso su cabeza sobre las rodillas del hombre.
Uno de los marineros se dirigió a él contenidamente, sin prisa.
—Espántela, le pegará las pulgas.
Nikitin acarició la cabeza de la perra, alzó los ojos brillantes.
—Eso no me preocupa, sabe… Constantinopla… Las barracas… Usted qué cree…
—¿Está recién llegado? —preguntó el marinero. La voz inmutable. Una malla en lugar de la camisa. Todo él fresco, hábil. El cabello negro cortado nítidamente sobre la nuca. La frente despejada. Un aspecto general de decencia y serenidad.
—Ayer por la noche —respondió Nikitin.
El borsh y el ardiente vino le hicieron sudar aún más. Le daban ganas de estar tranquilamente sentado, de platicar en calma. Por la puerta se colaban el sol brillante, el rumor y el reflejo del arroyo en la calle, lanzaban destellos los anteojos del viejito ruso sentado en la esquina, bajo el contador del gas.
—¿Busca trabajo? —le preguntó el segundo marinero, mayor de edad y de ojos azules. Tenía bigotes pálidos, de morsa, pero también parecía muy limpio, pulido por el sol y el viento salado.
Nikitin sonrió.
—Pues claro… Hoy mismo estuve en la oficina de empleos… Me propusieron clavar postes de telégrafos, trenzar cuerdas, pero no sé…
—Venga con nosotros —dijo el de cabello negro— de fogonero… Vale la pena, créame… ¡Eh, Lialia!… Mis más cumplidos saludos.
Entró una señorita de rostro feo y tierno, con un sombrero blanco. Avanzó por entre las mesas, le sonrió primero a los perros y luego a los marinos. Nikitin preguntó algo pero olvidó qué era al mirar a la muchacha, el movimiento de sus caderas, por el cual es fácil reconocer a una señorita rusa. La dueña miró tiernamente a su hija que estaba cansada, que habría estado todo el día en la oficina, o bien en una tienda. Había en ella algo enternecedor, provinciano, a uno le entraban ganas de pensar en el jabón de violetas, en el apeadero de un poblado de dachas en medio de un bosque de abedules. Lógicamente, afuera no había Francia alguna. Movimientos sedosos. La flojera que provocaba el sol.
—No, no es nada complicado —decía el marinero—, se trata de esto: un cubo, el depósito del carbón. Levanta un poco con una pala… Al principio es fácil, mientras el carbón está apilado: cae en el cubo; luego se vuelve más difícil. Llena usted el cubo, lo pone en la carretilla. La lleva rodando hasta el fogonero principal. Éste, con un golpe de pala, ¡zaz!, abre la puerta del horno, ¡zaz! Con ella misma lo lanza, sabe usted, en amplio abanico, para que caiga parejo. Es un trabajo fino. No debe apartar la vista de la aguja, y si baja la presión…
En la ventana, desde la calle, se asomaron la cabeza y los hombros de una persona tocada con un panamá, vestida con un saco blanco.
—¿Cómo le va, Lialia?
Se acodó en la ventana.
—Sí, sí, claro, hace calor, no deja de despedir calor. Se deja uno puesto sólo los pantalones y la malla. La malla luego queda negra. Pero le estaba hablando de la presión. En el horno, ya sabe, se crea un sedimento, una costra como de piedra; la rompes con un atizador largo. No es fácil. Pero en cambio, en cuanto sales a cubierta, el sol, aunque sea en el trópico, te parece fresco, y luego te duchas, te metes en tu camarote, a tu hamaca, una bendición, permítame decirle…
Mientras tanto, en la ventana:
—¡Y él, oiga esto, afirma que me vio en el automóvil!
Lialia hablaba en voz muy alta, excitada. Su interlocutor, el señor de blanco, permanecía de pie, en la calle, y en el cuadrado de la ventana se veían sus hombros redondos, su cara suave y afeitada, que el sol iluminaba a medias: un ruso con suerte.
—Además, me dijo, lucía un vestido color lila, pero no tengo ningún vestido color lila. Pero él insistía: zhe vu zasiur.
—¿Por qué no hablan en ruso? —se volteó hacia ellos el marinero que había hablado con Nikitin.
El hombre en la ventana dijo:
—Pues yo, Lialia, les conseguí la partitura. ¿Se acuerda?
Olió así, como a propósito, como si alguien se entretuviera inventando a esta señorita, aquella conversación, aquel restaurante ruso en un puerto extranjero; olió a la cotidianidad provinciana, y al instante, por una extravagante y secreta asociación de ideas, el mundo pareció todavía más amplio, daban ganas de navegar por los mares, entrar a golfos fabulosos, escuchar a escondidas almas ajenas.
—¿Me pregunta cuál rumbo? Indochina —así, simplemente, dijo el marinero.
Nikitin, pensativo, golpeó el emboquillado contra la pitillera; en la tapa de madera habían grabado con fuego un águila dorada.
—Se la debe pasar uno bien.
—Pues claro, muy bien.
—Pero cuénteme algo. Sobre Shanghai o sobre Colombo.
—¿Shanghai? Estuve allí. Una lluvia caliente, la arena rojiza. Húmedo como en un invernadero. Pero en Ceilán, por ejemplo, no bajé; me tocaba la guardia ese día, ya sabe…
El hombre del saco blanco, encogiendo los hombros le decía algo a Lialia a través de la ventana, en voz muy baja y con aire significativo. Ella le escuchaba, inclinando la cabeza a un costado, acariciando con una mano la oreja abarquillada del perro. Éste había sacado su lengua de un rosa fuego, respiraba alegre y rápidamente, miraba al espacio iluminado de la puerta, pensando, casi seguro, en si valía la pena volverse a acostar en el piso caliente del umbral. Y parecía que también el perro pensaba en ruso.
Nikitin preguntó:
—¿A quién debo ver?
El marinero hizo un guiño a su amigo como diciéndole: “lo convencí, ya ves”. Luego dijo:
—Es muy sencillo. Mañana bien temprano vaya al viejo puerto, en el segundo muelle hallará a nuestro Jean-Var. Hable con el ayudante del capitán. Seguro que lo contrata.
Con atención y claridad Nikitin miró la frente despejada e inteligente del marino.
—¿Qué hacía usted antes, en Rusia?
Éste encogió los hombros y sonrió forzadamente.
—¿Qué hacía? Era un imbécil —respondió por aquél la voz de bajo del bigotudo.
Al rato, ambos se levantaron. El joven sacó una billetera que guardaba bajo la hebilla del cinturón, a la usanza de los marineros franceses. Algo hizo reír a Lialia, que se había acercado a ellos. La muchacha les tendió la mano con la palma, seguramente un poco húmeda. Retozaron los cachorros en el piso. El hombre en la ventana se volvió silbando distraída y suavemente. Nikitin pagó la cuenta y salió sin prisa al sol.
Eran cerca de las cinco de la tarde. El azul del mar abajo, entre las callejuelas, hería la vista. Llameaban los techos redondos de los baños callejeros.
Regresó a su miserable hotel y, cruzando lentamente las manos en la nuca, en la bendita borrachera del sol, se tiró boca abajo en su cama. Soñó que era otra vez un oficial, que avanzaba por las laderas de Crimea cubiertas por arbustos de los que crecen bajo los encinos, y al paso, con la fusta, cortaba las felpudas cabezas de los cardos. Despertó porque se rió en sueños; despertó, y en la ventana ya azuleaba el crepúsculo.
Se asomó a aquel fresco abismo y pensó: allá abajo se pasean mujeres, y entre ellas hay rusas. ¡Qué buena estrella!
Se alisó el cabello, limpió las puntas de sus botas con un extremo de la cobija, abrió su monedero —sólo tenía cinco francos— y volvió a salir a pasear sin rumbo fijo, a disfrutar su ociosa soledad.
A esta hora había más gente en la calle que por el día. A lo largo de las estrechas calles que bajaban hacia el mar, tomaban el fresco personas sentadas frente a las casas. Pasó una muchacha con un vestido de lentejuelas… Alzó sus pestañas… Un tendero ventrudo fumaba con el chaleco abierto, sentado a horcajadas sobre una silla de mimbre, apoyando los codos en el espaldar, la trincha de la camisa asomándole sobre el vientre. Unos niños, en cuclillas y a la luz de una linterna, echaban barquillos de papel al agua negra que corría junto a la acera. Olía a pescado y a vino. De las tabernas de marineros, iluminadas por una luz amarilla, salían los torpes sonidos de un organillero, golpes de palmadas contra la mesa, gritos de tonos metálicos. Y en la parte alta de la ciudad, por el bulevar principal, bajo las nubes de las acacias, arrastraba los pies y se reía la multitud nocturna, centelleaban los finos tobillos de las mujeres, los zapatos blancos de los oficiales de barcos. Aquí y allá, como un multicolor fuego artificial congelado, llameaban en la oscuridad color lila los cafés: pequeñas mesas sobre la acera, la sombra de los álamos cayendo sobre los toldos listados iluminados desde adentro. Nikitin se detuvo. Se imaginó una jarra de cerveza, helada y pesada. Al fondo, tras las mesas, los sonidos de un violín se retorcían como unas manos, y un arpa arpegiaba densamente. Mientras más banal es una música, más nos llega al corazón.
En la primera de las mesas vio a una mujer vestida de verde, cansada —una mujer de la calle—, balanceando la punta del zapato.
—Me tomaré algo —decidió Nikitin—, pero no, mejor no… Aunque…
La mujer tenía ojos de muñeca. Había algo muy conocido en aquellos ojos, en la larga línea de su pierna. La mujer tomó su cartera y se levantó como si llevara prisa. Vestía una blusa larga de seda esmeralda que ceñía sus caderas muy abajo. Pasó junto a él entrecerrando los ojos por la música.
“Sería muy extraño” —pensó Nikitin. Por su mente pasó algo, como una estrella que cae, y, olvidando las cervezas, se levantó y la siguió por un callejón oscuro y brillante. Un farol alargó la sombra de la mujer, que se deslizó por la pared y pareció partirse. La mujer avanzaba lentamente, y Nikitin refrenó el paso temiendo darle alcance sin saber por qué.
“Pero no hay duda de que es así… Dios mío, qué bendición…”
La mujer se detuvo al borde de la acera. Sobre una puerta negra ardía una lámpara color frambuesa. Nikitin pasó junto a ella, volvió sobre sus pasos, rodeó a la mujer, se detuvo. Con arrullante risita, la mujer le lanzó una tierna palabra en francés.
Bajo la tenue luz del lugar, Nikitin vio su atractivo y cansado rostro, el brillo húmedo de sus diminutos dientes.
—Escúcheme —le dijo Nikitin en ruso, con sencillez y en voz baja—. Nos conocemos desde hace mucho, hablemos mejor en nuestra lengua materna.
Ella alzó las cejas:
—English? You speak english?
Nikitin la miró fijamente y repitió ya con cierta impotencia:
—No siga, estoy seguro.
—T’es polonais, alors? —preguntó la mujer alargando la última sílaba a la manera sureña.
Nikitin se dio por vencido, sonrió forzadamente, le dio a la mujer el billete de cinco francos, se volvió rápidamente y comenzó a cruzar la plaza que también bajaba al mar. Al momento escuchó unos pasos apresurados que le daban alcance, una respiración, el roce de un vestido. Se volvió. No vio a nadie. Sólo la plaza vacía, a oscuras. El viento nocturno arrastraba por los adoquines la hoja de un periódico.
Nikitin suspiró, volvió a sonreír sin ganas, se metió las manos en los bolsillos bien adentro y, mirando las estrellas que se encendían y se apagaban palideciendo como avivadas por un enorme fuelle, comenzó a bajar en dirección al mar.
Allí, junto al brillo de la luna sobre las olas, en el malecón de piedra del viejo muelle, descolgó los pies y permaneció así mucho tiempo, con la cabeza echada hacia atrás, apoyándose en las palmas de sus manos extendidas tras él.
Rodó una estrella fugaz, de pronto, como deja de latir, por un segundo, el corazón. Un fuerte y limpio golpe de viento agitó sus cabellos, pálidos en el resplandor nocturno. –
— Traducción de José Manuel Prieto