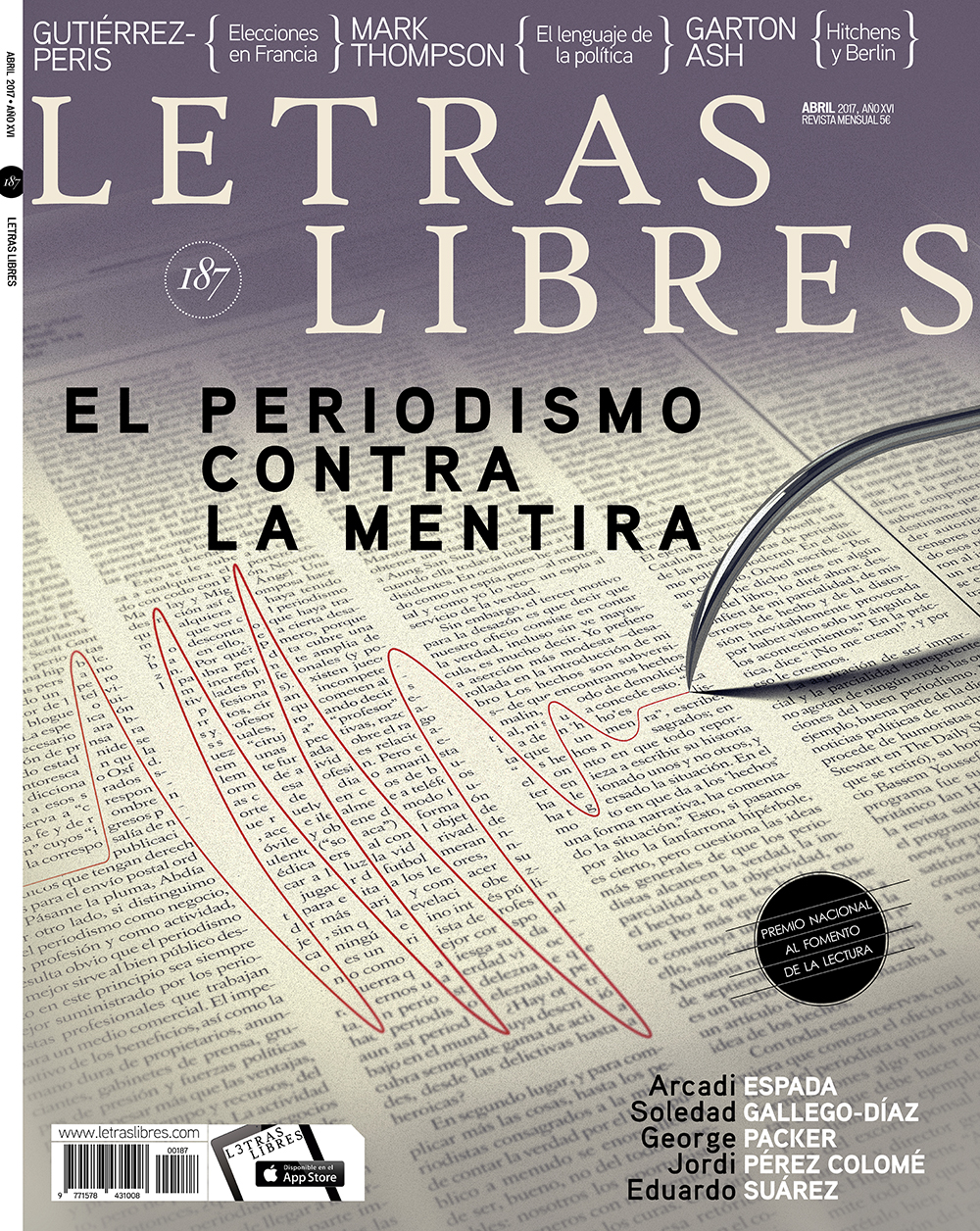Despotricar, lamentarse, o sencillamente burlarse de los Óscar es un hábito que tienen también las personas más quisquillosas respecto a los Nobel de literatura. Ambos son premios que desdeñamos desde el olimpo de la exigencia por sus chillones y tan frecuentes errores de elección pero nunca dejan de afectarnos: nos irritan, nos escandalizan, nos mueven a prestarles atención y a hacer cábalas. En el pasado ejercicio lo original (un acto de justicia poética en un contexto, el estadounidense, reacio a ella desde noviembre) es que la Academia de Hollywood ha puesto en solfa a la Academia Sueca, que hizo el ridículo premiando a un notable cantautor, infinitamente mejor cantante que poeta, quien se mostró a su vez displicente con tan exagerado honor; por primera vez en décadas, la mayoría, cinco de las nueve candidaturas a mejor película, distinguían filmes excelentes, de lo mejor del año, y se fijaban en actores-artistas y guiones no solo bien escritos sino sofisticados (como el de la película griega Langosta). Hasta tal punto era buena la preselección que el veredicto, sin ser el ideal para mi gusto, da carta de naturaleza a cineastas inconformistas y ambiciosos como Chazelle, Lonergan y Barry Jenkins, dejando solo un poco desairada la que entiendo como la obra maestra de 2016 en cualquier cinematografía conocida, Jackie, del chileno Pablo Larraín.
Ya se sabía por El club, y en menor medida por No y Neruda, que Larraín es un maestro extrañando materiales de raíz familiar o histórica, en un proceso de transformación de lo real que se atiene al término inglés the uncanny, muy usado, a veces banalmente, en contextos de cine gótico a partir del importante ensayo de 1919 Das Unheimliche en que Freud exploró la ocupación por corrientes oscuras y terribles de espacios estables o situaciones domésticas que sufren así el desalojo de su vulgar previsibilidad (siendo la palabra alemana unheimlich, que en español tradujo López-Ballesteros, con la aprobación del autor vienés, como “lo siniestro”, antagónica de heimlich, en su primigenio sentido de confortable, dócil, hogareño).
El inesperado tour de force de Larraín, a partir del guion muy bien estructurado (y no nominado) de Noah Oppenheim, es el descolocamiento constante de unos hechos, unas figuras y unas imágenes tan icónicas como las de aquel atentado del 22 de noviembre de 1963, hurtándolas al documental, al biopic y al marco político sin esquivar ninguno de esos tres presupuestos. Es decir, Jackie cuenta el magnicidio y el funeral del presidente asesinado, retrata a Jacqueline Bouvier y a sus huérfanos y refleja con agudo humor los entresijos de la maquinaria estatal tan brutalmente atacada y, por decirlo sin chiste, atascada por la tragedia. Todo ello plasmado como una amenaza superior a la de un complot o la vesania de un loco suelto; el sistema queda averiado, la viuda desestabilizada toma el mando en medio del sufrimiento, la familia Kennedy mantiene por encima de todo su espíritu de clan oligárquico y su catecismo.
Es una película memorable por sus primeros planos (el rostro de Natalie Portman, que conserva la sangre de su marido casi un tercio del metraje) en la que el cineasta ha enriquecido de fantasmas los segundos términos y los fuera de campo; la danza de los edecanes en la Casa Blanca llega a ser macabra, y la escena de la búsqueda de una tierra idónea para enterrar al muerto en Arlington es tan conmovedora como aterradora. Ayuda mucho a crear ese clima la música de Mica Levi, con sus dégradés sonoros, pero sobre todo ayuda la creación de Portman, merecedora no ya de la estatuilla que no ganó sino del reconocimiento indudable de una grandeza suprema como intérprete: el acento ligeramente extranjero y de alta clase, sus cigarrillos (¿ha fumado alguien en el cine con tanta belicosidad y tanta necesidad?), su altivez veteada siempre de insuficiencia.
Sí ganó el Óscar a la mejor película de lengua no inglesa El viajante (Forushande) de Asghar Farhadi, otro texto fílmico de extraordinaria calidad que, de un modo distinto al de Larraín, combina dos esferas, la real o incluso costumbrista y la representada en el gran teatro del mundo. Farhadi trabaja siempre con metáforas que pueden pasar desapercibidas, siendo un director poco dado a las figuras de estilo y los alardes de bravura; acumula sus tensiones dramáticas tenuemente –de ahí que a veces cueste entrar en ellas hasta bien avanzada la proyección–, pero cuando el puzzle se arma su eficacia es devastadora. El viajante comienza con el resquebrajamiento de un edificio a causa de unas obras contiguas, y sigue la línea de muchas grietas, rupturas, objetos escondidos y olvidados, maledicencias y mentiras que se imponen a la cotidianeidad de Rana y Emad, una pareja bien avenida de clase media que ocupa sus tardes ensayando y representando La muerte de un viajante de Arthur Miller. Como en toda su obra anterior, Farhadi se mueve en el terreno de la ambivalencia moral sin escorar el objetivo de su cámara (ni su juicio) hacia una u otra actitud. Emad es un justiciero, y Rana, la esposa agredida, una víctima que busca consuelo en la piedad. Las heridas de la ciudad en que viven afectan a todos, pero en el prolongado episodio final en la casa resquebrajada las dos razones, el bien a ultranza, el pecado común, se enfrentan. No hay venganza al agresor, pero el viajante de Farhadi también muere, como el de Miller. Les une a ambos su debilidad, sus miserias humanas, que tan fácil resulta juzgar y tan duro resolver. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).