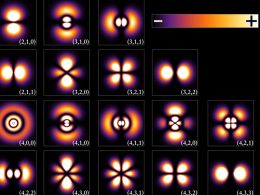Explorar ámbitos heterogéneos pero con nexos más profundos de lo que pensamos, como la literatura y las matemáticas, o la tecnología y la poesía, quizá nos permita escoger mejor nuestras lecturas y gustos. Vivimos en un mundo caótico, lleno de adversidades estéticas y fuegos artificiales tan bien escritos que parecen contener una verdad inalienable, en realidad impresentable. Incluso resolver sudokus (juego inventado por un norteamericano) puede convertirse en un entrenamiento para extraer un poco de orden en medio del apetito y la anorexia intelectual. Sirve también para suavizar el inevitable choque que sobreviene en nuestra psique una vez que entendemos el significado del vacío interestelar o nos ahogamos en una taza de té cuando sentimos que las cosas están cambiando. Para otros, en cambio, será una magnífica oportunidad de alimentar nuestro espíritu y sobrellevar la melancolía aprendiendo a lidiar con nuestro tiempo, que es breve.
En nuestros días es claro que la necesidad de remediar una falla de un objeto útil, la ineficacia de una herramienta, lo burdo de una pieza de ingeniería y arquitectura, lo inocuo de un estilo ensalzado por la crítica convencional, todo ello ha conformado desde épocas muy antiguas una singular tribu, la de los inventores y los escritores revolucionarios. Ellos no han corrido con siempre con la misma suerte a lo largo del tiempo y en las diversas sociedades, pues concebir e inventar no implica forzosamente realizar.
Hay genios del refinamiento, como el creador de Apple, Steve Jobs, pero que no fueron inventores. Los hay innatos, como Nicola Tesla, quienes nunca aprendieron a refinar, ni siquiera a transmitir sus chispazos de genialidad. Hay quienes tenían algo qué decir (quién sabe qué diantres pero algo) y nunca aprendieron cómo. Tal es el caso de Roberto Bolaño. En cambio otros no tienen nada qué decir y lo dicen muy bonito. Escoja el lector su predilecto. Por ello en los mejores el deseo por aguzar la función, la búsqueda del objeto menos imperfecto y el goce intrínseco de la forma que manifiestan los organismos vivos y cibernéticos se conjugan en el alma crítica del inventor, cuyo acto de magia consiste en transportar ideas a planos maestros, modelos y prototipos.
La enorme variedad de inventos y tramas literarias que se proyectan y multiplican en las sociedades contemporáneas es superior a la que se conoce en la naturaleza. Los biólogos han contado alrededor de un millón y medio de especies vegetales y animales. Si cada escritor representa una especie viva, los bibliotecarios deben estar alcanzando una cifra similar. Conviniendo que cada patente otorgada en el mundo equivale a una especie orgánica, la diferencia es de cuatro a uno. Ya en la época de Galileo las Cortes Generales, asentadas en La Haya, decidieron no otorgar ninguna patente a los fabricantes de telescopios, pues se consideraba muy fácil su reproducción por un artesano medianamente capacitado. Gracias a eso el autor de El mensajero de las estrellas pudo construir su propio instrumento, mucho más poderoso que el que hubiera podido encargar con algún fabricante porque, además de ingenio y destreza manual, conocía la física del asunto.
Karl Marx, sorprendido, anotaba en sus cuadernos de 1867 haber encontrado que en la ciudad inglesa de Birmingham se fabricaban quinientas clases diferentes de martillos, cada uno adaptado a una función específica en la industria y entre los artesanos del lugar. De hecho, se trata de una condición social que podría explicar por qué la revolución industrial no se dio en países con una clase científica más educada, como Alemania, pues carecían de artesanos calificados como los británicos para probar e impulsar o desechar las teorías, por muy brillantes que fueran.
Testigo y protagonista de "la triste evolución de las cosas", como se refirió Alfred de Musset al eclecticismo dominante en 1836 respecto de la producción de objetos destinados a decorar las casas de la burguesía, el inventor de la sociedad industrial continuó el camino emprendido dos siglos antes por sus antepasados, como una especie de Sísifo atribulado por los biberones y los pañales.
Tal vez en algo tan elemental radica el que una falla en el funcionamiento de un artefacto o en una pieza literaria no siempre conduce a una verdadera mejora. Uno o varios inventores (o escritores) pueden estar convencidos de que la falla existe, mientras que otros buscarán una metáfora más eficaz y bella para expresar una forma en apariencia imposible. Sólo así se explica que un hombre llamado Montgomery Ward se haya tomado el trabajo de diseñar 131 versiones distintas de la navaja de bolsillo. ¡O a menos de que se trate del descubrimiento de 131 nuevas formas de cortar
escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).