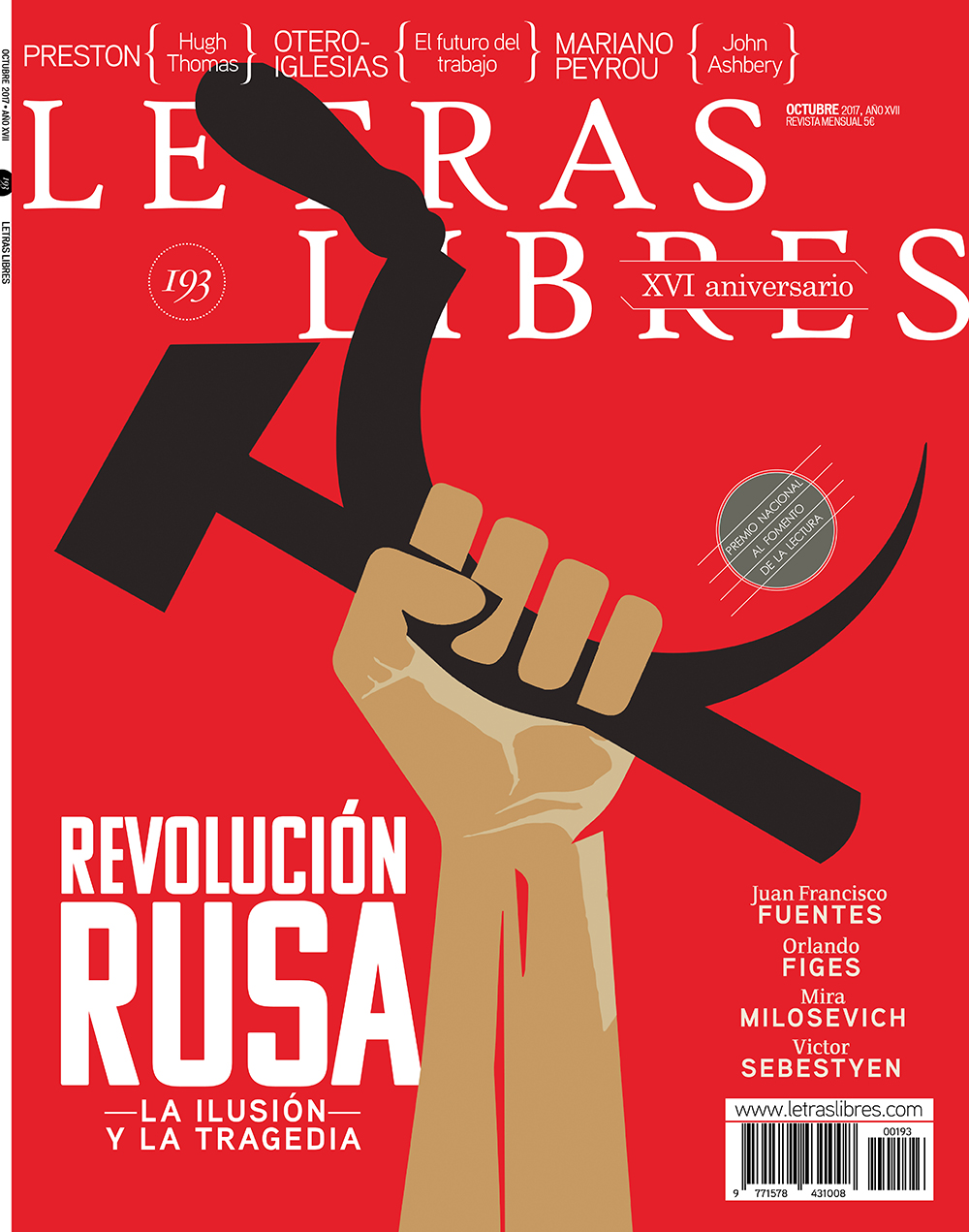El horror comparece a diario en la vida real, y cuando no hay naufragio, bomba suicida ni tornado, los noticieros destacan morbosamente la desaparición de un industrial o la reyerta en una verbena, sin explotar lo bastante el filón de la política, en que abundan las criaturas de frankenstein del populismo, el vampirismo de las voluntades, los borregos vestidos de licántropos. Quizá por esa razón se ha hecho consuetudinario que el cine, que lleva cien años largos desarrollando popularmente las raíces del género, desde la monstruosa a la hemorrágica, ahora lo aborde solapadamente, como un efluvio del aire de los tiempos. Se ven cada vez más películas que no se presentan sujetas al canon terrorífico y luego lo introducen, como de contrabando, en el discurso social o sexual. Así sucede en dos recientes obras fallidas, Abracadabra de Pablo Berger y El amante doble de François Ozon, aunque como sus autores son consumados artistas al espectador le cuesta un poco darse cuenta del estraperlo de géneros que ambos llevan a cabo. Pero acaban dejando la sensación, al menos en mí, de que el esperpento social de la primera y la psicosis monozigótica de la segunda habrían dado más juego emocional y un superior dividendo artístico eludiendo el chafarrinón de las posesiones infernales que Berger se saca de la manga o los desangelados brotes sádico-ultraterrenos de Ozon.
En ese sentido, tiene más consistencia y menos pretensión Verónica, la nueva película de Paco Plaza, coautor de dos de los títulos de la saga [rec] y autor total del mejor de los cuatro, Génesis, que hace en este caso una fusión entre el cine de barrio (modalidad Ken Loach) y el demonismo ocultista. Aunque soy consciente de la militancia de Plaza en el campo de la fantasía, el realista que llevo dentro me hizo suspirar en muchos momentos por un desarrollo más amplio, y casi unívoco, de la parte “clara” de Verónica: la crónica social de los primeros años noventa en Vallecas, que adquiere en esta dislocada historia sobre el poder y el peligro de la güija una densidad y una veracidad que ya querrían para sí los seguidores españoles de Loach. Cuenta además el director un gran reparto: la bella naturalidad de la debutante Sandra Escacena, y el lujo de unas secundarias de primera fila, Ana Torrent, Sonia Almarcha, Maru Valdivieso; reconozco que Leticia Dolera está tan bien caracterizada en su cameo que no me enteré de que era ella hasta leer el reparto final. He de confesar también que no creo en el más allá, ninguno, lo que me impide disfrutar con conocimiento de causa de las levitaciones y estremecimientos que el cineasta valenciano rueda con tanta chispa.
La fusión de Plaza no aspira a lo experimental, al contrario que la de Amat Escalante en La región salvaje, cuya protagonista por cierto se llama, casualidad de las casualidades, Verónica. El mexicano nacido en Barcelona y crecido en Guanajuato (aquí hablamos en enero del 2014 de su anterior y extraordinaria Heli) tiene ya, con cuatro largometrajes en su haber, una de las personalidades más descollantes del cine actual, volcada en el tratamiento de una violencia sin explicaciones reflejada con extrema crudeza pero sin espectáculo. La historia de La región salvaje trascurre, como en otras ocasiones anteriores de su filmografía, en Guanajuato, hermosa ciudad en sí misma proclive a lo mórbido, lo macabro y lo subterráneo, y según lo ha contado el propio Escalante, las primeras versiones del guion coescrito con Gibrán Portela carecían del “elemento fantástico”. Insatisfecho y paralizado, el director optó por rehacer el libreto introduciendo a un extraterrestre en la trama naturalista, con dudas al principio sobre la conveniencia de que la criatura apareciese o no físicamente. Su confesada admiración por Cronenberg y Dario Argento, por la película Robocop, las fotografías sadomasoquistas del japonés Nobuyoshi Araki, el cine de visiones exacerbadas de Andrzej Żuławski, le llevó a incluirlo, y los peligros de hacer caer en el ridículo una película que elude absolutamente la formalidad, el sonido y la imaginería terrorífica, Amat Escalante los conjura formidablemente, articulando con asombrosa coherencia una parábola sobre el deseo, sus límites, sus goces, sus condenas, su capacidad de obsesionarnos y hacernos sufrir.
El extraterrestre aparece lateralmente en la primera secuencia de La región salvaje agitando un tentáculo aún por definir, y acaba siendo, como todos los monstruitos creados con efectos especiales, viscoso y repelente, aunque se trate de un generoso dispensador de favores. Es un tropo de irresistible encanto que el sujeto viviente que más placer da y más éxito tiene con mujeres y hombres sea un compuesto gigante de insecto y molusco octópodo acogido en una cabaña de ecologistas trasnochados, donde opera sus artes de seducción en una especie de galpón o garaje. Sus protectores y en cierto modo empresarios le consideran “la parte primitiva” de los animales que por el campo pastan, y hay una escena estupenda de un tropel de cérvidos y otros mamíferos follando a mansalva en una hondonada, como representantes de un instinto selvático incontaminado por la culpa o la convención social. La película no tiene la implacable sanguinolencia de Heli ni la brutalidad serena, en alguna secuencia placentera, de su segundo largometraje Los bastardos (no conozco el primero, Sangre), pero el deslizamiento sutil, incomprensible a veces, entre lo animal y lo humano, entre el dolor y el gusto, se apodera también del espectador de esta película tan turbadora como inolvidable. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).