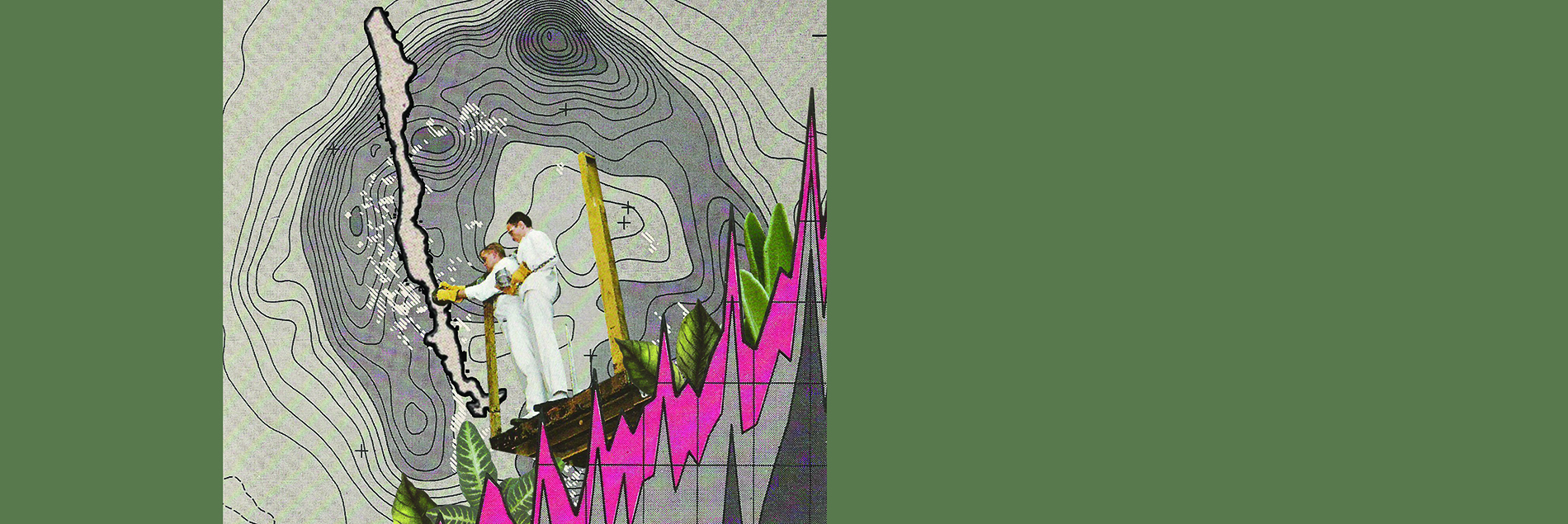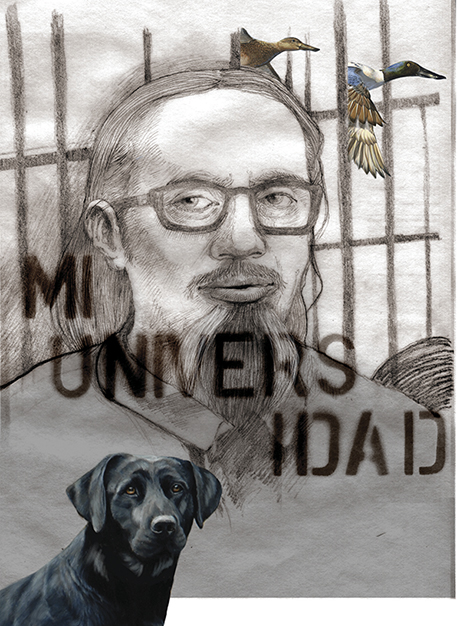La tierra, madre en todas las mitologías, sustento, protectora, se puede convertir en madrastra. Los habitantes de regiones sísmicas, los de la costa oeste de América del Norte y del Sur, por ejemplo, como los de Japón, los de muchos lugares de Asia y de África, lo saben de memoria. Es, digamos, una parte esencial de nuestra memoria: una crisis total, una ruptura, una pérdida de la confianza. Charles Darwin estuvo en Chile en la década de los treinta del siglo XIX, en el famoso viaje del Beagle, y le tocó sufrir por lo menos dos temblores fuertes, con caracteres de terremotos. En el de 1835, que azotó las ciudades de Concepción y de Valdivia, tuvo su primera experiencia en esta materia telúrica, que solo conocía a través de relatos científicos, y escribió: “Un segundo de tiempo ha engendrado en el ánimo una extraña idea de inseguridad.”
Es una idea extraña por definición: la tierra, símbolo de protección, de seguridad, de estabilidad, deslizándose bajo los pies, desmintiendo todos los lugares comunes, abriéndose en grandes socavones y amenazando con tragar a sus desprevenidos habitantes. El joven hombre de ciencia tenía que alejarse mucho de Inglaterra para comprender el fenómeno en forma corporal, interiorizada. Los terremotos de los europeos ocurren en Lisboa, como observó Voltaire, o en lugares del fin del mundo, como ese Santiago de Chile de Heinrich von Kleist. El Santiago de Von Kleist, en una de sus célebres nouvelles, es un lugar enteramente inventado, lleno de edificios y galerías de mármol, que de pronto, sin aviso previo, comienza a desmoronarse: utopía al revés, antiutopía.
Darwin prosiguió su viaje en el Beagle, desembarcó en el norte de Chile en la región de Coquimbo y de La Serena, y fue invitado a cenar por un inglés que había llegado hacía pocos años, el “muy amable señor Edwards”. Este señor era mi tatarabuelo, Jorge Edwards Brown, y Darwin relata que le pareció una sorpresa poder sostener una conversación interesante en un lugar tan remoto y en apariencia tan abandonado de la mano de Dios. Pues bien, hacia la medianoche, mientras conversaban junto al fuego de la chimenea, se produjo un ruido subterráneo inquietante y sobrevino un terremoto. Ambos comensales huyeron despavoridos en direcciones diferentes y tardaron largas horas antes de volver a encontrarse en medio de la polvareda y de los escombros.
Hay reflexiones sobre temblores y terremotos en el Zaratustra de Nietzsche, en Voltaire, en Ortega y Gasset, en autores antiguos y modernos. Se podría reunir una colección de versos sueltos sobre terremotos y cataclismos del Neruda de Canto general y de sus libros finales. Vicente Huidobro, que practicaba la subversión verbal como sistema, escribe sobre parasubidas, en contraste con paracaídas, en Altazor, y sobre temblores de cielo en lugar de temblores de tierra. Era poeta del aire, como lo definió Octavio Paz, en contraste con Neruda, poeta del agua, y podríamos añadir que Gabriela Mistral era poeta de la tierra, de las piedras, de las montañas y los acantilados rocosos. Los escritos de Gabriela sobre terremotos, en verso y en prosa, aunque el Chile de ahora los olvide, son siempre interesantes: “La Cordillera […] de pronto se acuerda de su vieja danza de ménade y salta y gira con nosotros a su espalda.”
Recuerdo temblores y terremotos en la obra de Augusto D’Halmar, de Jenaro Prieto, de Benjamín Subercaseaux, cuyo Chile o una loca geografía enfoca el tema con talento. Los terremotos de José Donoso ocurren en interiores conventuales y los de Marta Brunet se anuncian en comedores campestres y se quedan en eso, en anuncios. “Parece que fuera a temblar”, dice Solita, la chica del relato “La abuela”, y lo que anuncia no es un temblor de tierra sino una pelea descomunal en el interior de la familia, una batalla que ella, la nieta, entabla contra la abuela autoritaria, de rebenque de cuero negro atado a la muñeca. Se podría organizar una notable antología de relatos chilenos de temblores, terremotos, maremotos, inundaciones. En Ensayo histórico sobre el clima de Chile, cuya primera edición es de 1877, una de las “avenidas” del río Mapocho, precedida por un terremoto y seguida por días de lluvia intensa, desemboca en torrentes de aguas sucias que inundan todo el centro de la ciudad y provocan una plaga de ratones. Benjamín Vicuña Mackenna, apasionado discípulo de Jules Michelet, historiador y cronista, era el novelista de la memoria colectiva. Sus relatos de milagros coloniales santiaguinos, como el de la estampita voladora, de crímenes, de inundaciones, de plagas, de procesos de la Inquisición, forman una gran literatura que no sabemos leer ni entender. Cuando fue alcalde de Santiago transformó el cerro Santa Lucía, que era una formación rocosa, en un parque y un paseo, adelantando fondos personales que nunca pudo recuperar y que fueron causa de su ruina.
El relato de mis terremotos propios podría formar aquello que Christopher Domínguez Michael llama “casi novelas”. ¿Dónde se encuentra la línea divisoria entre ambos supuestos géneros? ¿En qué se diferencia una novela de una casi novela? En el terremoto de Chillán de 1939, yo había llegado de Chillán, donde veraneaba de niño en tierras de mi abuelo paterno, y estaba con mi familia en Viña del Mar. Recuerdo con vaguedad que me envolvieron en frazadas, en una casa que se bamboleaba, y que seguí durmiendo en la calle. Mi abuelo, que había seguido en sus tierras de la Rinconada de Cato, se refugió en la caja de la escalera de su casa de fundo y quedó sepultado por los escombros, pero ileso. En un relato que escribí más de cincuenta años más tarde, “La sombra de Huelquiñur”, el protagonista, un adolescente, se desliza por debajo de la carpa donde duermen los dueños de la tierra y se interna en el sector de los campesinos. Allí bebe la chicha fuerte de manzana que le ofrece el indio anciano Huelquiñur. “Hay que celebrar”, le dice Huelquiñur. “¿Por qué?”, pregunta el joven. “Porque estamos estando vivos”, contesta el campesino indígena con su “pronunciación rara”.
En años recientes he conocido una historia literaria curiosa en relación con ese antiguo terremoto. Josep Pla, gran cronista de Cataluña, de la región del Ampurdán, viajó a Chile para hacer reportajes del terremoto terrestre y del gran terremoto político que había sido el triunfo del Frente Popular en las elecciones presidenciales. Se hospedó en una casa de recientes y conocidos emigrados catalanes y se dedicó a probar vinillos chilenos bajo los árboles del jardín. Escuchaba las noticias del sur en una pequeña radio y escribía sus notas, pero nunca creyó necesario viajar hasta el teatro de los sucesos. Respiraba el aire de la tierra, degustaba los vinos y su notable manejo de la lengua española hacía el resto.
La madrastra también puede asumir la figura de mamadre, para usar un neologismo que en Chile es un clásico. Puede representar la fortaleza de los débiles, una protección en segundo grado y una forma no buscada de pedagogía. En mayo de 1960, en años en que era funcionario de la diplomacia chilena, emprendí mi primer viaje a Europa. El ministerio me encargó una misión en Ginebra, Suiza: explicar el tratado de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que todavía no iniciaba su marcha, que en verdad no llegó a iniciarla nunca, a los representantes del GATT, el acuerdo internacional de tarifas aduaneras y de comercio vigente en aquellos años. Las autoridades ministeriales habían pensado enviar una delegación de tecnócratas, pero uno de los jefes hizo valer que yo, a pesar de mi juventud, conocía el tema a fondo y podía explicarlo con claridad, con precisión, incluso con elegancia, a una audiencia formada por todos los países miembros. Hice mis maletas, incluí un viejo esmoquin en mi equipaje, detalle que hoy sería para la risa, tomé una taza de café con leche, y la lámpara de mi dormitorio se estremeció cuando terminaba de vestirme. “¿En qué parte habrá sido el temblor, o quizá el terremoto?”, piensa todo chileno en estos casos. Claro está, la posibilidad de volar en un avión británico, de propulsión a chorro, desde Santiago, con diversas escalas, hasta Londres, y desde ahí, en un avión más pequeño, a Ginebra, dominaba cualquier otra impresión o emoción. La familia estaba sorprendida, entusiasmada, y los compañeros de trabajo en el ministerio también lo estaban. Yo llevaba un abrigo para los fríos europeos, aparte del esmoquin viejo, y un maletín repleto de pesados documentos de trabajo. El avión a chorro de la BOAC hizo escala en Buenos Aires, en Montevideo, en São Paulo y en Recife. Cruzamos el océano, con inevitable asombro, y cuando aterrizamos en Dakar, al cabo de dos o tres horas, nos avisaron que había un desperfecto grave y que tendríamos que esperar por lo menos un día entero hasta que llegara un motor de repuesto encargado a Inglaterra. La aventura diplomática, la misión inverosí- mil, adquiría caracteres novelescos. Yo hice natación submarina, mirando maravillosos cardúmenes de peces de todos los colores del arco iris, entre una rica vege- tación de algas, de pólipos, de floraciones, moluscos, caracoles diversos. Si hubiera sido poeta, habría ensayado enumeraciones gongorinas. Pero la lectura del señor Stendhal, entre otros, ya me había enseñado a intentar escribir en una prosa que no fuera enteramente ajena, en su ritmo, en su aire, a la poesía.
Participé en una excursión a pueblos de la costa del norte de Dakar, donde se celebraba con bandas de música, con bailes colectivos, con estandartes y banderas, la reciente independencia política de Senegal, cuyo líder emblemático, precisamente, era un gran poeta de la lengua francesa, un seguidor del verso libre, de la visión mística, oceánica, de un Paul Claudel o un Saint-John Perse: el presidente Léopold Sédar Senghor.
Seguimos el viaje, después de dos días de espera, y uno de los tripulantes me ayudó con el pesado maletín de la documentación y me preguntó si llevaba lingotes de oro (“Gold bars!”). No eran barras de oro, pero eran detalladas explicaciones del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no menos pesadas, y supongo que mucho menos útiles. Llegamos al aeropuerto de Lisboa, en nuestro interminable viaje a Londres y a Ginebra, y los diarios portugueses hablaban en primera página del impresionante terremoto del sur de Chile y del lago Riñihue, cuya remota repercusión en Santiago había provocado ese movimiento de las lámparas en la mañana de mi partida. La primera movida diplomática en la que me tocó participar en Ginebra, una visita al embajador delegado de Gran Bretaña ante el GATT en compañía de dos altos funcionarios chilenos, Jorge Burr y Jorge Marshall, tuvo un aspecto informal, algo cómico, que no me había imaginado. El embajador inglés abrió la puerta de su despacho y dijo: “Ustedes, señores Burr, Marshall y Edwards, ¿vienen en representación de qué país de la Commonwealth Británica?” Nos reímos, conversamos con buen humor y, si no recuerdo mal, el embajador nos invitó una taza de té perfectamente británica. En la reunión oficial, en la mañana siguiente, tomó la palabra primero que nadie y dijo que había que ayudar a Chile, país víctima de grandes cataclismos y que resistía con admirable entereza. El embajador japonés habló en seguida en el mismo tono, con argumentos parecidos, y no hubo necesidad de mayores explicaciones técnicas para respaldar la petición que hacía Chile en nombre de los demás miembros del flamante Tratado de Montevideo. El terremoto del Riñihue nos ayudaba, y yo seguí mi viaje a un París que conocía por la literatura de Marcel Proust, de Stendhal, de algunos otros franceses, y del minucioso, talentoso, obstinado Alberto Blest Gana en su novela Los trasplantados.
A fines del mes de febrero de 2010, en la canícula del verano santiaguino, trataba de dormir en mi cuarto de anciano viudo de la calle Santa Lucía y fui no sé si despertado, pero sí profundamente alterado y alarmado por los remezones del terremoto de ese año, cuyo epicentro no quedaba lejos de la capital y que era, según dijo después la prensa, uno de los cinco más fuertes de la historia sísmica moderna. El edificio entero se remecía en forma impresionante, en medio de la más profunda oscuridad, y sentía la caída de objetos en toda la casa, pero miraba al techo y no divisaba peligros inmediatos pa- ra mi cabeza. Los minutos de ese terremoto fueron eternos, y los delegados que llegaban al congreso de la lengua de esos días rodaban por el suelo, aterrados, o sus vuelos eran desviados hacia aeropuertos de países vecinos. Cuando cesaron los terribles remezones, salí de la cama, comprobé que no había luz ni comunicaciones de ninguna especie, y me acerqué al balcón principal. Los automóviles de algunos noctámbulos se detenían con chirridos de frenos y sus faroles iluminaban en la sombra el polvo en suspensión. ¡Qué espectáculo dantesco, qué trastorno! Cuando volvió la luz eléctrica, comprobé que los golpes en el suelo correspondían a la estatuilla del ángel de Comillas, trofeo literario cuyas alas desplegadas se habían clavado en el parquet de encina, y a juguetes de madera del gran uruguayo Torres García que había comprado en réplicas en un viaje reciente a Montevideo. Mis hijos y la gente de la familia cercana estaban indemnes, pero las noticias que empezaban a transmitir las radios eran francamente alarmantes. Después conocí una historia conmovedora, interesante, que alguna vez, si todavía me queda tiempo, podría escribir en forma de “casi novela”. En la isla Robinson Crusoe, del archipiélago Juan Fernández, no demasiado lejos del epicentro marítimo de este suceso, una niña de trece o catorce años de edad caminaba en la noche por senderos del pueblo principal. Sintió el movimiento sísmico y divisó en la distancia, al fondo del horizonte nocturno, la espuma de la ola gigantesca que se formaba y que podía arrasar con el pueblo entero. En lugar de huir, corrió a la plaza del pueblo y tocó la campana de alarma a todo lo que daban sus fuerzas. Los habitantes despertaron, comprendieron el peligro del tsunami en cuestión de segundos, y tuvieron tiempo de refugiarse en las montañas vecinas. La niña siguió tocando la campana hasta el instante preciso y tuvo tiempo de correr y salvarse. Actuó como una de esas pequeñas y grandes heroínas que se dan de cuando en cuando en la historia nuestra. Yo estaba tomando notas, precisamente, sobre otra heroína que se podría describir como espontánea, de primera reacción, de maravilloso instinto, y el caso me dejó pensativo: madre tierra, madrastra y a veces mamadre. Tuve ocasión una vez de conversar largo con Ernesto Sabato, en su casa de Santos Lugares, a la salida de Buenos Aires. “¿Cuál es la diferencia esencial –me preguntó– entre los chilenos y los argentinos?” Son preguntas al pasar, en conversaciones amables, pero no carecen de riesgo. “Yo siento que los chilenos –le contesté– con sus cataclismos, sus maremotos, sus inundaciones, estamos obligados a vigilar y a organizar nuestro trabajo, y que los argentinos, dueños de un país privilegiado, pueden gozar de la vida y hasta dormir mientras su país crece, lo cual es un motivo de gran envidia nuestra.” “Es parecido –dijo Sabato– a lo que ocurre en las familias ricas, que no necesitan mucha disciplina, y las familias pobres, obligadas a cuidar sus bienes escasos y que saben ayudarse entre ellas.”
Era una visión optimista, marcada por un sentido de lo solidario, y siento que la mirada mía es más oscura. Llego a otra conclusión: mientras yo, durante el terremoto de febrero de 2010, pensaba en mis objetos, mis juguetes, mis pesados libracos, mis trofeos un tanto absurdos, la niña de Robinson Crusoe se colgaba de la campana de su pueblo con fuerzas multiplicadas y salvaba a su gente. Me queda una sensación molesta de culpabilidad, hasta de inutilidad. Un juguete de Torres García es un objeto estético y quizá innecesario. Pero por este camino mental se llega al realismo obligatorio, a una réplica del estalinismo. Celebro, entonces, a la niña de Robinson Crusoe, y hasta envidio su alegría, su fuerza, su reacción rápida, y comprendo, por mi lado, que el sentimiento de culpa ha sido un pecado generacional y una fuente, al mismo tiempo, de creación literaria. ~