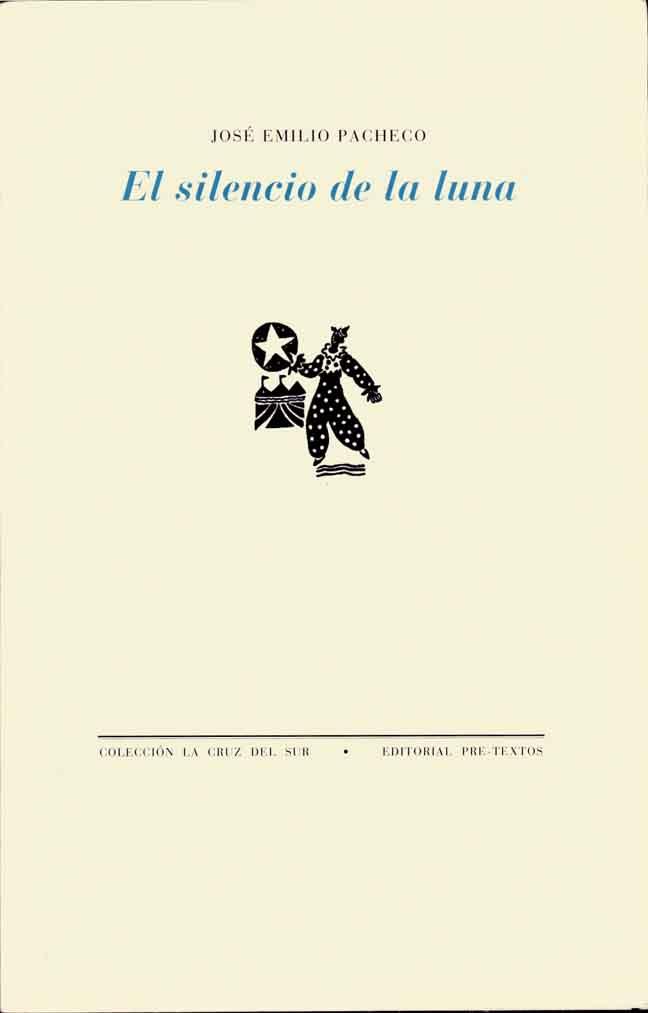La inútil certeza de la muerte de Fernando del Paso (1935-2018), ocurrida apenas el 14 de noviembre a las 9:05 en Guadalajara, Jalisco, provocó un aluvión acaso excesivo de valoraciones que lo singularizan y a la vez lo aíslan. La sorpresa tiende a exagerar y vuelve único lo que es, al mismo tiempo, común. Se trata, es cierto, de un autor en muchos sentidos excepcional, mas es difícil no ubicarlo entre sus contemporáneos igualmente excepcionales; y sus señas particulares (sobre todo, la pasión por la desmesura en la escritura) se vuelven el sello de una generación si lo pensamos en una foto grupal junto a, por ejemplo, Juan García Ponce (1932-2003) y Salvador Elizondo (1932-2006). Tres plumas desbordadas. Decir que una fue un poco más allá que las otras sería injusto. Marchan los tres a la par (aunque suene raro). Y son, también, muy diferentes.
Entre otras cosas, fueron lectores de James Joyce. Hay el relato de una mítica reunión de Elizondo con Del Paso cuando se propusieron traducir juntos Finnegans wake. García Ponce arranca el capítulo segundo de su Crónica de la intervención (1982) con esta parodia del inicio del Ulises: “Imponente y rolliza, la tía Eugenia apareció al pie de la escalera con un elegante vestido negro y su bastón de ébano…”
En ese libro, por cierto, García Ponce se propone una intervención de la imaginación sobre la realidad; crea en él un movimiento estudiantil paralelo al sucedido en la historia patria, en un país también ficticio. Ello no oculta sino descubre, arma una verdad acaso más cierta que la conocida. Su extensa crónica del año 68 es potenciada por esa reconfiguración que logra el arte narrativo. Algo similar ocurre con Palinuro de México (1977) de Fernando del Paso al mezclar dos paisajes: el vivido por el autor en los años cincuenta, como estudiante de la Escuela de Medicina en el antiguo barrio universitario, y el del año 68, cuando ya existía, lejos de ahí, la Ciudad Universitaria. Esa desubicación no altera la sustancia, y hay una fecha fatal, la de la madrugada del 28 de agosto, cuando el protagonista intenta subir la escalera de su edificio frente a la Plaza de Santo Domingo luego de ser atropellado en el Zócalo por un tanque del Ejército, y muere en el intento. A propósito de ello, y acaso sin saber de Palinuro, escribe García Ponce esto que puede ser el epitafio del personaje: “Y ni un tanque ni aquel que lo conduce puede advertir que ha pasado por un cuerpo humano.”
El diálogo entre las obras de Elizondo, García Ponce y Del Paso será una labor a futuro. Debe decirse que caminaron juntos. Ahora las circunstancias imponen hablar del último de esos mohicanos, quien se presenta en sociedad en 1958 al publicar, en la colección Cuadernos del Unicornio, bajo la tutela de Juan José Arreola, la plaqueta Sonetos de lo diario. El año siguiente escribe dos cuentos, “El tesoro” y “El estudiante y la reina”; el segundo aparece en la revista veracruzana La Palabra y el Hombre. Hay otro, “La cama de piedra”, que dice haber enviado a Colombia –a El Espectador o El Tiempo de Bogotá– y cuyo original no conservó. Y un cuarto relato recreaba esta experiencia: al ir en el autobús, por el norte de la Ciudad de México, vio a un hombre que cargaba un pequeño féretro blanco y a una mujer tras él que recogía crisantemos silvestres. Ante esa imagen poderosa se bajó del autobús y los siguió, con lo que conoció así los campamentos ferrocarrileros de Nonoalco Tlatelolco. Ese encuentro será el germen de José Trigo (1966), su primera novela.
José de la Colina visitaba a Del Paso durante la hechura de José Trigo, y recuerda que este armó, con papel y engrudo, una montaña, que era su volcán de Colima, y con soldaditos de plomo imaginaba las batallas entre los cristeros y el ejército federal, hecho del que algunos de sus personajes, luego instalados en los campamentos ferrocarrileros, fueron sobrevivientes. El otro suceso recreado en la novela será, claro, el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959.
Del Paso se topa con este sin planearlo. La historia se le impone. Algo similar ocurre con Palinuro de México. Hace poco, entre los papeles de su papá, Paulina del Paso encontró el texto de la presentación del escritor en el ciclo Los Narradores ante el Público, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El caos de la época había ocultado el recuerdo de esa conferencia, ocurrida en agosto de 1968. Del Paso entendió que se trataba de hablar de sí mismo y de leer enseguida fragmentos de una obra en proceso; y decidió fundir esos dos propósitos, por lo que se permitió reinventar su pasado y crear, a la vez, un entorno familiar que era reconocible y también imaginario. Dijo entonces: “En esta novela no me limito a contar lo que fue mi vida y la vida de los seres más cercanos a mí, cuento también, contaré lo que quise que fuera mi vida, hasta el momento o desde el momento en que la maravillosa aparición del azar en lo que escribo y cuento haga que me olvide de mí mismo, y que comience a contar lo que quiero que haya sido, y sea la vida de mi personaje y de los seres que lo rodean.”
Estaba por nacer Palinuro. Y lo que entonces sucedía en las calles, en uno de los meses definitivos de la protesta estudiantil, terminó por filtrarse e incluso inundar esa novela en proceso. Esto crea una paradoja, pues puede decirse ahora que Palinuro nace y muere en agosto de 1968.
Del Paso no se propuso, en sus comienzos, escribir novelas históricas, y fue la historia la que se metió en sus libros. Quizá ya lo planeó así en el proyecto de Noticias del Imperio (1987), su tercera novela, para la que precisó toda una biblioteca como base de su investigación. Su último proyecto vasto, de reflexión teológica, Bajo la sombra de la historia, dejó un solo libro impreso (editado en 2011), uno más escrito a medias y el tercero enteramente en blanco. Mas ese título lo resume, por varias cosas. Están las páginas autobiográficas del primer tomo, que señalan lo cierto que heredó Palinuro de su vida; y está la cifra de un autor que escribió tres grandes novelas, mamotretos muy queridos, bajo la sombra o el asombro, por la historia.
En la última década vio aparecer el cuerpo de su obra en pulcras ediciones del Fondo de Cultura Económica. Quizá le pudieron presentar recién impresa, en estos días, antes del fatal amanecer, La muerte se va a Granada (de publicación original en 1998), su pieza en verso en memoria de Federico García Lorca. Y recibió en España en 2015, con todo el garbo, el Premio Cervantes. Partió como los grandes. Sus libros, llenos de vida, están a la mano, no hay pretextos para no seguirlos frecuentando. Que así sea. ~
(ciudad de México, 1963) es editor y escritor, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.













 comp.jpg)