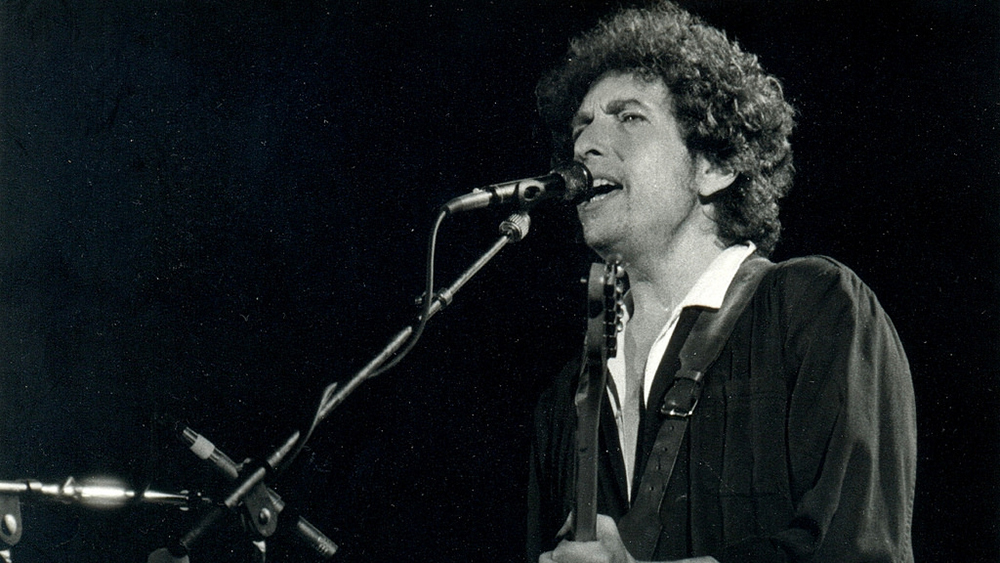19 de marzo de 2020 – 12:41 PM
La semana pasada me encontraba en el Starbucks de un centro comercial en Ciudad del Carmen, Campeche, lugar que había sido mi hogar por los últimos seis meses y medio, cuando trabajaba como profesora adjunta de inglés para el Programa Fullbright. Leía por encima las notas sobre el Covid-19 que saturaban las noticias, desde un lugar que todavía se percibía muy lejos de la pandemia.
Y entonces recibí un aviso del Departamento de Estado de Estados Unidos que cambió todo. Debido a la propagación global del Covid-19, el Departamento de Estado “recomendaba terminantemente a todos los participantes actuales del Programa Fullbright tomar las medidas necesarias para salir del país al que se les había asignado con la mayor prontitud posible”, decía la notificación. Y, si bien no se nos obligaba a salir, si elegíamos quedarnos “no tendríamos garantía” de recibir ayuda para salir más adelante.
El día que recibí ese aviso había 26 casos confirmados de COVID-19 en México, pero todo marchaba con normalidad. Las familias abarrotaban el centro comercial y los estudiantes la universidad. Las familias seguían saludándose con un beso en la mejilla y en la radio se abordaban otros temas. En contraste, veía en mi Twitter una foto tras otra de anaqueles vacíos en las tiendas de abarrotes de Estados Unidos.
Al momento de recibir la notificación, y a juzgar simplemente por el número de casos, México era más seguro que Estados Unidos. Los estudiantes y colaboradores me dijeron que era menos probable atrapar el virus en Ciudad del Carmen que en mi lugar de origen, y yo coincidía con ellos. ¿Por qué dejar México y pasar por cuatro aeropuertos y tres aviones para llegar a un país que estaba mucho peor?, me preguntaban.
Ese era el componente lógico a favor de quedarme, pero había también uno emocional: si me iba, dejaría atrás la vida que me había construido en Ciudad del Carmen. Me iría sin despedirme de la mayoría de mis alumnos y colaboradores, interrumpiendo dos proyectos a los que les había dedicado meses, abandonando a mi novio de mucho tiempo (por primera vez en dos años estábamos viviendo en el mismo país, aunque nos encontráramos a 18 horas de distancia en autobús).
Pero el futuro era incierto. Si el sistema de salud de Estados Unidos ha estado terriblemente mal preparado para el COVID-19, me temo que el sistema de salud mexicano esté peor, particularmente para la población vulnerable y las personas que viven lejos de hospitales, clínicas y médicos (sin mencionar los ventiladores), con un sistema de traslado médico inexistente o poco confiable. Lo que es más, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo) estiman que cerca del 60 por ciento de los mexicanos participan en la economía informal, de manera que el trabajo desde su casa y el distanciamiento social no son opciones (o son opciones muy complicadas) para una gran parte de la población. Un día después de que yo recibiera la notificación del Departamento de Estado, el Secretario de Educación Pública suspendió las clases del 20 de marzo al 20 de abril, periodo en el que se les pidió a las personas que permanezcan en sus hogares. Mientras tanto, mi familia se encontraba lejos y preocupada.
Esta difícil decisión era posible porque yo tenía opciones. Tenía el gran privilegio de poder cruzar las fronteras fácilmente, moviéndome libremente entre mundos construidos para recibirme y trasladarme porque así lo deseo. Esta opción –quedarme o irme, elegir un país– es una opción a la que estoy acostumbrada, pues ha sido una característica que ha definido mi vida.
La primera vez que crucé la frontera desde mi hogar en Arizona hacia México, tenía unos cuantos meses de edad. Durante mi infancia, mi familia pasaba temporadas frecuentes en Sonora. En esos tiempos la frontera sur de Estados Unidos era más un punto de conexión que uno de división, por lo que, cruzarlo era algo normal, fácil, rutinario y que se celebraba. Durante mi primer año de universidad regresé a México, esta vez a la Ciudad de México, en donde estudié un semestre. Fue entonces cuando por primera vez sentí una conexión con el país, gracias a las personas que me recibieron allí y me enseñaron algo nuevo cada día –acerca de su cultura, historia y compleja relación con Estados Unidos–. Durante el resto de mis estudios universitarios tuve la meta de regresar a México como una académica del Programa Fullbright. Cuando lo logré, estaba encantada.
Desde luego que resulta más fácil amar un país cuando se experimentan sus mejores aspectos sin tener que luchar con algunos de sus desafíos. Durante el tiempo que pasé en México me despertaba cada mañana en una burbuja. Leía los titulares sobre feminicidios, personas deportadas con violencia, el aumento del nivel del mar alrededor de la isla en la que vivía y la caída del peso (que ha alcanzado valores mínimos históricos debido al coronavirus). Luego, durante el día, recordaba que cuando el terremoto azotó la Ciudad de México me dieron la opción de regresar a Estados Unidos (en esa ocasión opté por quedarme). Sabía que si algo realmente malo ocurría durante mi estancia como académica del Programa Fullbright tendría la misma opción.
Y, de hecho, ante las circunstancias del Covid-19 la tuve: podía optar por ser discretamente retirada de cualquier incertidumbre (o por lo menos de una mayor incertidumbre) para continuar saltando entre los dos países, siguiendo los deseos de mi corazón.
A lo largo de mi estancia en México había pensado mucho en una verdad muy sencilla: que era una migrante, y, sin embargo, mi experiencia personal con la migración sólo ha sido ser recibida con los brazos abiertos. En la actualidad, muchos migrantes que viven en México, especialmente los que intentan llegar a Estados Unidos, el mismo país del que yo salí con tanta facilidad, enfrentan una experiencia totalmente diferente. Yo me puedo trasladar con facilidad entre dos países y dos culturas gracias al dinero de mi cuenta bancaria, mis dos títulos universitarios, el color de mi piel y mi pasaporte.
Podría escribir páginas enteras sobre cómo decidí regresar a casa porque no deseaba ser un peso para un sistema de salud que no es el mío, porque mi familia me necesita o porque me preocupaba mi capacidad de ponerme en cuarentena y practicar el distanciamiento social en las instalaciones universitarias en donde vivía. Pero, fundamentalmente, decidí regresar a casa porque para mí era la opción más cómoda.
En los días posteriores al aviso del Departamento de Estado, la vida transcurrió con menos normalidad en México. Las calles estaban más vacías, al igual que los estantes en las tiendas de abarrotes. El temor se ha convertido en un factor común.
Mientras tanto, he estado pensando en los migrantes que se encuentran en todo México, muchos de ellos alojados en campamentos improvisados o refugios saturados, particularmente vulnerables al virus, y sin poder decidir gran cosa. Espero con todo mi corazón que los gobiernos actúen con rapidez para proteger a esos grupos de personas, pero sus acciones pasadas no inspiran mucha confianza. (El 17 de marzo, Trump confirmó sus planes de retirar de inmediato y sin el debido proceso a quienes solicitan asilo y a otros migrantes que crucen los puertos de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos.) Pienso en los recursos que el gobierno de Estados Unidos está destinando a evacuar a voluntarios o colegas como yo, y cuántas vidas más podrían salvarse si estos se dirigieran a otras causas.
Pero aquí estoy, sentada en mi avión, con una pequeña botella de agua oxigenada y algunas toallas que estoy tratando de usar para limpiar los objetos a mi alrededor (son tiempos de desesperación), con mi frasco de píldoras para la ansiedad en la mochila y con la culpa y temor de haber faltado a mis obligaciones de profesora. Me preocupa no haberle dicho lo suficiente a mis alumnos cuán orgullosa estaba de ellos. Me preocupa abandonar la ciudad que tanto apoyo me brindó. Me preocupa la posibilidad de que, saliendo del país, viajando, haga más daño que beneficio. Me preocupa dejar México, el país que me ha querido tan bien, y cómo estará la próxima vez que pueda regresar.
Sé que algún día podré decidir, de nuevo, cruzar la frontera y regresar a México, moverme porque así lo haya decidido. Pero me preocupa que ese privilegio será cada vez más raro.
Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.

es la editora operativa de Future Tense.