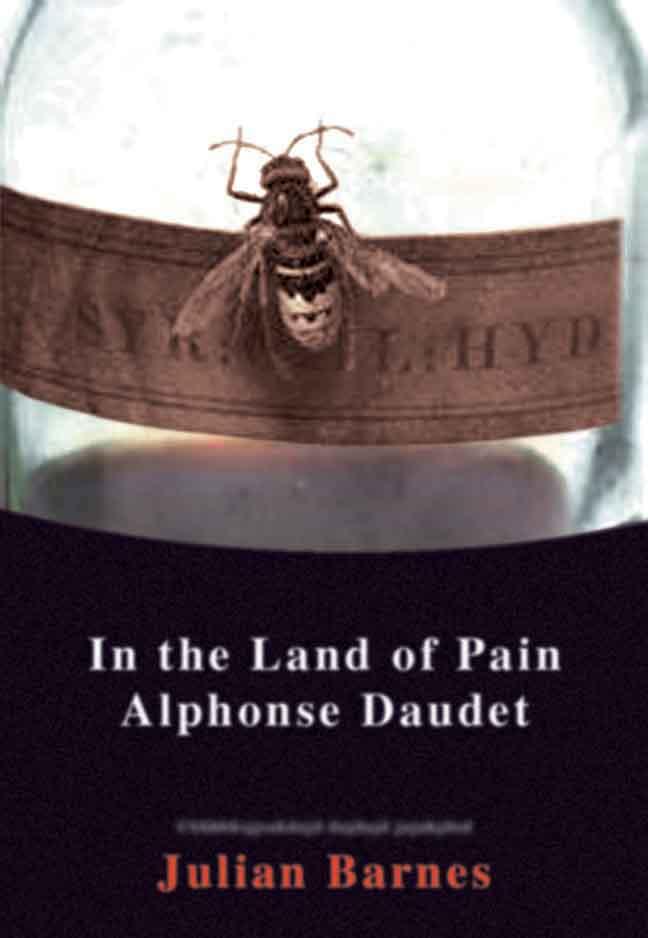Alejandro Lámbarry
Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio
Ciudad de México, Bonilla Artigas, 2019, 272 pp.
para Bárbara Jacobs
Mientras más ficción escribía Tito Monterroso, de manera más clara emergía de ella un tipo de personaje común. Debido a que seguía pensando en la continua reconstrucción de sus narradores, quizás ellos compartan con él algunos hechos de su vida. Si es improductivo enlazar su figura singular a la vez que plural con los relatos de Obras completas (y otros cuentos), o los “testimonios” sobre Eduardo Torres en Lo demás es silencio, ¿qué puede forjar un biógrafo con el precursor de la concisión que da en el blanco de vidas extensas y complejas en un siglo de “autobiograficciones”? Alejandro Lámbarry acude a un método poco monterrosino: empezar ab ovo, situándose fuera de los sucesos vitales con el conocimiento retrospectivo del historiador literario que sabe qué significan y adónde conducen. Esa visión dinámica enfatiza la importancia del movimiento en la vida y obra y contribuye a poner fin al lugar común de que no hay tradición biográfica en América Latina, como si se pudieran o debieran adaptar de manera tal los modelos europeos dominantes al continente.
El propósito de Lámbarry es rastrear “una carrera contra la forma”, quizá porque los desafíos para biógrafos de autores como el suyo son un lugar común crítico. Aun así, hasta Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio no ha habido ninguna diligencia crítica para confrontar provocaciones, dándole la razón a Virginia Woolf cuando se preguntaba si la biografía podía ser una obra de arte cuando se publican tantas y tan pocas perduran. Lámbarry también va a contracorriente de las “biografías de método”, en las que en vez de enumerar hechos y fechas el biógrafo se apodera de su ídolo para terminar hablando de sí mismo. Su perspicacia además extingue el axioma de que no hay tal cosa como toda la verdad cuando el autor no está con nosotros (véase lo que ha engendrado Borges), mientras sopesa juiciosamente rumores, memorias y diarios de otros, respetando que sus lectores quieran y esperen saber más.
Divididas cronológicamente, las tres partes y sus secciones entretejen diestramente la vida pública y privada de Tito, así como sus vulnerabilidades y puntos fuertes, concentrándose en detalles reveladores que le dan otra vitalidad a la biografía. Hurgando en lo humano y lo discretamente posible en su mundo interior, recorre de su nacimiento y segundo exilio en Chile al último periodo de su vida, donde gozó de fama y estabilidad. Pero la escritura y publicación de sus obras fundamentales se encuentran como médula. Es un método valioso que supera lo que se había hecho antes, incluso por el biografiado. Lámbarry, como casi todo primer biógrafo, estaba obligado a probar a todo pulmón la pertinencia y atractivo de Tito –este, como los mejores escritores de textos autobiográficos, quería ser objetivo respecto a su sentido de otredad cuando joven– y lo lleva a cabo con una benevolencia razonable, solidez de frase y un gusto por los matices impresionables y ausentes en las exiguas lecturas o recuerdos personales sobre el gran escritor guatemalteco.
Para esa misión su trabajo de archivo en fondos universitarios españoles y estadounidenses es exhaustivo. Su valor mayor no yace en todas sus conclusiones sino en los interrogantes que plantea respecto a los primeros libros, desde Obras completas (y otros cuentos) –con un suntuoso rastreo de variantes en manuscritos y publicaciones, aseverando que con algunos de ellos Tito “se adelantó más de diez años a la crítica poscolonial”– hasta La oveja negra y demás fábulas y Movimiento perpetuo. Como detalla y enfatiza la cuarta sección de la primera parte del libro –“M. encuentra a M. (1944-1953)”–, en esa década el escritor se estableció en México, que lo acogió magníficamente, y ahí “encontró también su estilo”.
Tito no tenía ninguna prisa por publicar –Lámbarry relata cómo hizo caso omiso de las peticiones de Carmen Balcells–, y si esa serenidad es interpretada como perfeccionismo o vacilación vale dar a conocer una de las razones: “Un salto significativo en el estilo y en la búsqueda de la anécdota es el intento de novela biográfica, La casa, que escribió en 1952.” Más adelante añade el biógrafo: “Ahora sabemos que la retomó para Lo demás es silencio.” Es un plural generoso porque Lámbarry es el primero en precisar esa progresión.
Con Lo demás es silencio, cuya complejidad metaficcional todavía no se investiga o no se comprende lo suficiente, Tito encontró un marco para entender los mundos que iba creando y el meollo de la gran literatura: las luchas de personajes tironeados por pulsiones rivales. Contrario a sus selectos antecesores, no tiene la falta de dirección narrativa que autores como Macedonio Fernández propagaron con poéticas del aplazamiento. La de Tito es una estética del desplazamiento genérico que provee el entusiasmo orientador de darse cuenta de cuántas reglas narrativas se puede romper, in medias res, como argüí en los años ochenta. Por ende, una sección del libro discurre sobre el nonbook. Pero justamente por La palabra mágica y textos como “Los escritores cuentan su vida”, es patente la influencia de Tito en Enrique Vila-Matas y en un sinnúmero de prosistas iberoamericanos dedicados a los avatares positivos del “libro-objeto”, a la hibridez y a toda técnica afín al preferible nonwriting, que reaparece en La letra e.
A veces, como al examinar la amistad de Tito con Rosario Castellanos o Jean Franco o su feliz consustanciación con Bárbara Jacobs, se recordará que Alfonso Reyes aconsejaba no mostrar al escritor en pantuflas, dado el énfasis que Lámbarry pone en estos aspectos. A pesar de esto, el biógrafo muestra cómo su amistad con Rulfo, García Márquez o Bonifaz Nuño se fortalecería lejos de la mirada de otros, en la sombra de los profundos intereses intelectuales y en las sensibilidades compartidas. De la misma manera, la dedicación a sus discípulos, Pitol entre ellos, se constata con numerosos testimonios vívidos y correspondencia franca que Lámbarry recoge, despertando tantas curiosidades que un índice onomástico habría satisfecho la avidez de conectar vida y obra.
Anteriormente, en esta revista
(( “Vidas que vuelan”, Letras Libres, 47, noviembre de 2002.
))
me ocupé de lo que significaba la biografía para Tito, a partir de Pájaros de Hispanoamérica, el último libro que publicó en vida, donde patentiza que los escritores no son enigmas sino paradojas que se deben saborear. Allí intuí que no se podía examinar en él lo que hoy se llama “estilo tardío” por la simple razón, como también sostiene Lámbarry, de que su estilo es no repetir contenido o formas consabidas. Ese procedimiento es una traba perpetua que sus críticos no podrán signar. Un indicio es que An Van Hecke, su mejor crítica, ha descubierto 2,652 referencias intertextuales a 1,167 autores en la obra completa de Tito, como nota Lámbarry al final de la última sección de la tercera parte de su libro.
Augusto Monterroso, en busca del dinosaurio permite descubrir que el largo aprendizaje y entrada al mundo literario de Tito fueron positivamente complicados y que, por muchos años, habrían amenazado a su escritura propiamente dicha. Para fortuna de sus lectores fue puliendo y puliendo los lazos entre su pasado y presente –“yo no escribo: solo corrijo”, decía– ignorando las limitaciones que generalmente definen a la narrativa contemporánea, siendo descortés con las modas, y siempre atento a temas significativos. Lo menos que se puede afirmar después de leer este trabajo tan cuidadoso y grato de Lámbarry es que los que hemos escrito estudios sobre Monterroso tendríamos que rehacerlos, porque el suyo reorganiza el aforismo de Buffon de que el estilo es el hombre. ~
(Guayaquil, Ecuador) es crítico literario. Su libro más reciente es Nueva cartografía occidental de la novela hispanoamericana.